#Narrativa española del siglo XIX
Text
Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: valoración final
Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: valoración final
Los Cuentos del vivac. Bocetos militares (Madrid, Manuel F. Lasanta, 1892) de Federico Urrecha presentan, como hemos visto, diversas escenas de la vida militar: combates, asaltos, acciones de guerrilla, guardias en posiciones avanzadas, movimientos de tropas, sin olvidar tampoco episodios de la vida en retaguardia (cuarteles, hospitales de sangre…). Las historias más interesantes son en mi…

View On WordPress
#Cuentos del vivac#Escritores navarros#Federico Urrecha#Guerras carlistas#Historia literaria de Navarra#Literatura española siglo XIX#Narrativa del siglo XIX
0 notes
Text

Recordando a la aristócrata española Emilia Pardo Bazán, una mujer brillante y valiente. Fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante, introductora del Naturalismo en España.
Una mujer adelantada a su tiempo autora de "Los Pazos de Ulloa", una de las cimas de la novela del siglo XIX, destaca por ser el ejemplo más logrado y evidente de la narrativa naturalista en España.
Nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851.
3 notes
·
View notes
Text
El Impacto de la Migración Europea en el Arte y la Arquitectura en Argentina y Nueva York
Hola a todos, en nuestro último blog, exploraré cómo la migración ha moldeado los paisajes artísticos de Argentina y Nueva York. Esta exploración del arte y la cultura destaca el poder de la migración desde el siglo XIX hasta la actualidad en la expresión artística. en la expresión artística.
En Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes se erige como testimonio de la rica mezcla de influencias culturales del país. Aquí, las obras de Emilio Pettoruti, Xul Solar y Antonio Berni muestran cómo los movimientos de vanguardia europeos se fusionaron con temas sargentinos al incorporar estilos como el cubismo, el surrealismo y el realismo social en sus representaciones de la vida y cultura locales.
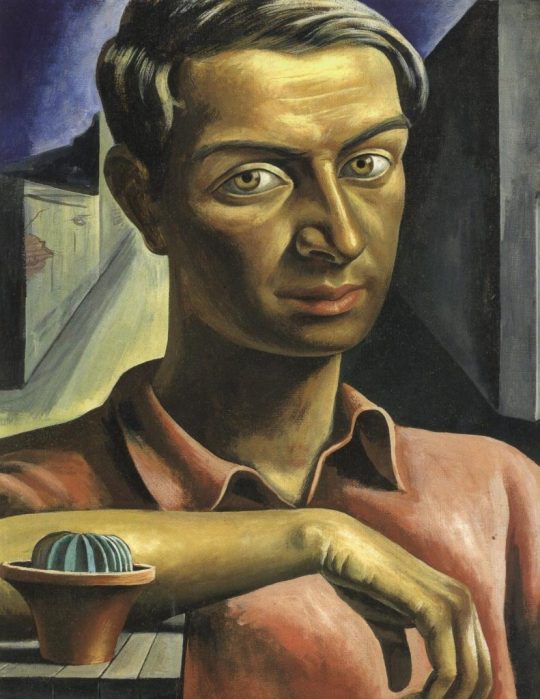
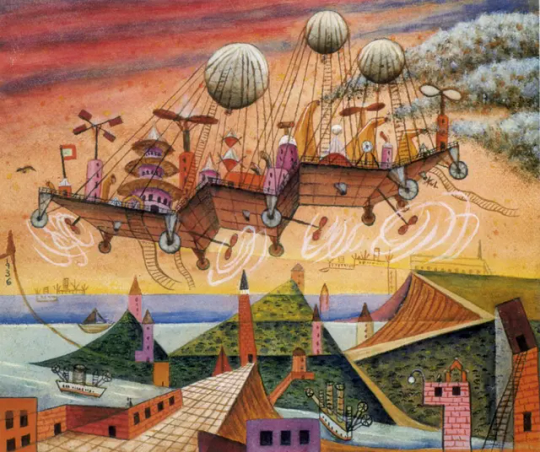
Estos artistas introdujeron formas audaces y abstractas en los temas tradicionales argentinos, creando una dinámica comparación entre el modernismo europeo y las narrativas culturales locales.
Nueva York, una de las capitales mundiales más importantes del arte, ha sido profundamente moldeada por su diversa población inmigrante. Artistas como Mark Rothko (nacido en Letonia) y Willem de Kooning (nacido en los Países Bajos) trajeron consigo sus estilos únicos y perspectivas culturales diversas que han sido fundamentales en el desarrollo del Expresionismo Abstracto. Es interesante observar que muchos artistas inmigrantes en Nueva York utilizan su arte para comentar sobre problemas ambientales, pintando paisajes urbanos y naturales para resaltar preocupaciones sobre la sostenibilidad y la conservación, un tema que resuena profundamente con las observaciones de Rishabh y Jared sobre los desafíos ambientales que enfrenta el sector turístico de Argentina.

Ambas ciudades cuentan con vibrantes obras de arte callejero y murales públicos que narran las historias de migración e intercambio cultural. En Nueva York, barrios como Bushwick y Harlem exhiben murales que reflejan las identidades multiculturales de sus comunidades, ofreciendo perspectivas sobre las experiencias personales y colectivas de migración. Por ejemplo, el mural "El Barrio Comes Alive" en Harlem celebra la herencia puertorriqueña, mientras que el "Bushwick Collective" en Brooklyn presenta una serie de murales que muestran influencias de artistas de todo el mundo, destacando la diversidad cultural de la ciudad.
En Argentina, barrios como La Boca y Palermo también están adornados con coloridos murales que narran la historia de la inmigración y la integración cultural, resaltando la diversidad que caracteriza a Buenos Aires. Ejemplos notables incluyen los murales en Caminito en La Boca, que reflejan la vibrante cultura italiana y española, y los murales en Palermo Soho, que fusionan arte urbano contemporáneo con tradiciones locales.


Reflexionando sobre las olas de migración europea a Argentina, junto con el viaje de mi propia familia a través de Ellis Island, surge una verdad profunda: la migración no es solo el movimiento de personas, sino una fuerza transformadora que redefine culturas, sociedades e identidades. La llegada de más de seis millones de europeos de países como Italia, España, Alemania y Francia a Argentina desde 1880 hasta 1930 encendió un renacimiento cultural, infundiendo a la nación nuevas tradiciones, cocinas e idiomas.Por ejemplo, mis abuelos llegaron a Nueva York desde Europa a principios del siglo XX y se establecieron en el Lower East Side, una zona conocida por su diversa población inmigrante. Allí, convivieron con personas de diferentes orígenes, como italianos, judíos, irlandeses y puertorriqueños, creando una comunidad rica en intercambios culturales y tradiciones compartidas, que se reflejaba en las festividades, los mercados y el arte comunitario del barrio. En nuestras discusiones en clase sobre la identidad, hemos profundizado en lo que realmente nos define. Hemos aprendido que las identidades son tapices en constante evolución, tejidos con hilos de experiencias e influencias diversas. Las notas del tango en Buenos Aires, nacidas de la mezcla de ritmos africanos y melodías europeas, encarnan la identidad híbrida de Argentina. Del mismo modo, las notas de jazz en Harlem representan una fusión de tradiciones musicales diversas traídas por los migrantes. Estas expresiones artísticas son testimonios vivientes de la resiliencia y adaptabilidad de las comunidades inmigrantes. Al explorar estas ricas narrativas, reconocemos que la esencia de una nación no radica en su capacidad para permanecer estática, sino en su capacidad para transformarse y crecer. La migración, con todos sus desafíos y oportunidades, revela que la verdadera fuerza e innovación provienen de abrazar el cambio y la diversidad, moldeando identidades tan vibrantes y multifacéticas como las sociedades que forman. Las historias entrelazadas de Argentina y Nueva York nos enseñan que nuestra fuerza y creatividad colectivas nacen de la armoniosa mezcla de culturas, convirtiendo la diversidad en una poderosa fuente de unidad y progreso. He aprendido que este tema se conecta perfectamente con lo que discutimos en nuestros blogs anteriores. En mi blog sobre la evolución culinaria de Argentina, mencioné cómo las tradiciones europeas se han integrado y transformado en la gastronomía local. De manera similar, Evan exploró en su blog cómo la inmigración ha impactado el sistema educativo argentino, llevando a reformas significativas que promueven la inclusión y la diversidad cultural. Tanto en la cocina como en la educación, la migración ha enriquecido nuestras sociedades, reflejando experiencias similares en Nueva York. Estas conexiones demuestran que la integración cultural es esencial para el progreso y la innovación en todos los aspectos de la vida comunitaria.
Fuentes:
https://www.frieze.com/article/art-argentina-1920-1994
https://www.19thc-artworldwide.org/spring17/baldasarre-on-buenos-aires-an-art-metropolis-in-the-late-nineteenth-century
https://www.parkwestgallery.com/armory-how-nyc-became-the-art-capital-of-the-u-s/
- James Rukin
Hola a todos, soy Evan. Al concluir nuestra serie, me gustaría profundizar en cómo la migración ha esculpido las identidades arquitectónicas de Buenos Aires y Nueva York, creando paisajes que no solo muestran influencias culturales diversas, sino que también narran las historias de sus habitantes.
En Buenos Aires, la fusión de estilos arquitectónicos europeos y locales crea un diálogo visual entre el pasado y el presente. El Palacio Barolo, por ejemplo, encapsula perfectamente esta mezcla. Inspirado en la Divina Comedia de Dante, representa un puente entre la cultura argentina y el patrimonio literario europeo, construido por el arquitecto italiano Mario Palanti. Al caminar por sus pasillos, se siente la narrativa de los inmigrantes europeos que trajeron sus sueños y diseños a Sudamérica, alterando para siempre el horizonte de la ciudad.


La arquitectura de Nueva York cuenta una historia similar de convergencia cultural. El Edificio Chrysler, un pico del diseño Art Deco de influencias de Francia y uso estéticas de la era de las máquinas, fue creado durante una época rica en mano de obra inmigrante. Esta estructura icónica es más que un hito estadounidense; encarna las aspiraciones y habilidades de los inmigrantes que contribuyeron a construir la ciudad. Las decoraciones ornamentadas y la aguja brillante reflejan las esperanzas y sueños de muchos que buscaron un nuevo comienzo en la bulliciosa metrópolis.

A partir de la exploración de Zoe (de la clase de Profe Morales) sobre la arquitectura judía en España, particularmente la Sinagoga Mayor de Barcelona, me recuerda el impacto duradero de las comunidades históricas en los paisajes urbanos contemporáneos. Esta sinagoga, una de las más antiguas de Europa, fue redescubierta y restaurada después de siglos de abandono, simbolizando la resiliencia y la preservación de la identidad cultural. La historia de Zoe sobre su visita resuena con mis experiencias al recorrer sitios patrimoniales donde la arquitectura sirve como custodio de la historia, perdurando en medio de la modernidad.

Tanto Buenos Aires como Nueva York sirven como lienzos donde se pintan las historias de los migrantes en los estilos arquitectónicos como colonial español, italiano, Francés, gótico renacimiento, y el arte decó en las estructuras que erigieron. Al igual que la sinagoga meticulosamente restaurada en Barcelona, estas ciudades reflejan los espíritus perdurables de sus poblaciones diversas. No son museos estáticos, sino entidades vivas, continuamente evolucionando mientras honran sus legados multiculturales.

El impacto de la migración europea en los paisajes educativos y arquitectónicos de Argentina ofrece una narrativa convincente de síntesis cultural y evolución social; A medida que los inmigrantes trajeron diversas tradiciones, ellos influyeron en todo, desde los estilos Al caminar por Buenos Aires. Desde el Teatro Colón de inspiración italiana hasta los palacios de estilo francés que bordean la Avenida Alvear, el paisaje urbano es un testimonio de la profunda influencia de artesanos y visionarios europeos. Cada estructura simboliza sueños transportados a través de los océanos, una conexión tangible con la herencia y la innovación. Paralelamente, la evolución del sistema educativo de Argentina, enriquecido por filosofías pedagógicas europeas, refleja el dinámico tapiz de las escuelas de la ciudad de Nueva York. Me doy cuenta de esta educación diversa cuando camino por las calles y veo a muchos adultos y niños diferentes hablando español. En aulas donde se hablan múltiples idiomas y se celebran diversas tradiciones, la educación se convierte en una poderosa herramienta para la integración y el crecimiento. Estas dinámicas multiculturales fomentan entornos donde florece la creatividad y nacen nuevas ideas. Mis discusiones en clase sobre la identidad han explorado lo que nos define, revelando que la identidad es un constructo dinámico y en evolución influenciado por la cultura, las experiencias y las interacciones. Las historias de migración que hemos estudiado muestran cómo los sistemas educativos y los paisajes arquitectónicos no son meramente entidades físicas, sino también reflejos de estas identidades en evolución. La incorporación de filosofías educativas italianas y alemanas en Argentina transformó su enfoque hacia el aprendizaje, creando un sistema más inclusivo y comprensivo. De manera similar, las diversas aulas de Nueva York, donde se hablan idiomas como el español, mandarín y bengalí, reflejan la rica herencia inmigrante de la ciudad y su compromiso con la educación multicultural. Los legados duraderos de la migración, vistos tanto en Buenos Aires como en Nueva York, nos recuerdan el poder de la diversidad cultural para impulsar los avances sociales. Vivir en Nueva York me ha abierto la vista de lo bien que tantas culturas diferentes pueden aprender juntas. Al abrazar la riqueza de nuestras diversas herencias, fomentamos comunidades innovadoras, inclusivas y dinámicas. La profunda influencia de la migración en estos aspectos de la sociedad subraya que el verdadero progreso nace de la armoniosa mezcla de influencias diversas. En el gran tapiz de la historia humana, son los hilos de la migración los que añaden profundidad, color y resiliencia, moldeando un futuro donde las posibilidades son tan ilimitadas como los viajes que nos trajeron aquí.
Fuentes:
https://theworld.org/stories/2017/03/10/detectives-guide-buenos-aires-architecture#
https://www.re-thinkingthefuture.com/city-and-architecture/a5496-past-present-and-future-architecture-of-argentina/
http://architecturehistory.org/schools/NEW%20YORK,%20USA.html
- Evan Contant
0 notes
Text
0 notes
Text
Resumen PEVAU Literatura. La narrativa.
Resumen PEVAU Literatura. La narrativa.
LA NARRATIVA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX HASTA 1939
INTRODUCCIÓN:
Los autores del siglo XX-> poseen tendencias individuales (todos sufren de forma directa o indirecta la influencia del Modernismo y el Desastre del 98).Novelistas jóvenes-> renovación: desean superar los moldes narrativos heredados del siglo XIX y buscan formas y contenidos nuevos.Este afán novedoso/renovación -> minoría. Sigue…

View On WordPress
#lengua y literatura#resumen literatura evau#resumen literatura pevau#RESUMENES EVAU#resumenes literatura bachillerato
0 notes
Text
Literatura Hispanoamericana
Bienvenido: ¿Quién soy?

Mi nombre es María Guadalupe Maldonado Saavedra y soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Querétaro, en este espacio se abordarán temas relacionados con:
Literatura de la Colonia s. XVI-XVII
Panorama general de la literatura en América s. XIX
Literatura hispanoamericana contemporánea s. XX
¿Estás preparado para recorrer este trayecto conmigo?
La Literatura Hispanoamericana es la producción literaria desarrollada en los pueblos de habla hispana, entre los cuales se encuentra América del norte, América del Sur, el Caribe y Centroamérica, que escriben en español. Sin embargo, esta literatura comprende en especial las obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX.
El origen de la literatura hispanoamericana se remonta al siglo XVI, pleno período de conquista que se divide fundamentalmente en tres momentos.
Período colonial
En este período aparecen las primeras obras que, incluso, también hacen parte de la tradición literaria de España, entre la que se inscribe la conquista del pueblo de Chile por parte de los españoles. Este acontecimiento de la invasión española será determinante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana, dado que estará marcado especialmente por géneros como las crónicas y la escritura en prosa, pues no será un ambiente propicio para la escritura de poesía lírica, por ejemplo.
Período de Independencia
Cuando inicia la lucha por la independencia de la corona española, inicia también un cambio sustancial en el desarrollo, hasta entonces, de la literatura hispanoamericana, pues este proceso histórico de lucha genera un auge de escritos patrióticos entre los que la poesía resalta. Sin embargo, España había prohibido y censurado la escritura de la narrativa, y aún así se siguió cultivando permitiendo que en el año 1816 apareciera la primera novela escrita en territorio latinoamericano, llamada “El Periquillo Sarniento” por José Joaquín Fernández de Lizardi.
Período de consolidación
A partir de este momento de constitución de las repúblicas, la literatura hispanoamericana dirige su mirada hacia otras zonas del continente europeo, en lugar de España, miran hacia Francia. Con la intención de generar escritos regionalistas, según sus intereses, la literatura en Hispanoamérica persigue modelos y contempla el romanticismo como uno de los estilos de mayor importancia dentro del territorio, el cual le permitirá generar una gran variedad de obras representativas del panorama cultural de Latinoamérica, estableciéndose en países como Argentina, México y Colombia.
Es importante tener en cuenta que el origen de la literatura en Hispanoamérica mantiene vínculos estrechos con la literatura europea, así como sus géneros y los formatos que se venían trabajando en el período de la conquista, así como momentos posteriores. Esta influencia será clave para el desarrollo de la literatura hispanoamericana y su reconocimiento y aporte a la literatura universal.
1 note
·
View note
Text
‘Insolación’: Una marquesa en apuros
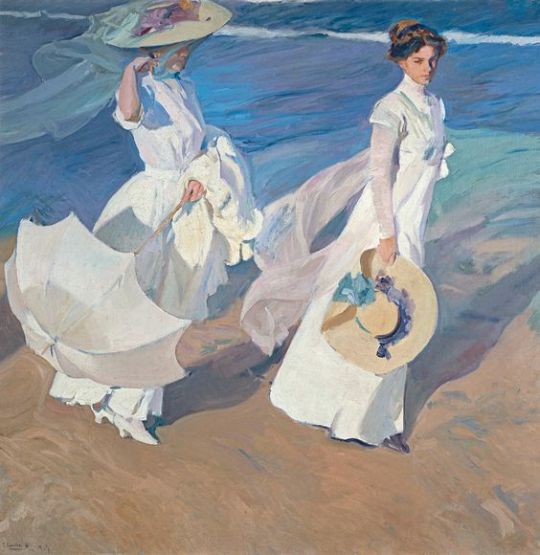
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) publicó Insolación en 1889. La novela representa la primera incursión de Pardo Bazán en la narrativa realista, menos condicionada por los imperativos del determinismo naturalista y, por lo tanto, en mejor posición para explorar aspectos de la sociedad más superficiales, pero de gran valor social y literario. La conmemoración del primer centenario de la muerte de Pardo Bazán es una buena ocasión para revisar su obra, referente en la novela decimonónica española.
«Tengo por importante entre todos el concepto de que la novela ha dejado de ser obra de mero entretenimiento, modo de engañar gratamente unas cuantas horas, ascendiendo a estudio social, psicológico, histórico, pero al cabo estudio».
–Un viaje de novios (1881), Prefacio
Insolación lleva al lector al Madrid castizo de finales del siglo XIX, de las avenidas enjardinadas del barrio de Salamanca a los solares descuidados de las Ventas. Su protagonista es la marquesa de Andrade, Asís de Taboada, viuda, vecina de Madrid y natural de Vigo. Asís se mueve con circunspecta resolución en la vida social madrileña: se deja ver en misa y en los toros, ocupa la mayor parte del día en visitas a parientes y amigos y pasa las veladas en tertulias en compañía de aristócratas, burgueses e intelectuales. Habitual de los más distinguidos círculos de la sociedad matritense, la marquesa es poco amiga de escándalos y romances clandestinos. Asís se vanagloria de ser una dama formal e intachable, hasta que un curioso y sobrevenido incidente amenaza con socavar su reputación.
El curioso incidente –lo avanzamos aquí, por la dificultad de ahondar en la historia sin desvelarlo– es el desvanecimiento que sufre Asís durante una visita a la feria de San Isidro junto al andaluz Diego Pacheco, y que la marquesa atribuye a una insolación.
El desmayo viene precedido de una tarde de juerga en una pradera abarrotada de chulas, chulapos, carreteros y gitanas, “que parece que acaban de bajarse de un lienzo de Goya”, dice la autora. Entre puestos de baratijas y merenderos, la romería de la feria avanza por la pradera de San Isidro, “una serie de cerros pelados, un desierto de polvo, invadido por un tropel de gente entre la cuan no se ve un solo campesino, sino soldados, mujerzuelas, chisperos, ralea apicarada y soez”. Asís es ajena a esa escena por partida doble –por ser de distinta clase social, y por ser gallega–, y la observa con cierto interés analítico. Repara en el paisaje y en la gente, e inevitablemente los contrapone a su propio paisaje interior (lo que, poco después, se reproducirá en el episodio de ensoñación, mareo y desvanecimiento al que ella insiste en llamar insolación).
“Pacheco y yo nos bajábamos de la berlina, parecíamos, por el contrario, pareja de archiduques que, tentados de la curiosidad, se van a recorrer una fiesta populachera, deseosos de guardar el incógnitos y delatados por sus elegantes trazas (...)”
“Aquella romería no tiene nada que ver con las de mi país, que suelen celebrarse en sitios frescos, sombreados por castaños o nogales, con una fuente o riachuelo cerquita y el santuario en el monte próximo (...)”
Ante Asís y Pacheco desfilan gitanas que leen la buena ventura con chiquillos de atrezzo a cuestas, mendigos que piden (pero que sobre todo beben), soldados, agentes y sirvientes, recua con la que la pareja se divierte con evidente y contenida complicidad mientras beben y almuerzan en un merendero de la feria. Bazán es fiel al reproducir el habla de los personajes: la popular, caracterizada por el barbarismo, y la pretenciosa de la burguesía, en la que son frecuentes los extranjerismos (un personaje pide perdón por sostener una conversación que califica textualmente de shocking).
Llega la tarde y Asís, sofocada y exhausta, es víctima de una insolación –al menos a eso achaca ella su circunstancia, sin duda explicable también por el exceso de jerez y manzanilla–. La descripción de su desvanecimiento da pie a un desdoblamiento entre la realidad fehaciente y la realidad imaginada que se traduce en una vivencia doble del mareo, una real y otra simbólica.
“Al punto que nos metimos entre aquel bureo se me puso en la cabeza que me había caído en el mar: mar caliente que herbía (sic) a borbotones, y en e cual flotaba yo dentro de un botecillo chico como una cáscara de nuez: golpe va y golpe viene, ola arriba y ola abajo. ¡Sí, era el mar, no cabía duda! ¡El mar, con toda la angustia y desconsuelo del mareo que empieza!
La fantasía de Asís sigue en paralelo a la narración de su desmayo. Al fin la pareja recala “en tierra firme”, en una fonda a las orillas del Manzanares, cuyos propietarios toman a Asís y a Pacheco por un par de recién casados. Poco después, la marquesa se despierta en un camastro bajo la mirada atenta de su amigo, quien después declara haberse enamorado de ella con ocasión del episodio. Empiezan así los apuros de la marquesa por cubrir lo sucedido, y conseguir que el incidente no empañe su buen nombre, por un lado, ni despierte en sí misma el deseo reprimido, por otro.
Parece ser –o al menos así lo apuntó Narcís Oller en sus Memóries literáires [1]– que la salida al cerro de San Isidro que narra Insolación vino inspirada por una excursión de la autora a Arenys de Mar (Barcelona) junto a un amigo al que Oller le había presentado un día antes. Fue en ocasión de la visita de Pardo Bazán a Barcelona por la Exposición Universal, ciudad la que llegó en el mismo tren que Benito Pérez Galdós. El novelista, con quien Pardo Bazán mantenía un fervoroso romance, estuvo en Barcelona tres días y luego se marchó. Bazán conoció después al amigo de Oller; al ir a recogerla al hotel donde se hospedaba, Oller se encontró con que la escritora se había marchado de excursión a Arenys con su reciente amigo. “Algunos quisieron suponer después que Insolación es un reflejo”, escribió después el novelista catalán. A raíz del suceso, Galdós envió una carta a Pardo Bazán acusándola de haberle sido infiel. Otra semejanza entre ambas historias: Asís es marquesa y Pardo Bazán ostentó durante algunos años el condesa (lo fue de Pardo Bazán hasta que solicitó al Papa Pío IX cambiar el nombre del título por el de condesa de Torre de Cela [2]; luego se lo cedió a su hijo).
Querer y deber
Insolación ilustra la tensión persistente en la clase alta decimonónica entre el querer y el deber (siendo este, a menudo, la abstención de lo que se quiere), a sabiendas de que la elección entre una cosa y la otra no es nunca un asunto privado. Además, el conflicto que presenta Insolación es sustancialmente femenino. Las consecuencias del amorío informal sobre la reputación de los amantes únicamente importan (puesto que únicamente hubieran importado, en la sociedad que presenta Insolación) en relación con Asís. Solo a ella le perjudica haber entablado una relación irregular con Pacheco, que lo es por haber surgido a partir de una situación sobrevenida cuasi íntima. Ello la lleva, en primer lugar, a rehuir a su pretendiente. Luego cede, pero siempre a sabiendas de que Pacheco es un donjuán, un hombre sin oficio ni beneficio al que su padre ha intentado hacer entrar en vereda, sin éxito alguno, enviándole a la capital para que sea diputado. Pacheco se declara a Asís insistiendo en que siente por ella un amor sin parangón. Ella accede a verle una última vez en Madrid, antes de marcharse a Vigo con su hija, interna, y su padre para no encontrárselo y pasar allí el verano. En el curso de su última cita, en un merendero en las afueras, Pacheco se dedica a flirtear y bailar con jóvenes tabacaleras que salen a su encuentro, ante una nada sorprendida marquesa, que en el ínterin dedica su atención a dos niñas pobres y huérfanas.
Es difícil saber si la mirada irónica y crítica que ofrece la narración sobre la posición de la mujer en el siglo XIX –aunque no la de toda mujer, sino la de cierta mujer: la de clase alta– fue o no buscada por la autora. El hecho de que Pardo Bazán fuera una firme defensora de la igualdad frente a una sociedad déspota con las mujeres parece una buena razón para concluir que sí, y para considerar la ironía una forma de señalamiento de esa opresión. Con la cuestión feminista Bazán fue propositiva además de crítica. En sus intervenciones como personalidad destacada en el ámbito cultural defendió con coherencia y fervor la necesidad de que la mujer accediera en igualdad de condiciones que el hombre a todas las formas de educación para poder lograr independencia [3]. En un plano político más general, abogó por la regeneración de España a través de la instrucción y el respeto a las realidades regionales del país.
Por explícita, es evidente en Insolación la denuncia de la hipocresía de una sociedad que, ante la misma falta, siempre condena a la mujer y siempre disculpa al hombre. Esa crítica es central en la novela, y su base es lo que justifica su argumento: de no ser así, la importancia del incidente en la feria de San Isidro no sería tal, como tampoco lo serían los desvelos de Asís por ocultar cualquier sus contactos con Pacheco, incluso ante el servicio. El doble rasero que denuncia Pardo Bazán existe incluso en quienes, en la novela, se presentan de palabra como aliados de la mujer. Así se ilustra a través del personaje del comandante Gabriel Pardo de la Lage, amigo y paisano de Asís, “cumplido caballero, aunque un poquito inocentón y sobre todo muy estrafalario y bastante pernicioso en sus ideas”. En cuanto el comandante Pardo sospecha de la relación de Asís y Pacheco, vierte sobre ella el mismo juicio que dice rechazar, y en contra del que clama. Protagonista de la novela La madre naturaleza, Pardo es el posible contrapunto naturalista de la narración: pesimista en cuanto a la posibilidad de poder superar el “salvajismo” del español a través de la educación, califica de barbaridad toda “manifestación bien genuina de la vida nacional” (empezando por los toros), lo que atribuye al “influjo barbarizante del sol".
Al margen de ello, ciertas convenciones sociales y precauciones para salvaguardar la reputación resultan anacrónicas y risibles al lector (quizás no solo al moderno). No es un efecto pernicioso o que dificulte la lectura de Insolación: hay ficciones contemporáneas que han hecho de ello su enseña (para muestra, la producción de Netflix Bridgerton) para, al mismo tiempo, reivindicar el perfil propio de la mujer por encima de la pompa y la circunstancia del siglo. Asís está lejos de ser una mujer liberada, pero sí es una mujer descreída: conoce bien qué es la palabrería de los hombres, sabe qué esperar de ella y a qué riesgo. A pesar de eso, la novela termina con una promesa de boda de la que posiblemente recele la lectora moderna, sabiendo de las veleidades del caprichoso pretendiente. El final de Insolación representa el triunfo del querer sobre el deber; en una novela realista, en esa elección hay que entender implícitas sus consecuencias.
Referencias
[1] Bravo-Vilasante, Carmen (2016). Aspectos inéditos de Emilia Pardo Bazán. Epistolario con Galdós. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
[2] Vales Vía, José Domingo (2005). Doña Emilia Pardo-Pazán y su efímero título nobiliario. Anuario Brigantino, n. 28.
[3] Sotelo Várzquez, Marisa (2008). Aproximación al pensamiento político de Emilia Pardo Bazán. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Cuadro: Paseo por la orilla del mar. Joaquin Sorolla (1909)
#reseña#emilia pardo bazán#pardo bazán#8m#mujeres#feminismo#literatura#sigl xix#novela xix#literatura española#reseña literaria#crítica literaria#autoras#naturalismo#realismo#insolación#bridgerton#galicia#8 de marzo#día de la mujer
2 notes
·
View notes
Text
2 BAC. Tema 18. Literatura hispanoamericana contemporánea
Resumir toda la literatura producida en 19 países, con 400 millones de hablantes, a lo largo de todo un siglo y en los tres géneros principales, resulta una tarea complicada. Por ellos, nos centraremos en dos géneros, los de mayor producción (poesía y narrativa) y expondremos las etapas o movimientos principales de cada uno, aludiendo también a los autores y obras imprescindibles.
POESÍA
En el paso del siglo XIX al XX el Modernismo, de origen hispanoamericano, de va agotando al tiempo que aparecen nuevas formas poéticas.
A) Las autoras postmodernistas. En la línea del modernismo tardío hay cuatro mujeres poetas (Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni) que continúan en la línea de una poesía que persigue la belleza formal pero sin olvidar el contenido (en la línea del modernismo intimista). Nos centramos en:
Delmira Agustini: poesía formalmente modernista simbolista y en cuanto a los temas se caracteriza por una visión femenina del amor, la sensualidad y el erotismo.
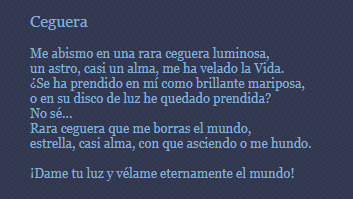
Juana de Ibarbourou: uruguaya de raíces gallegas. La suya es una poesía vitalista, colorista y optimista. Canta el amor, la naturaleza, la vida.
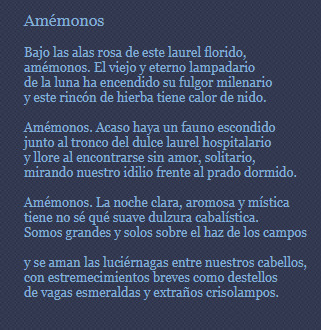
Gabriela Mistral: chilena. Premio Nobel y maestra en la infancia de Pablo Neruda. Autora de corte clásico y pensamiento conservador. Sus temas son la familia, la maternidad, Dios.
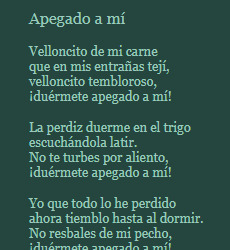
Alfonsina Storni: Autora argentina con una visión oscura, pesimista y trágica de la vida, con una actitud cínica y desengañada sobre todo hacia el amor y los hombres.
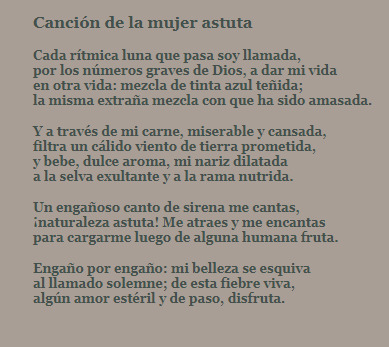
B) Poesía vanguardista: en la línea de las vanguardias occidentales (surrealismo, futurismo...) se desarrolló en Hispanoamérica una poesía nueva, experimental, inconformista, en busca d eun lenguaje diferente. Dos de los poetas más importantes del continente, César Vallejo y Pablo Neruda, practicaron la poesía vangaurdista en sus inicio. Además
Vicente Huidobro. Poeta chileno, padre del Creacionismo, basado en la metáfora, la experimentación y en la no imitación de la realidad. El siguiente poema, por ejemplo, debe mucho al futurismo y al creacionismo (caligrama)
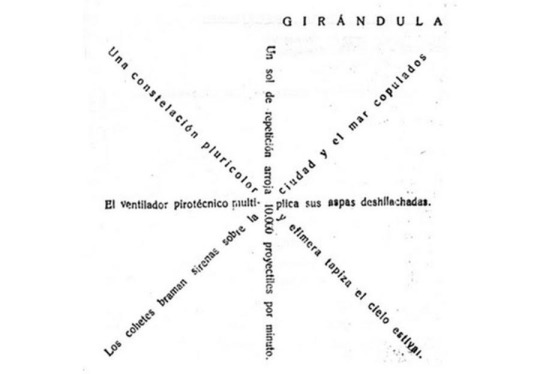
Jorge Luis Borges. Argentino, narrador, poeta y ensayista. En su juventud practicó el Ultraísmo.
C) Poesía pura: en la línea iniciada por Juan Ramón Jiménez, Salinas... y con la influencia de la poesía clásica española. Poesía depurada, intelectual, abstracta. Representativa del mexicano Xavier Villaurrutia.

D) Poesía afronegrista. En países con una fuerte presencia de población descendiente de esclavos africanos (Cuba, Venezuela...) se desarrolla esta poesía enteramente original de Hispanoamérica. Por un lado, reivindica el papel de los negros, tradicionalmente marginados; por el otro, formalmente es poesía rítmica, sonora, basada en los fondos musicales y rítmicos africanos o afroamericanos (música del son, guaracha...). El principal representante es el cubano Nicolás Guillén.
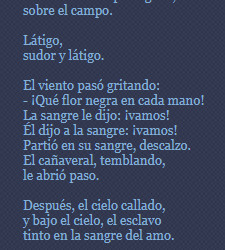
E) Poesía trascendentalista: poesía barroca, con un lenguaje oscuro y simbólico, lleno de adornos, imágenes, metáforas, palabras complejas y con un sentido escondido, no fácil de comprender. Persigue lo misterioso y lo escondido de la realidad y del propio ser humano. Está representada por el cubano José Lezama Lima

F) Poesía comprometida: de denuncia social, no evasiva, dedicada a la crítica de las injusticias y desigualdades, con un lenguaje claro y directo. Está presente en la obra de Pablo Neruda, César Vallejo y Octavio Paz, que veremos por separado. Característica del nicaragüense Ernesto Cardenal, recién fallecido, que mezcla lo social y lo sentimental.

G) Los grandes poetas. Algunos de estos autores alcanzaron fama y reconocimiento mundial. Participaron, a lo largo de su vida, en varias de las tendencias ya señaladas.
César Vallejo. Poeta peruano exiliado en Francia. Lo caracterizan su compromiso no solo con los problemas sociales, sino sobre todo con el dolor humano existencial, con el dolor de vivir, la angustia y el sentimiento trágico de la vida. Empieza como poeta modernista (Los heraldos negros), para pasar luego a la vanguardia (Trilce), la poesía social en relación con la Guerra Civil española (España, aparta de mí este cáliz) y la mejor poesía de Vallejo, la más personal, de tono existencial y pesimista, resumida en Poemas humanos y escrita en el exilio parisino.
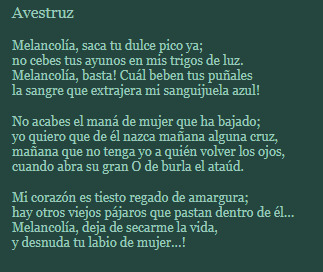
Nicolás Guillén. Principal representante de la poesía negrista. En su obra se suman dos rasgos esenciales: los elementos rítmicos/musicales y temáticos de la negritud por un lado, y el compromiso social (sobre todo a raíz del triunfo de la revolución cubana): fraternidad, antiimperialismo... Característico del negrismo cultural es Sóngoro Cosongo; típico de la poesía social es West Indies Limited.
Pablo Neruda (Neftalí RIcardo Reyes), poeta chileno, uno de los más relevantes de todo el siglo XX, Premio Nobel y Premio Lenin (el equivalente en la era soviética, puesto que militaba en el Partido Comunista), gustó tanto en el mundo capitalista como en el comunista. Lo que más caracteriza a Neruda es su carácter excesivo: escribió mucho, libros muy largos, es muy dado a la “palabrería”, a crear grandes imágenes y metáforas, a extremar también el sentimiento y las ideas: todo lo contrario de la poesía pura. En su obra pasó por la poesía neorromántica en su juventud (Veinte poemas de amor y una canción desesperada), por la vanguardia surrealista durante su época europea como diplomático (Residencia en la tierra) y también desde este momento, en relación con la Guerra Civil española, por la poesía social (Canto general) y, finalmente, por una especie de comunismo elemental, una forma de sentirse unido y solidario ya no con los hombres sino con las cosas, con lo más básico y primitivo, que también es lo más importante (Odas elementales). Seguramente su obras más populares son Veinte poemas..., poemario amoroso con un úñltimo poema de desamor, de inspiración autobiográfica, en el que el poeta se dirige a dos figuras femeninas, Marisol y Marisombra. Y el Canto general, que fue algo así como una reivindicación de la identidad americana, un intento de realizar una enciclopedia poética del continente americano, libro muy extenso en el que Neruda canta todos los aspectos: el pasado y el presente, los indios y los europeos, la naturaleza y el hombre, la cultura... El siguiente poema es un homenaje solidario a Cuba.
.

Octavio Paz. Gran poeta y ensayista mexicano. Aunque en sus inicios escribió poemas sociales y comprometidos, más tarde se acercó a la vanguardia surrealista; no obstante, el Octavio Paz más definitivo y personal es el posterior, que hace una poesía que bien podríamos definir como “mística”, lo cual no significa que sea religiosa (persigue el misterio, la verdad más allá de las verdades); muy influido por las filosofías orientales (sobre todo el budismo zen y el hinduismo), la suya es una poesía pura, filosófica y metafísica, una poesía del conocimiento que intenta encontrar un sentido al misterio de la vida y del ser humano: temas típicos son el tiempo, la memoria, la palabra y el lenguaje, la soledad o el amor. En definitiva, es un poeta bastante conceptual y complejo. Es importante recordar el libro recopilatorio Libertad bajo palabra, así como, de la etapa más orientalista, Ladera este. También hizo poesía experimental, como los Topoemas, conjunto de poemas visuales:
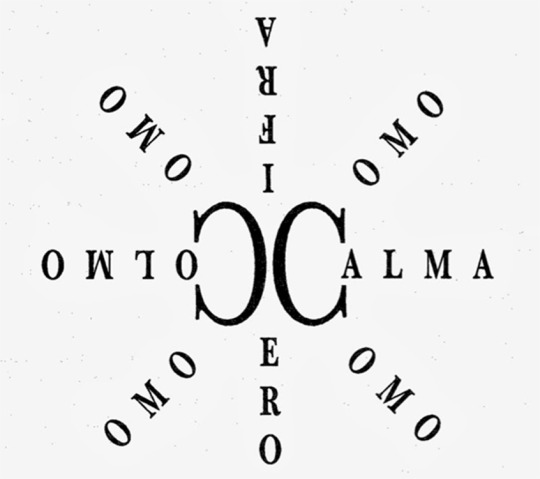
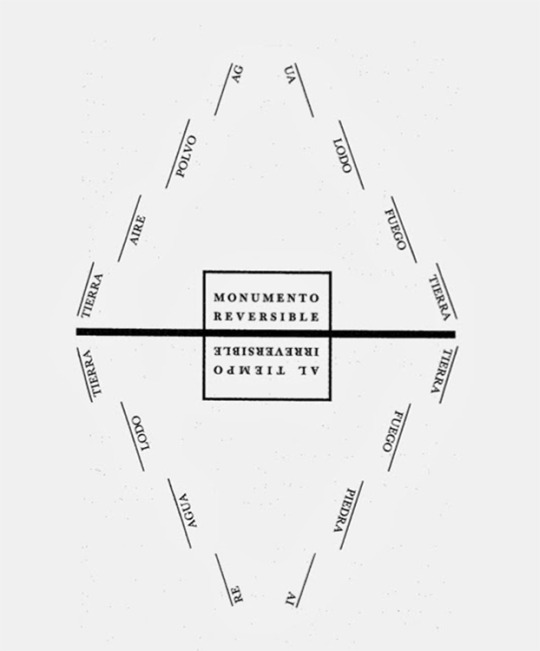
NARRATIVA
Como ocurre con la poesía, en la novela y el cuento hispanoamericano del siglo XX han existido muchas tendencias y luego algunos grandes autores. Si lo dividimos en tres partes, tenemos:
En el primer tercio del siglo, novela de la tierra: es una novela americana y realista. Realista porque pretende reflejar de modo objetivo la realidad circundante y americana porque se escapa de los tópicos del realismo europeo para reivindicar la identidad cultural, natural e histórica de América. Así, podemos hablar de:
Novela de la pampa: lógicamente refleja el modo de vida y la idiosincrasia de los habitantes ee la pampa. Destaca la historia de la vida de un gaucho de Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra.
Novela de la Revolución mexicana. El siglo XX es un siglo de revoluciones. Una de las primeras y más conocidas fue la de los campesinos mexicanos contra los grandes terratenientes. La revolución mexicana es para los mexicanos algo así como la Guerra Civil para los españoles, de modo que continuamente intentan explicarla y entenderla a través de la literatura, el cine, la pintura, la música, etc, hasta el día de hoy. Una de las primeras es Los de abajo, de Mariano Azuela.
Novela de la selva. Se refiere, como es obvio, al mundo de la selva, no solo en un sentido natural (grandes selvas amazónicas) sino también en lo que a la relación del ser humano con ella se refiere (algo así como la lucha entre la naturaleza y la civilización). Destaca el venezolano Rómulo Gallegos con Doña Bárbara.
Segundo tercio: alejamiento del realismo y del tipismo. La novela se vuelve más elaborada, más experimental y se buscan nuevos temas (menos locales, menos americanos, y más universales): más interés por lo existencial, más ambientación urbana... Es el caso de Borges (lo veremos luego con más detalle), o del mexicano Juan Rulfo, autor de la novela Pedro Páramo y del libro de cuentos El llano en llamas.
Desde los años 60. Nacimiento del “Boom” de la narrativa. Como ya vimos respecto de la novela española de los años 60, en esta década los jóvenes escritores americanos inician una renovación técnica (en la forma de contar la historia) siguiendo el modelo que a principios del siglo XX habían definido escritores europeos y norteamericanos como John dos Passos, Hemingway, Faulkner, Joyce Proust, etc. Usan nuevas técnicas (perspectivismo, ruptura del relato lineal, pérdida de importancia del argumento, monólogo interior...). Son muchos los autores que se podrían destacar. Por ejemplo, Julio Cortázar (desarrollado luego), Gabriel García Márquez (lo mismo), Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes.
Entre los últimos autores, los más jóvenes, epígonos del boom, destacaríamos a Isabel Allende, Laura Esquivel, Fernando del Paso o Roberto Bolaño.
Grandes narradores
Jorge Luis Borges. Poeta, ensayista y narrador argentino. Uno de los más grandes cuentistas de la historia de la literatura. Sus relatos suelen pertenecer a géneros tradicionales (de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, policíacos) pero siempre supera la anécdota con una reflexión filosófica. Están llenos de imaginación, de ironía y de referencias culturales (en muchas ocasiones falsas), simbólicas y míticas con las que Borges consigue el “vértigo intelectual” del lector: ir llevándolo hasta una situación que lo obligue a replantearse la seguridad de las cosas en las que creía y confiaba. Sus temas son, pues, filosóficos (el tiempo, el infinito, los laberintos, los libros, el perdón, la culpabilidad...) pero presentados siempre desde una perspectiva escéptica; Borges era un escéptico: no creía firmemente en nada, ni siquiera en sí mismo. Como escéptico negaba la realidad (nada es), negaba el conocimiento (si algo fuera no podría conocerse) y negaba el lenguaje (si algo pudiera conocerse no podría decirse). La realidad, el conocimiento y el lenguaje son insuficientes, se quedan cortos, por eso todo resulta siempre relativo y en sus cuentos casi nunca nada es lo que parece. Su estilo puede resumirse en una falsa sencillez o en una sencillez aparente (Borges siempre está poniendo trampas intelectuales para que caigamos en ellas). Destacaremos las colecciones de cuentos Ficciones y El Aleph.
Julio Cortázar. Escritor argentino (luego exiliado, como el mismo Borges) de cuentos y novelas. Aunque empieza con un estilo realista, su obra más importante es experimental. Es un maestro de lo insólito: hace que lo real y lo fantástico convivan o presenta el lado insólito de la realidad. Lo combina también con el compromiso y es un maestro en el relato de horror. Rayuela es su novela más conocida, en la que usa las técnicas experimentales ya explicadas. Entre sus cuentos destacan Historias de cronopios y de famas, ingeniosa y divertida al tiempo que irónica, o Bestiario (una colección al estilo medieval de animales imposibles).
Gabriel García Márquez, autor colombiano premio Nobel, es el padre oficial del “realismo mágico” (aunque él reconoce debérselo al gallego Álvaro Cunqueiro).El realismo mágico consiste en hacer que lo mágico y lo real convivan en el mismo orden, es decir, presentar lo mágico o fantástico como una parte más de lo “real” o material. Su estilo destaca por la imaginación y la riqueza expresiva. Es autor de colecciones de cuentos pero, sobre todo, es conocido por sus novelas. Algunas, muy famosas, como Cien años de soledad o Crónica de una muerte anunciada.
Mario Vargas Llosa. Peruano. Premio Nobel. Su estilo es realista pero pasa por diversas etapas, desde el realismo más crudo de su primera novela, La ciudad y los perros, pasando por la experimentación, por ejemplo en Conversación en la catedral, hasta la novelas de corte histórico o político, como La fiesta del Chivo.
ACTIVIDADES
1. Lee un poco sobre la vida de Alfonsina Storni y ponla en relación con la conocida canción que verás más abajo.
2. Escucha la versión musical de “Sóngoro Cosongo” de Nicolás Guillén. ¿Qué elementos negristas encuentras en él? Tienes un enlace más abajo
3. Escucha la lectura de uno de los poemas más conocidos de César Vallejo, realizada por otro personaje también muy relevante de la Hispanoamérica del siglo XX, Ernesto “Che” Guevara. La hizo como despedida de su madre, después de triunfar en la revolución cubana y antes de marcharse al Congo. ¿Cuál es el tema? ¿Y el tono?
4. Lee este minirrelato de Borges, incluido en El hacedor, y responde:
A- Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la Cumparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja… Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo.
Z (burlón)- Pero sospecho que al final no se resolvieron
A (ya en plena mística)- Francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos.
¿Cuál es el argumento?
¿Cuál es el tema o los temas?
En el texto hay muchas expresiones con gran valor literario. Distingue el significado de estas que te proponemos:
"despachaba infinitamente".
"pamplina consternada".
¿Qué rasgos propios de Borges presenta?
5. Lee el cuento “Continuidad de los parques” de Cortázar y responde:
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestion de aparcerías volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirian color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano. la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Resume el argumento
¿Qué tema se plantea?
El relato tiene una estructura circular o un “efecto de cajas chinas” ¿En qué consiste
¿Cómo se relacionan la ficción y la realidad?
¿A qué subgénero dirías que pertenece?
6. Cortázar es el creador de un idioma literario, el “glíglico”, basado en palabras inventadas pero que mantienen una relación morfológica y sintáctica con la norma castellana; de manera que no se entiende pero se entiende. Comprueba esta paradoja en uno de los capítulos de Rayuela leídos por el propio Cortázar. Lo tienes en un enlace más abajo. ¿De qué habla? ¿Qué describe?
7. Juan Rulfo es uno de los mayores estilistas de la narrativa hispanoamericana. Capaz de unir la sorpresa o la imaginación y lo terrible del destino de las gentes, es uno de los mejores retratistas del ser profundo mexicano. Compruébalo en el texto “Diles que no me maten”, de El llano en llamas, que encontrarás más abajo leído por el propio Rulfo. ¿Cuál es su argumento? ¿Qué forma narrativa tiene?
8. Borges es un autor que ha interesado mucho a los directores de cine. Algunos, como Chris Nolan, se han basado claramente en textos de Borges para sus guiones (Memento, sobre "Funes el memorioso"; Inception), al igual que Carlos Saura o incluso Bernardo Bertolucci. Este último dirigió Strategia del ragno (La estrategia de la araña), apoyándose en "Tema del traidor y del héroe". Las cosas no suelen ser como parecen, las primeras impresiones engañan. Puedes visionar la película completa (en italiano) en el enlace. Es hora y media. No es obligatorio. Para cinéfilos.
https://www.youtube.com/watch?v=UgZ9KZ_cpvU
youtube
youtube
youtube
youtube
youtube
14 notes
·
View notes
Text
¡Muchas omisiones para mi gusto!
Nombre: ¡Muchos extranjeros para mi gusto! Mexicanos, chilenos e irlandeses en la construcción de California, 1848-1880
Autor: Fernando Purcell
País: Chile
Editorial: Fondo de Cultura Económica
Género: Historia
Año: 2016
Hoy en día, el tema de la migración se ha puesto tan de moda, con periodistas, académicos, sociólogos, etc., que tal vez incluso ha sobrepasado a la desigualdad económica como el Zeitgeist que más domina la imaginación del intelectual contemporáneo. Hace diez años, se hablaba mucho de los universitarios, los pingüinos y los endeudados; hoy se habla de los migrantes, los refugiados y los indocumentados. Sin importar que el eje siempre va cambiando (recordando que antes de la desigualdad estaba la democratización), la manera en que se manifiesta es siempre igual: la izquierda lanza marchas bulliciosas, la televisión lanza “investigaciones” melancólicas, y los académicos lanzan libros que intentan ser rebuscados y populares a la vez. Y es en cada rama de cada una de estas olas cíclicas donde se forjan nuevas generaciones de voceros y líderes. En política, la época de la transición produjo a Eduardo Frei Ruiz-Tagle; en el mundo mediático: Patricio Bañados; en el mundo “pop académico”: Tomás Moulian, con su Chile Actual: anatomía de un mito. Una generación más tarde, la desigualdad produjo a Gabriel Boric, Camila Vallejo y Eugenio Tironi, con Radiografía de una Derrota y Por qué no me quieren.
No obstante, aunque en los últimos años ya han llegado millones de peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y haitianos, en la sociedad chilena todavía falta denominar a alguien como el gran pastor, expositor e intérprete de ellos. Y ese vacío representa una gran oportunidad para mucha gente emprendedora, titulada y carismática. Es de esa tierra fértil que viene el libro que analizaremos aquí: ¡Muchos extranjeros para mi gusto! Mexicanos, chilenos e irlandeses en la construcción de California, 1848-1880 por Fernando Purcell. Un intento de aprovechar la moda política en que vivimos, llena de alabanzas por todo lo extranjero, y condenaciones casi religiosas de todo lo doméstico y nacional—lo que el difunto filósofo francés Guillaume Faye llamaba “xenofilia”.
De lo bélico a lo brillante
El libro parte en 1848 por dos razones claves. Primero, fue el dos de febrero de ese año que la Guerra México-Americana acabó, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo dando formalmente dominio a los EE. UU. en lo que ahora es conocido como “California”. Segundo, fue el año en que ahí se descubrió oro, iniciando la fiebre del oro más famosa en la historia mundial. Tal noticia dio la vuelta al globo, y en los años siguientes, alrededor de 300.000 personas de cada rincón de la Tierra llegaron a California, cada una afanando ser millonaria—entre ellos, mexicanos, chilenos e irlandeses. Por mucho tiempo California era nada más que un desierto poco poblado, pero con este descubrimiento se transformó rápidamente en una colmena creciente y cosmopolita. Purcell cita al historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, quien visitó la metrópolis californiana de San Francisco en ese periodo, describiéndola como:
… una aglomeración de ciudades, una Babilonia de todos los pueblos; en las calles se oían todas las lenguas modernas, de la China a San Petersburgo, de Noruega a las islas de Sandwich. Se veían los trajes de todas las naciones i habían sastres para cada gusto; los chinos con su pantalón de paño negro ceñido, su blusa azul, i su trenza hasta la rodilla; el mejicano con su sarape o frazada, el chileno con su poncho, el parisiense con su blusa, el irlandés con su frac roto i su sombrero de felpa abollado; el yankee, supremo en todo, con su camisola de franela colorada, bota fuerte i el pantalón atado a la cintura. (56)
Sin embargo, el enfoque de esta crónica abandona analizar la meta de sus protagonistas: encontrar oro y enriquecerse, y el eje pasa a ser los choques raciales y culturales adentro de este poligloto nuevo, la gran mayoría de ellos violentos. Gran parte de la primera mitad de este libro se dedica a resumir diferentes peleas, disturbios, tiroteos y matanzas entre, primariamente, chilenos y angloamericanos o mexicanos y angloamericanos, pero de vez en cuando también entre angloamericanos y otros grupos de extranjeros, e incluso entre diferentes grupos de inmigrantes. Todo esto se hace de una manera muy detallada, y citando fuentes tan particulares como diarios locales de la época, lo cual habla bien de Purcell y sus talentos como historiador.
Es en la segunda mitad, cuando el libro se torna más teórico, que pierde bastante de su gracia—y su validez.
El problema más grande, y presente durante toda la obra, es que el autor, aunque sea chileno, tiene una vista muy “de afuera” cuando se trata de hispanos, pretendiendo que hay pocas diferencias entre ellos. Para Purcell—e irónicamente, para los angloamericanos “racistas” que él desprecia—mexicanos, chilenos y otros pueblos hispanohablantes, son todos latinos, hispanos, de raza española, etc. Esta identidad amplia y morena está contrapuesta a los angloamericanos blancos, los irlandeses en proceso de “blanqueamiento” y asiáticos (hablaremos de estos dos últimos grupos luego). Por lo tanto, Purcell dedica mucho de su libro a hablar de la solidaridad entre hispanohablantes y sus problemas colectivos con los blancos nativos. Y aunque sí habla de conflictos entre irlandeses y angloamericanos, franceses y angloamericanos, asiáticos y varios otros grupos, se habla de violencia entre mexicanos y chilenos brevemente—y nunca habla de ningún otro enfrentamiento entre otros tipos de hispanos.
De lo que sí habla es sobre intentos geopolíticos en el siglo XIX de unir toda Latinoamérica—una digresión sorprendente, considerando que tales intentos nunca sacaron nada en limpio, y que no tuvieron nada que ver con California, donde este libro está ambientado. Es más, nunca llegaron a ningún lado porque aparte de su lengua materna, las naciones de Latinoamérica no tienen mucho en común. Aunque es fácil encontrar europeos que piensan que Uruguay y El Salvador son intercambiables, o estadounidenses que imaginan que cada persona al sur del río Bravo come tacos y escucha reguetón, cada persona entre Punta Arenas y Chihuahua sabe que aquello no es cierto en lo más mínimo. Pero, a pesar de todo esto, Purcell narra su historia como si hubiese una gran etnia homogénea y sin matices, y por ello, el libro a veces tiene un tono más foráneo que chileno.
Los peruanos
Este interés que Purcell tiene en presentar una historia de panhispanismo pacífico también logra explicar lo que tal vez es la ausencia más grande del libro: los peruanos. Cuando compré el libro, me sorprendió que no eran nombrados en el título, pero imaginé que el libro tendría una sección, o por lo menos un capítulo, dedicado a ellos. Pensé eso porque incluso historiadores estadounidenses—es decir, angloamericanos blancos que suelen tener dificultades en diferenciar entre nacionalidades hispanas—siempre mencionan que, de los migrantes latinoamericanos durante la fiebre del oro, la gran mayoría eran mexicanos—específicamente sonorenses [un detalle que Purcell sí nota (25-32)], pero que había otros dos grupos notables: chilenos y peruanos. La razón de esto es fácil de entender: la noticia del descubrimiento del oro en California viajó por barco, y en esos tiempos, antes del canal de Panamá, cuando todo pasaba por el estrecho de Magallanes, había dos puertos en el sur del océano Pacífico con importancia internacional: Lima y Valparaíso. Es decir, las noticias del oro llegaron a Chile y Perú antes que al resto del mundo. Incluso resúmenes muy básicos en inglés mencionan esto [Por ejemplo: history.com, PBS (el canal de televisión público en los EE. UU.) y el sitio de web de la universidad de California menciona peruanos específicamente.] ¡Además, existen libros—en inglés—sobre este tema que son citados en el libro de Purcell!
No obstante, para Purcell, hablar de peruanos presenta un gran problema, por causa de su historia bélica con Chile. Sólo nueve años antes de que su libro empezara, Chile y Perú estaban peleando la Guerra de la Confederación; por otro lado, la Guerra del Pacífico partió antes que su libro terminara. La primera guerra nunca es mencionada, y la segunda sólo brevemente para hacer notar que los chilenos en California mandaron dinero a su patria para apoyarla, y que “grupos de mexicanos, siguiendo la tradición de tres décadas, se unieron a los chilenos y participaron en celebraciones callejeras en San Francisco después de las victorias cruciales chilenas de 1881” (197-198). Increíblemente, la actuación de los peruanos en California durante la guerra no es mencionada, ni tampoco cómo se relacionaron los peruanos con los chilenos (o con los mexicanos) a lo largo de este periodo. Encuentro difícil imaginar que las relaciones eran buenas, y, por lo tanto, si uno quisiera presentar una historia de panhispanismo enfrentando racismo angloamericano, tendría mucho sentido omitirlas.
Los irlandeses
Sin duda, ningún libro puede hablar de cada detalle de un evento o periodo, pero esta omisión peruana requiere explicación, especialmente considerando la cantidad de espacio que se dedica a los irlandeses. De hecho, cuando son presentados al lector, la razón de su inclusión en esta narrativa no es obvia. A diferencia de los mexicanos y chilenos, los irlandeses ya sabían inglés; y la mayoría de los que llegaron a California, no llegaron ahí directamente desde su patria: se habían ido de ahí años atrás, y ya estaban viviendo en el extranjero, como en otras partes de Norteamérica—el caso de más del cuarenta por ciento de ellos (90)—y Australia. Finalmente, los irlandeses no sólo estaban buscando oro y gloria, muchos estaban (o ya habían) escapando del hambre o la persecución política/religiosa de los británicos.
Con raíces y situaciones tan diferentes a las de los mexicanos y los chilenos, ¿para qué incluirlos en este libro (tomando en cuenta que no es un libro sobre la migración de esa época en general)? La respuesta la encontramos en el último tercio del libro: los irlandeses son una herramienta útil para criticar la lógica de “racismo”. El argumento—muy común en los EE. UU.—es el siguiente: “Cuando los irlandeses llegaron a Norteamérica en medio del siglo XIX, había prejuicio y discriminación en contra de ellos. Hoy, son considerados blancos y nos parece raro que anteriormente la gente pensaba mal de ellos. Por lo tanto, todo perjuicio actual es una estupidez, y con el tiempo, va a pasar.”
Purcell incluye a los irlandeses en su libro para avanzar este argumento, yuxtapuesto con los mexicanos y chilenos. En el capítulo final, se detalla el gran rol que los irlandeses jugaron en organizar y violentar en contra de la presencia asiática (y china, en particular) en los EE. UU. (y California, en particular). El autor lamenta que, al componer la vanguardia del movimiento anti-asiático, los irlandeses “ganaron” el estatus de blanco, lo cual es presentado como beneficioso aunque malvado. Mientras tanto, los mexicanos y chilenos siguieron quedando fuera de la órbita alba.
Y eso es todo. La osamenta del libro es bastante básica: se descubrió oro en California, un montón de gente llegó para enriquecerse, entre ellos había mexicanos, chilenos e irlandeses, los tres grupos enfrentaron discriminación. Después de un tiempo esa discriminación disminuyó para los irlandeses, pero no para los otros dos grupos. La meta moral del libro es que la discriminación es mala y que en los EE. UU. hay discriminación en contra de gente hispana. No es sorprendente que el libro haya sido publicado en 2016, y que el autor haya hablado mal del presidente Donald Trump y denunciado al pueblo estadounidense como racista desde las páginas de La Tercera.
Encima de esta lección banal hay muchas notas de pie y anécdotas, pero más que nada, hay omisiones.
Chinos
La historia del conflicto entre blancos y asiáticos en la costa pacífica de los Estados Unidos es interesante, sin duda. Especialmente considerando que hoy, los asiáticos en los EE. UU. son más educados, más ricos, y menos delincuentes que los blancos, lo cual no es el caso con la población hispana. El enfoque que Purcell da a los principios de este conflicto es válido, y también es interesante que los irlandeses configuraran una fuerza poderosa en ello. Pero el libro nunca habla de cómo se llevaron los mexicanos y los chilenos con los asiáticos. De los tres grupos que protagonizan este tomo, solo uno tiene detallado su relación con este otro grupo racial. Esta ausencia es aún más absurda cuando se considera que en la década de 1870, una ola de migración china llegó a la costa pacífica de México, y que ese país también tuvo dificultades integrándolos. Mientras tanto, Chile terminó con su primera gran población china gracias a la Guerra del Pacífico, cuando esclavos chinos en Perú terminaron siendo liberados por el ejército chileno. Pero nada de esto es mencionado en ¡Muchos extranjeros para mi gusto!, ni siquiera brevemente.
Irlandeses chilenos
Durante la Guerra México-Americana, un grupo de soldados irlandeses en el ejército estadounidense decidieron que como los mexicanos eran católicos, y ellos eran católicos, deberían pelear juntos en contra de los protestantes (es decir, los yanquis). E hicieron precisamente eso, cambiaron de campamento en nombre de solidaridad religiosa. Son recordados como los “San Patricios”, y Purcell habla de ellos brevemente, lamentando que en general, ese tipo de sentimiento religioso-unificador no era común entre los irlandeses y los hispanos. Por qué esto pasó tan poco es interesante, sin duda, y que Purcell preste atención a esta pregunta es sumamente válido. Lo que no entiendo es el porqué de, si menciona los San Patricios, no menciona ninguna de las muchas raíces chileno-irlandesas. Chile es, y me imagino que en esos tiempos también era, el país más irlandés de América Latina, y bastantes de las figuras más importantes en la historia de Chile eran irlandeses: Benjamín Vicuña Mackenna, Patricio Lynch y Bernardo O’Higgins, entre otros. Me pregunto si en California en el siglo XIX, los chilenos alguna vez hicieron notar este dato a sus vecinos irlandeses. O si algunos de los irlandeses lo sabían, y cuando conocieron chilenos por primera vez, exclamaron, “¡Mira amigo, tu gran libertador O’Higgins era de mi isla!” Tal vez nada de esto pasó, y a nadie le importó, pero eso igual sería un detalle interesante. Sin embargo, sorprendentemente, nada de esto termina siendo mencionado.
El mestizaje y los mestizajes
Ya hablé un poco de como Purcell no hace mucha distinción entre mexicanos y chilenos, agrupando a los dos juntos como hispanos/latinos, pero este tema merece un enfoque extra, porque, genéticamente, mexicanos y chilenos no tienen mucho en común. Si fuera a México para tomar una encuesta, y preguntara sólo, “¿Los mexicanos y los chilenos, físicamente, se parecen entre sí?” La gran mayoría de las respuestas serían “no”. Sería igual al revés, y sería igual si la encuesta fuera hecha en el siglo XIX. En los dos países, se puede encontrar ciudadanos con casi cada variación de mezcla imaginable, pero ni siquiera los mestizos de los dos países se parecen mucho. Hay tanta diferencia entre un araucano y un azteca como la hay entre un ruso y un italiano. Y las diferencias entre los diferentes indios del nuevo mundo, y los diferentes niveles de mestizaje en cada país, siempre han sido tomados en cuenta—y considerado consecuente—por historiadores y sociólogos tanto chilenos (como Nicolás Palacios) como extranjeros (como Lothrop Stoddard). Purcell enfatiza mucho que los angloamericanos no podrían notar la diferencia entre los dos pueblos, y no creo que esté mintiendo. Pero hablar de eso es sólo hablar de una perspectiva, y Purcell deja que esa perspectiva sea percibida como un dato factual, sin compararla a ninguna perspectiva latina, chilena o mexicana.
Es cierto que no podemos confirmar la mezcla racial de los latinoamericanos que llegaron a California en esos años. Y también es cierto que, para bastantes estadounidenses, diferenciar entre los diferentes fenotipos en América Latina es difícil. Pero igual sería difícil argumentar que todos los mexicanos y todos los chilenos que llegaron eran indios o mestizos morenos. En términos matemáticos, la probabilidad de que llegaran por lo menos algunos blancos y harnizos está casi garantizada. Y si tomamos en serio lo que Purcell dice sobre el racismo y la violencia, quedan las preguntas:¿Cómo les fue a los hispanos blancos? ¿Eran finalmente aceptados por la mayoría angloamericana como los irlandeses? ¿Intentaron distanciarse de sus compatriotas morenos? ¿Terminó siendo que no solamente se trataba de ser blanco para ser integrado, sino de ser blanco y anglohablante? Al respecto de lo último, Purcell habla brevemente de los inmigrantes franceses que llegaron a California, y concluye que:
“… el nacionalismo y el chauvinismo, y no la discriminación racial, fueron los elementos principales que provocaron las luchas entre franceses y angloamericanos. La alianza establecida entre franceses y latinoamericanos fue esporádica, en particular porque las fuentes de discriminación contra estos grupos eran diferentes, lo que justifica que los franceses siguieran una estrategia distinta tras la fiebre del oro, distanciándose progresivamente de mexicanos y chilenos, con quienes en realidad tenían muy poco en común.” (138)
Nota también que, en los conflictos entre los franceses y los nativos blancos, los irlandeses en general se pusieron al lado de los angloamericanos. Como mucho de lo que Purcell nos cuenta, me imagino que esto es verdad—pero está lejos de ser el cuento completo. Hoy en día, tanto como los irlandeses, los franceses de los EE. UU. son considerados totalmente integrados y blancos (a diferencia de los quebequenses de Canadá), pero cómo pasó eso, o cómo empezó a pasar eso, son cosas que Purcell deja colgadas.
Historiadores estadounidenses han implicado que los chilenos que llegaron no eran muy europeos, e incluso han notado específicamente la presencia de “rotos”. Uno de ellos los describe como, “… vagabundos sin tierra que trabajaban de vez en cuando y robaban a menudo, demostrando que eran salteadores de caminos feroces, y excelentes guerrilleros… peleadores desenfrenados y vengativos, a estos gánsteres harapientos les importo poco sus propias vidas y nada las vidas de otros.” También, Purcell escribe que,
“… la mayoría de quienes viajaron a California pertenecía a los estratos populares o ‘bajo pueblo’, como se los denominaba entonces, tal como las listas de pasaportes, contratos de trabajo y los reportes de las autoridades diplomáticas chilenas en California dejaron en claro. El cónsul chileno en San Francisco señaló enfáticamente en 1851 que la gran mayoría de sus compatriotas en California pertenecía a ‘la clase inferior de la población de Chile’.” (36)
Pero, a la misma vez hay que tomar en cuenta que los chilenos que llegaron a California eran los chilenos de antes de la Pacificación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico—dos fuentes muy grandes del mestizaje chileno. Sin tomarlo en cuenta, Purcell nota la presencia de chilenos blancos en Norteamérica cuando menciona:
“… el argentino Ramón Gil Navarro apuntó en su diario que estaba plenamente consciente de la hostilidad contra los chilenos, por lo que entre los angloamericanos se hacía pasar por francés y procuraba hablar solo en ese idioma, mientras se encontraba en las minas.” (135)
Bueno, Pancho Villa no habría podido “pasar por francés”. Pero quizás un chileno si, especialmente uno con un apellido francés, como por ejemplo, “Bachelet” o “Pinochet”.
La variación racial de México también debe ser notada. El estado mexicano de Sonora, por estar en el extremo noroeste del país y por lo tanto, lejos de los dos núcleos de indios—el azteca del centro y el maya del sur—es uno de los estados más blancos del país. Un estudio genético reciente notó que el promedio sonorense era 62 % europeo, 36 % indio y 2 % negro. Esto es bastante diferente del resto del país, tanto que incluso en el estado de Chihuahua al lado de Sonora, el promedio es 50 % europeo, 38 % indio y 12 % negro. Promedios del típico mexicano muestran entre 40 % y 45 % europeo, 5 % o menos negro y entre 50 % y 60 % indio. Promedios del sur de México invariablemente muestran una súper-mayoría de sangre india. Es decir, en el contexto mexicano, los sonorenses son bastante blancos, y si el promedio del estado es 62 % blanco, es muy probable que haya gente que sea 85 % blanco, y, por lo tanto, sin duda algunos llegaron a California. ¿Ellos también intentaron “pasar por franceses”? ¿Lo lograron? ¿Cómo terminaron? No dice…
Todas estas preguntas son interesantes—no las lanzo retóricamente, pero Purcell logra evitar que surjan.
Chilenismo
Finalmente, Purcell termina contándonos muy poco de los chilenos que quedaron en California. Se habla bastante de cuántos llegaron—tres o cuatro mil (33)—cuándo llegaron, dónde llegaron, y cómo les fue, pero no hay una conclusión muy clara. En general, les fue mal, y muchos terminaron regresando a Chile. Pero qué pasó con los que quedaron se pierde cuando el eje del libro se gira al “blanqueamiento” de los irlandeses y los problemas con los asiáticos. Dudo mucho que todos regresaron a Chile, pero después de 235 páginas de este libro lleno de notas de pie, no se podría decir si los que nunca regresaron terminaron absorbidos por el crisol cultural de su nuevo país, si se fueron a México, o si aún hay una comunidad pequeña de chilenos-californianos con museo y todo en algún lugar. Esta elipsis en vez de dar un fin claro, empeora por causa de que el libro termina en el año 1880, dejando totalmente sin análisis el impacto que tuvo el año 1891 (cuando los EE. UU. y Chile casi entraron en una guerra) en los chilenos en Norteamérica. ¿La discriminación que sufrieron se agudizó? ¿Empezaron a decir que eran argentinos para evitar problemas? ¿Tal vez ya se habían integrado lo suficiente y nada en sus vidas cambió? Concedo que ningún libro puede cubrir infinitamente tal temática, sin embargo, escribir un libro sobre chilenos en los EE. UU. y terminarlo en medio de la Guerra del Pacífico y una década antes que ocurrieran los hechos que casi dieron inicio a una guerra entre los dos países me parece una decisión editorial imposiblemente extraña. La crónica también omite la década de 1850-1860, en la cual ocurren dos revoluciones dentro de Chile, la de 1851 y la de 1859. En cada país, cuando un conflicto interno se acaba, los perdedores se fugan. Como se sabía que ya había chilenos en California, gente involucrada con estas causas separatistas ¿se fueron hacia allá cuando perdieron en Chile? Y si es así, luego ¿se involucraron con la erupción separatista que posteriormente subsumió los EE. UU.? No se sabe, porque una vez más, nada de esto se menciona en este libro anímico.
En resumen
Lo que une a todas estas omisiones es que representan preguntas cuyas respuestas tienen una posibilidad alta de interrumpir o contradecir la narrativa bastante explícita que el libro propone desde su primera hasta su última página: se descubrió oro en California, mucha gente llegó para enriquecerse, entre ellos había mexicanos, chilenos e irlandeses, los tres grupos enfrentaron discriminación Después de un tiempo, esa discriminación disminuyó para los irlandeses, pero no para los otros dos grupos. La discriminación es mala y existe en contra de hispanos en los EE. UU. Detalles que no se conjugan del todo con este cuento son desechados. Un efecto secundario de esto es que el libro no termina siendo muy chileno, pues para conformarse con su meta, se deshace de matices de la identidad chilena, la historia chilena, y las perspectivas que chilenos tienen (y han tenido) sobre el resto del mundo. Mira a los chilenos simplemente como una especie más de “otros” en un contexto estadounidense. Debido a ello, si no lo supieras, no adivinarías que el libro fue escrito por un chileno, sino por un norteamericano y luego traducido al castellano. Lo cual no es inherentemente malo, pero es lamentable ya que fue escrito por un chileno, y publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). El propósito de tal institución, desde siempre, es subsidiar lo chileno, porque cultura, perspectivas, y productos extranjeros no son algo que falte—especialmente estadounidenses. Es una buena meta, y con el Internet, vale la pena ahora más que nunca. Es irónico, entonces, que, en el caso de este libro, el FCE terminó ayudando a lanzar una crónica analizando chilenos como extranjeros—extranjeros en los EE. UU.—y desde una perspectiva extranjera. La voz del narrador es una voz que imita académicos izquierdistas del mundo occidental, igual que el Costanera Center imita malls norteamericanos, y cantantes de reguetón imitan grupos puertorriqueños. Y tanto en investigaciones históricas como en arquitectura y en música, no nos falta influencia foránea que carece de sutileza y maestría. En el futuro, espero, que el FCE apoye proyectos típicamente chilenos, o por lo menos, más completos.
1 note
·
View note
Text
España nos roba y otros motivos
Desde hace tiempo el mundo -y nosotros con él- mira a Cataluña. Con su reivindicación de independencia la sociedad catalana ha puesto contra las cuerdas al Estado español, hasta el punto de hacer tambalear la ‘modélica transición’, el régimen del 78 y los mismos principios del Estado corrupto.
La serie de acontecimientos iniciada con la consulta de Arenys de Munt en 2009 ha ido acompañada de éxitos de movilización y autoorganización de la población, ayudada a menudo por la torpe respuesta del poder hispano.
Tras los aciertos de Cataluña en la última etapa –el ‘procés’- se ocultan muchos años de trabajo silencioso por la recuperación de la lengua, la cultura, la interpretación de la historia, la puesta en valor de la memoria colectiva. Omnium Cultural ofrece un modelo de intervención eficiente en este campo. El supremacismo lingüístico y cultural español se ha encontrado frente a una sociedad pertrechada con buenas defensas.
El expolio sistemático que supone el déficit fiscal de Cataluña y el maltrato que sufre en todo lo relacionado con infraestructuras, trenes de cercanías, corredor mediterráneo, etc., han sido argumentados por los catalanes de manera eficaz como arma de reivindicación y cohesión social.
Sobre estos motivos se ha ido construyendo una narrativa con capacidad de movilización popular: “España nos roba”; “Somos una nación, autodeterminación”; “Objetivo: independencia”; la rememoración de la fecha y la hora 14:17 de 1714 (entrada de las tropas borbónicas españolas en Barcelona); en resumen, “In, Inde, Independència!!!”,
Todo ello ha ido construyendo un relato de cómo los catalanes se ven a sí mismos, y a qué se enfrentan. En el mismo se expresa un punto de encuentro entre ellos y desde el que pueden proyectar su futuro. Y este modo de contarse a sí mismos y al mundo, se ha convertido en hegemónico. Este relato y esta hegemonía son la nación catalana de hoy.
La hegemonía no se define por los votos que obtienen unos partidos que se autodefinen como independentistas pero que, en gran parte, están integrados en el sistema clientelar español. La hegemonía social se expresa a través de una argumentación, un relato, que es coherente y que consigue una aceptación social generalizada. Es una visión de la realidad que goza de una credibilidad mayoritaria.
A pesar de los conflictos internos puntuales que, sobre todo en periodos electorales, resurgen con fuerza, quien lleva la iniciativa del relato es el independentismo. No es fácil adivinar la evolución del conflicto ni su resultado, pero hoy se puede asegurar que tiene unas sólidas bases sociales, hegemónicas en el discurso. Siempre es posible dilapidar el capital adquirido en estos años, pero la consolidación de esos argumentos garantiza un largo recorrido.
¿Y nosotros?
Nosotros, nuestra nación, no ha sido desde el punto de vista argumental un modelo de construcción de relato, centrado en la memoria, en nuestra realidad, en la historia en nuestros conflictos. Nuestra narración se construye desde la perspectiva de los estados dominantes: España y Francia. No nos vemos como una nación definida sino como un ente difuso, como siete “territorios históricos”, o tres “Comunidades”, dos españolas y una francesa, llovidos del cielo, que, eso sí, han hablado desde milenios la misma lengua como único rasgo de cohesión.
Según el discurso coloquial, da la sensación de que los vascos nunca hemos tenido un Estado independiente, ni una historia singular. Nuestra memoria no existe. Las conquistas, asimiladas, se pierden en el olvido. Las damos por amortizadas. Las gestas de los marinos vascos, apropiadas por españoles y franceses. Los conflictos del siglo XIX, explicados como la reacción de un pueblo ultrarreligioso y conservador frente al ‘liberalismo’ español y la ‘razón’ francesa.
La memoria de la guerra de 1936 es apenas un apéndice de la IIª República española. Tras la disolución de ETA, el relato ha quedado por completo en manos de los servidores del Estado español, hasta el punto de que las figuras públicas de la izquierda abertzale acuden sumisamente a las conmemoraciones y homenajes de los ’mártires’ oficiales. Los otros, claro.
Se habla de “la nación foral”, pero no hay ni memoria ni conocimiento de qué han sido los Fueros. En su tiempo fuimos “un marco autónomo para la lucha de clases”, sin saber que la lucha de clases siempre ha sido internacional. En general, está muy extendida la especie de que “los vascos no hemos tenido un Estado”. Bueno, que tenemos dos: España y Francia. Pero que lo mejor es no tener ninguno.
Hemos citado el caso catalán. Otras naciones, por supuesto las que han accedido a su independencia, han construido el relato que las constituye como tales. Y ese relato es lingüístico, pero también memorial, histórico, festivo, religioso, institucional, de conflictos y luchas, de perspectiva de futuro. Aquí carecemos de algo parecido. Con la excepción de la referencia a la lengua, que es un dato tan claro y evidente que no hace falta quebrarse mucho la cabeza para admitirlo como elemento constitutivo.
Elementos de identidad (de memoria) como el proceso nacionalizador de nuestra sociedad medieval y moderna realizado por el Estado navarro, son cuestionados y despreciados desde las propias posiciones vascas. No disponemos de un relato dominante que nos cohesione, que sirva para enorgullecernos, constituirnos. Hay dos o tres, y ninguno que responda a las necesidades de esa visión compartida que requiere una sociedad moderna que pretenda ser protagonista en el mundo actual, como sujeto político. Uno es el de la sumisión total y, a falta de otro propio consistente, podemos intuir que sus argumentos son hegemónicos.
Hoy en día la nación vasca no puede hacer seguidismo de las fórmulas catalanas o de otros lugares. No tienen sentido consultas parciales, por ejemplo, si no se sitúan en una acumulación de fuerzas concreta, si previamente no se ha construido y aceptado globalmente el relato que nos constituye como nación. Hemos de pensar las herramientas que necesitamos. Y construirlas desde aquí.
No sirve de nada que se sienten a hablar partidos políticos, u otras organizaciones, para establecer acciones conjuntas y objetivos comunes si antes no se ha planteado una confluencia en el relato. No somos “siete territorios forales”. No somos “dos autonomías españolas” y una “comunidad especial francesa”. Algo tendremos que nos distinga y nos permita reconocernos. Eso es el relato. Y no es un debate para el futuro; sino el soporte del proceso. Es decir, lo básico. Algo imprescindible y necesario.
Luis María Martinez Garate / Angel Rekalde
1 note
·
View note
Text
Una bomba literaria contra el dogma
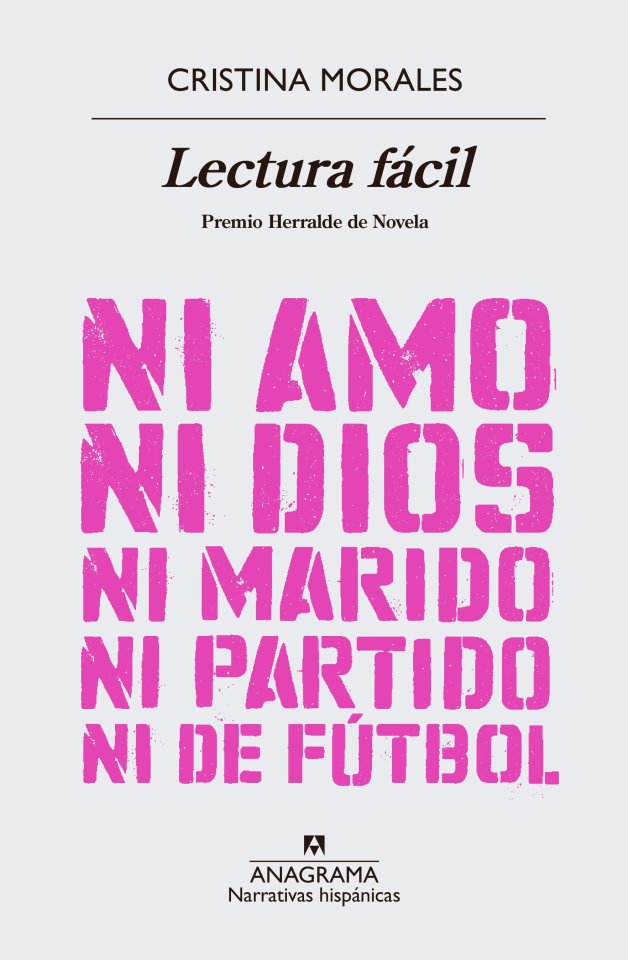
Hay quienes piensan que el anarquismo es una planta foránea en nuestras tierras. Pero en realidad el movimiento es global y simultáneo desde el siglo XIX: esa nítida sincronía se percibe hoy entre Lectura fácil (2019) de Cristina Morales, que se presentó en México hace dos meses, y los edificios en llamas en Chile. En ambas corre una fuerza antigua, múltiple y feroz.
La novela trata de un grupo de amigas, pero a diferencia de la vida interior de las cuatro de María Luisa Puga en Pánico o Peligro, aquí traman la forma de romper el candado de una casa para vivir sin pagar renta. El cálculo de los porcentajes precisos del retraso mental de cada una define la cantidad de dinero que el Estado les da, la misma instancia que hoy ofrece casi medio millón –en moneda mexicana– a la autora por ganar el Premio Nacional de Narrativa. Desde ninguna perspectiva la autora y sus personajes concibe este dinero como contradictorio. Todo lo contrario, es una ventaja aprovechable.
Aunque otros críticos lo consideran desafortunado, el contraste entre los puntos de vista de los personajes es una de las estrategias narrativas destacadas de Lectura fácil, el claroscuro entre Nati, Maria dels Angels, Patri y Marga es un hueco que va rellenando mentalmente el lector. Las andanzas del grupo giran en torno a la danza, los centros gubernamentales de salud mental de pueblos rurales y los okupas de Barcelona. El libro fue rechazado por Seix Barral, luego publicado por Anagrama y finalmente ganó dos premios nacionales: es un juego de formatos entre minutas, panfletos y una novela escrita en WhatsApp que logra retorcer de la risa al lector.
Poco después de la mitad irrumpen unas hojas que parecen fotocopiadas con el título Yo también quiero ser un macho, donde sobran ataques al macho-facho-neoliberal encarnado en varias figuras públicas de España. Me parece celebrable que una novela tan bien compuesta logre incorporar un formato tan oscurecido como los zines. En México, durante la última década, las autopublicaciones salieron del ghetto subterráneo debido a las imprentas riso alojadas dentro de un pequeño circuito del arte contemporáneo influenciado por Ulises Carrión y el comic underground. Aunque los zines más higiénicos y despolitizados llegaron al Museo Jumex o al Museo del Chopo, o llenan los anaqueles de Réplica, el Foro de Imprentas Desobedientes que se celebra cada año, la ficción premiada vuelve a hacer del formato una bomba dentro de otro universo que históricamente le ha dado la espalda, el mundo literario.
Lectura fácil deja ver un movimiento que ha sido perseguido e insultado una y mil veces: el relacionado con el Okupa Che Guevara –en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM–, el extinto Chanti Ollin –en pleno corazón de Reforma– y los satanizados encapuchados, temidos a cada paso en las marchas. La represión del deseo sexual, la sobredosis teórica, el lado ultra racional y la paranoia entre los militantes de la novela, sumada a la torpeza para ejecutar una asamblea, es una autocrítica al oculto mundo libertario, que en México existe por lo menos desde 1861 con Plotino Rhodakanaty y sus secuaces. Movida con mucha cobertura en América por los disturbios en Chile recientemente.
Es más, las referencias que se hacen a América Latina dentro de la novela suelen ser favorables, como la feminista boliviana María Galindo, los precursores peruanos del punk, Los Saicos, entre otras referencias. De hecho, la novela termina el 11 de septiembre de 2017 que es el “Día que es puesta en libertad la bailarina Maritza Garrido-Lecca tras veinticinco años de cautiverio en una prisión peruana” (417), artista relacionada con el Sendero Luminoso que, sin duda, es la inspiración de Nati, el hueso más duro de corroer entre los personajes de la incendiaria novela.
Sin embargo, la novela difícilmente encuentre público de este lado del Atlántico, peor aún en el México de la Cuarta Transformación, porque uno de los objetivos principales y de constante burla es precisamente el pensamiento progresista, que en la novela se encarna en la activista y alcaldesa Ada Colau, la CUP y sus seguidores. Quizás por esa crítica tan frontal, el Premio Nacional de Narrativa señala que la obra de la escritora no tiene genealogía, cuando en realidad Lectura fácil es una heredera natural de Niebla (1914) de Miguel de Unamuno o las obras importantes de Pío Baroja, Ramón Valle-Inclán o cualquiera de la generación del 98 que, a demás de escribir una literatura leída con atención en nuestro continente y tratar de conjugar formas literarias innovadoras con un deseo profundo de cambiarlo todo, fueron parte esencial de La Revista Blanca (1898-1936) y la bohemia anarquista de hace un siglo.
Cristina Morales escribe con mucha violencia creativa, como Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor pero dirigida a derribar con tumbaburros lugares comunes de la izquierda y el feminismo. El lector de esta novela es el blanco de una balacera de argumentos en boca de personajes y formatos que abriga lúdicamente entre sus páginas. Lectura fácil es una novela infranqueable, el llamado a una nueva literatura política, cínica, joven, desenfadada; tan demoledora como en México lo es María Rivera, o Heriberto Yépez, planta vernácula que también gana premios y becas, es bastante conocido, sin dejar de ser tan libertaria como la española o el fuego chileno.
Alfredo Bojórquez
4 notes
·
View notes
Text
Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: oralidad y memoria
Los «Cuentos del vivac» de Federico Urrecha: oralidad y memoria
A la vista de lo comentado en las varias entradas anteriores —y teniendo en cuenta especialmente el relato «La acción de Numerosa» en el que se menciona expresamente la narración junto al fuego del vivac—, pudiera pensarse que todos los relatos contenidos en este libro están contados por uno o por varios de esos narradores-soldados como si se tratara de una narración-marco (como el Decamerón de…

View On WordPress
#Cuentos del vivac#Escritores navarros#Federico Urrecha#Historia literaria de Navarra#Literatura española siglo XIX#Memoria#Narrativa del siglo XIX#Oralidad
0 notes
Text
Sobre las disculpas de España y la educación en México
Creo que lo que abajo se transcribe es relevante en esta interesante discusión desatada ante la petición de López Obrador al rey de España y al papa de pedir disculpas a las atrocidades contra pueblos originarios y su moción de revisar la historia. Que no se acelere, pues para revisar la historia necesitamos primero descolonizarla.
Esto escribí en 2012 :
“No es lo adecuado abordar aquí un análisis en materia histórica de México, pero sólo propongo replantear y buscar nuevos significados en la narrativa, en específico sobre la Invasión española y sus efectos. Lo anterior es justo para las víctimas directas, las poblaciones nativas, y es además necesario para encontrar un mejor entendimiento de un México post-colonial, etapa que aún no se alcanza. Para ello, es necesario deconstruir la narrativa hasta ahora empleada, la cual no ha hecho más que perpetuar el colonialismo. No se trata de “des-historizar”, sino de “re-historizar” para llegar a una comprensión de las consecuencias de este trauma (Young, James 1988 Writing and Rewriting the Holocaust).
En mi opinión, deberíamos generar un sentido de justicia hacia las civilizaciones que sufrieron la invasión, una justicia que ha sido negada por 500 años al igual que les fue arrebatada su historia, su memoria, su religión, y su vida misma. No sólo han sido olvidados, sino que deliberadamente fueron borrados de la historia, proceso que no cesa. En 1821, declarado el fin del dominio español, significó sólo el cambio de poder de unas manos a otras, y no un cambio de sistema social. Desde entonces la diversidad cultural y lingüística del país se percibe como un obstáculo para el progreso, y de ahí los programas estratégicos para “combatir el problema” (ver Bonfil Batalla 1989, México Profundo; Villoro 1987, Los grandes momentos del indigenismo). Basta ejemplificar con la reciente disposición del gobierno mexicano por eliminar el pasado de las culturas mesoamericanas de los libros de educación básica, cuando muchas de estas civilizaciones siguen vivas. Debe ser tiempo de hallar un poco de dignidad para los que han sido marginados. ¿Y cómo hacerlo? Sin duda debería ser ésta una meta para los que trabajamos con la historia y la cultura de los pueblos originarios. ¿No somos los antropólogos y arqueólogos quienes nos ocupamos de escribir sobre ellos? Pero la contradicción radica en que la antropología y arqueología se han dedicado a la explotación del conocimiento indígena, igual que han hecho los que ostentan el poder político, económico y social.
La antropología en México asevera tener un padre, fray Bernardino de Sahagún. Si bien fue la primera pluma de documentación sobre las costumbres y creencias indígenas, también fue uno de los mejores estrategas en eliminar lo mismo que describió, así dando inicio a la táctica de destrucción indígena. Sahagún debe entonces ser recordado también como fundador de un oficio de dominio y discriminación social. Cuando la antropología se instituyó en el siglo XIX, en el auge del imperialismo europeo, lo hizo para estudiar las culturas de sociedades lejanas, en espacio y tiempo, dentro de un paradigma evolucionista desarrollado por unas cuantas potencias europeas (Auge 1994, El sentido de los otros). De forma implícita se creó una profesión ocupada de los pueblos “sin historia”, distinta a la historia y sociología, reservadas para estos pocos países “evolucionados” (Wolf 1982, Europa y la gente sin historia). Pero a diferencia de la opinión de Auge (idem), no podemos establecer que la antropología estudie sociedades con menos conciencia histórica o historicidad cuando en realidad sí la tienen, es más bien que el contenido de esa historia fue borrado y cambiado para proyectar una historia en armonía con el dominio y la invasión extranjera. Los pueblos originarios y la gente en general de los países colonizados sabe que existe una profundidad histórica pero no conoce los datos y si los conoce los recibió de la educación oficial, la visión de los vencedores, heredera de los ostentores del poder invasor-colonial.
En fin, no es de ninguna manera un crimen documentar e investigar sobre la naturaleza e historia humana, pero se requiere de criterio y responsabilidad en ello. ¿Cuáles son los fines de estas investigaciones? ¿Perpetuar la escritura ofensiva y falta de sensibilidad de los conquistadores y misioneros? ¿No deberíamos entonces reivindicar la dignidad de los pueblos auténticos? La antropología y arqueología, o los oficios ocupados de la cultura, deberían servir para lo que surgieron originalmente: auxiliar a la historia y sociedad cuyo compromiso, a su vez, debe ser la escritura de libros que enseñen algo, es decir, educar.
La meta debe ser descolonizar las metodologías, ser conscientes del ingenuo cinismo del antropólogo que clama que con su investigación hace un bien a la humanidad (Smith 1992, Decolonizing Methodologies), cuando los pueblos que describe y por los que escribe para obtener títulos, se mantienen en la pobreza. Entonces la antropología perpetúa y es cómplice de los instrumentos colonizadores (idem) haciendo caso omiso de las voces mismas originarias que tienen una clara opinión sobre su cultura e incluso sobre la metodología empleada para hablar de ellos.”
Así es. Necesitamos descolonizar nuestra historia, pero también como la hacemos y como la investigamos. Y descolonizar las relaciones que ésta tiene con la sociedad, sobre todo, con los pueblos originarios.
1 note
·
View note
Text
FUCK S4RTR3!!!!!!!!!!!!!!!
El asunto literario es un asunto de comodidad excesiva. Una vez extirpado el síndrome soviético, la posibilidad de una crítica literaria concentrada en algo más que “buenos libros” se vio gradualmente cancelada.
El presentador de Reality Shows prohíbe hablar a los participantes de política, luego de presentar un discurso suave sobre superación personal. ¿Qué es lo censurado? ¿Qué entendemos por política?Al ser obligados a funcionar como negocios, las movidas literarias mainstream han abandonado lo que las hacía valiosas. Contra la pared del símbolo universal de ($) la liquidez monetaria no tiene tiempo para reflexionar sobre el discurso mientras busca una parcela de posicionamiento estable. La poesía comercial española es un síntoma. Pero también la amabilidad y la no-existencia de una crítica literaria en internet es parte del síntoma.
-la aparición de un populismo 2.0 - Martin Rodríguez Gaona dixit- y su entrada a la literatura- la popularidad como forma de relevancia literaria- una ilusión de democracia que es en realidad una forma de protofascismo- Donald Trump - horizontalidad y disolución de la intelectualidad en números de interacción en redes sociales-
El género literario de influencia política por excelencia, la narrativa, ha sido amaestrado por el populismo 2.0. El siglo XIX expulsa a la poesía del círculo de poder, la literatura es reemplazada por la escuela como institución difusora del saber y el capitalismo en pleno auge instala el mercado editorial. El mercado pone los laureles sobre su hijo predilecto: la novela. La novela posee en sí misma el germen de un nuevo tipo de sujet@: individuo alienado, escritor recluso en su escritorio produciendo por entregas hasta morir. Del otro lado, l@ lector@: también en solitario, en su cuarto, debajo de las sábanas, una vela encendida & silenciosa.
Nada queda de la experiencia compartida del poema. No interesa. La poesía no puede contar el mundo como debería ser contado; el sujeto ya no debe ser social.La novela es sometida a un fuerte régimen de control: Flaubert es llevado a juicio, el Marqués de Sade es apresado. No ir contra el sistema: primera regla. La poesía se diluye en los intersticios, se evapora y vuelve a condensarse en un charco que es ignorado. Ahí radica su potencia. L@s poetas del siglo XIX decidieron esconderse y sentirse superiores a la plebe: nosotr@s no tendremos la oportunidad de repetir ese error.
La hegemonía de la novela arrasa de forma ininterrumpida el siglo XX. Se instala cómoda en el regazo de Random House. Es divertida, probablemente haya algo de gran literatura en ella, pero como movimiento la novela es el máximo representante del zombienismo literario. Status de Complacencia extremo anudado a la pretensión comercial. Elvira Sastre como síntoma. Premios entregados por popularidad. El total desvanecimiento del proyecto ilustrado en las grandes editoriales. Currículums que adjuntan números de seguidores en redes sociales. Hiper Realismo de Publicidad y películas de Wes Anderson. Si hay un escape a corto plazo para la narrativa está en el sci-fi y el horror.
Pero mientras… la novela es el producto y síntoma de un sistema donde los hombres individuales son avalados por un supuesto genio, cómodo para los proyectos socioeconómicos y culturales del capitalismo. Hoy miles de píxeles atraviesan una pantalla, estímulos constantes en sonidos e imágenes que se procesan como ruido en nuestros cerebros que ya no pueden procesar la información de la información. Ya no existe el contexto que permitía la lectura de la novela; la realidad tecnocapitalista se resquebraja y sus grietas escupen las líneas más complacientes que pueden escribirse esta noche. La novela debe morir.
Es hora que surja la poesía aceleracionista. Hyperpoesía. Implementarla implica instalar a la poesía en el marco de un proyecto político delimitado. Reventar la idea que la poesía no tiene un papel político como reinsertar el inconsciente y lo libidinal en la lucha ideológica. Dinamitar la idea que poesía política solamente son esas odas a Stalin escritas durante el Sputnik. Es posible una poesía comprometida con un cambio social y con la reestructuración de ciertas relaciones de poder y una nueva hegemonía. Que a su vez sea de una calidad fabulosa. Poesía que tenga la capacidad de seducir y generar tribus cibernéticas a su alrededor. Rechazo a un dualismo de poesía política y poesía no política y el reemplazo (e hibridación) de una crítica literaria observadora de la técnica. La poesía aceleracionista destruirá el mercado escupiendo en la cara a las editoriales monstruos, invadiendo la internet, viralizándose, siendo fabulosa, increíblemente fabulosa dejando destellos de confusión en las taquicardias de la crítica.
¿Puede lo mainstream ser estéticamente increíble y políticamente efectivo?
DEBE serlo.
Rechazar el miedo a la masividad y despreciar los movimientos de resistencia. Tomar el centro para destruir la jerarquía dentro del campo cultural. Una necesidad de una nueva hegemonía cultural. La derrota de la izquierda no se dio en el Muro de Berlín, se dio en su incapacidad de vencer ideológicamente las narrativas antagonistas. El neoliberalismo no está herido de muerte: es un zombie desde 2008, su presencia se da únicamente porque no hay nada que lo reemplace. El partido único más implacable es el que gime “no hay alternativa” desde el campo cultural.El asunto es realizar el asalto para ganar. Para la confrontación de narrativas no se necesitará un anticapitalismo sino un postcapitalismo, tomar todo lo necesario del neoliberalismo y usarlo para traspasarlo. Revolución de Marketing y Revolución de diseñadores como Revolución Chic, Revolución Cool y Revolución Dank, las guerrillas virtuales como clanes de influencers ilustrados armados de viralidad memística hasta los dientes.
0 notes
Text
Una guía heterodoxa del Femás

[Enrike Solinís dará la vuelta al mundo con su Euskal Barrokensemble. La foto es de NomadStudio]
El Festival de Música Antigua de Sevilla abre el próximo viernes su trigesimoséptima edición, en la que se ofrecerá un variado programa con 21 conciertos, un espectáculo teatral con música y un conjunto de conferencias y otras actividades complementarias
Si las autoridades no dicen lo contrario, la trigesimoséptima edición del Festival de Música Antigua de Sevilla arranca el próximo fin de semana invocando dos efemérides, el quinto centenario de la primera vuelta al mundo y el cuarto de milenio que ha pasado desde el nacimiento de Beethoven. En sus 22 conciertos (o 21 más un espectáculo teatral con música) se entrecruzan líneas programáticas diversas en las que el habitual peso del Barroco queda esta vez muy compensado por las celebraciones, pues la expedición de Magallanes y Elcano nos lleva al Renacimiento y nos abre a las tradiciones folclóricas y Beethoven nos conduce al siglo XIX. Las 22 citas previstas se han quedado de momento en 21 por la cancelación ayer tarde del concierto de Il Giardino Armonico (era el número cinco, previsto para el martes 17) y peligra seriamente el del otro conjunto italiano (La Cappella Neapolitana; el número quince). Lo que de momento permanece en cartel permitirá la escucha siempre gozosa de algunas célebres obras maestras (Sinfonía 40 de Mozart, Canto del cisne de Schubert, Sonata Appassionata de Beethoven, Ofrenda musical y Misa en si menor de Bach...), pero puede seguirse también prestando atención a lo menos habitual, a lo insólito e incluso a lo extravagante. De ahí, esta guía heterodoxa para disfrutar, a veces por caminos tortuosos, de todas y cada una de las convocatorias de este festival que es el más importante que, en torno a la tradición de la música clásica, tiene lugar cada año en Sevilla.
Uno (Lope de Vega, 13 de marzo. 20:30). Apertura con Mozart y Beethoven en formato orquestal, qué más se puede pedir. Pues esa sonoridad típica de la orquesta clásica, la de Mozart y luego la de Beethoven, a lo mejor habría sido diferente sin compositores como Christian Cannabich, que no, no tiene nada que ver con los psicotrópicos. Fue amigo de Mozart y director de la Orquesta de Mannheim, allí donde se pulió y refinó el sonido del Clasicismo sinfónico. ¿Los crescendi y otros efectos rítmicos y colorísticos que hacían levantarse a los espectadores de sus asientos? Venían de Nápoles, pero fueron los músicos de Mannheim quienes los difundieron y les dieron lustre. Escuche pues con atención la Sinfonía de Cannabich que abre el concierto, disfrute con sus contrastes de texturas, timbres y dinámicas y piense que no hay torre sin cimientos.

[La historia ejemplar de Juan Latino la contará con títeres el grupo Claroscuro. La foto es de José Albornoz]
Dos (Alameda, 14 de marzo. 18:00). Sitúese en Granada en el siglo XVI. Un joven esclavo negro tan bien instruido que se convierte en profesor de música de una doncella rica y hermosa a la que deja embarazada. ¿Puede imaginar cómo sigue la historia? Es tan insólita y ejemplarizante que le sorprenderá. Un fantástico grupo de títeres se la cuenta con exquisita sensibilidad, claridad narrativa y músicas españolas (¡y africanas!) por supuesto integradas en el espectáculo. Pura heterodoxia para pensar y sentir.
Tres (Turina, 14 de marzo. 20:30). Un tenor célebre, con fama de intelectual, gran conocedor de Schubert, en una sesión liederística con un piano de época. Dos ciclos de canciones entre los más recurrentes del repertorio, tanto que algunos de sus temas son extremadamente populares y se han arreglado de mil formas diferentes. Puede probar a tirar del hilo de la Serenata y a lo mejor se topa con alguna sorpresa.
Cuatro (Turina, 15 de marzo. 20:30). Los archivos hispanoamericanos han preservado infinidad de piezas del patrimonio español perdidas en tierra patria por incendios y catástrofes varias. Los villancicos (que no eran piezas necesariamente navideñas) de Torres e Iribarren que se escucharán aquí han subsistido gracias a eso, y algunas son exuberantes composiciones para doble coro.
Cinco (Turina, 17 de marzo. 20:30). [El concierto del grupo milanés Il Giardino Armonico ha sido cancelado; al cierre de esta edición se desconoce si su actuación será sustituida por la de algún otro conjunto]
Seis (Alcázar, 18 de marzo. 20:30). Las fundaciones portuguesas en la India generaron músicas de ida y vuelta, como las de España con América. No son fáciles las fusiones (no se deje engañar), pero puede haber superposiciones e inventos geniales en unos músicos que son capaces de poner el Veni Sancte Spiritus, el Salve Regina o el Pange lingua en el sitar o la tabla hindúes, y cantarlos divinamente en idiomas y con técnicas extraeuropeas.
Siete (San Luis, 19 de marzo. 20:30). La Vanitas, tan barroca y tan sevillana, y la Verdad, universalmente despreciada, se conjuran en este concierto en el que piezas inéditas se dan la mano con auténticas obras maestras. Los afectos monteverdianos ("Vanaglóriate de haberme traicionado,/ mientras mi cítara se vuelve llanto", dice un amante despechado) se cruzan con las recias conciencias castellanas ("que la verdad en la corte/ no pasa sino callada") para, entre folías y chaconas delirantes, terminar por darle la palabra a la mismísima Verdad, que deja esta sentencia colosal desde la música de Cazzati: "¡Si ahora me queréis muerta,/ llegará el día que lamentaréis mi muerte!".
Ocho (Turina, 20 de marzo. 20:30). Semper Dowland, semper dolens, la divisa del compositor melancólico por excelencia. La sonoridad dulce y acongojante de un consort de violas, capaz de hacer llorar a una pavana y de acompañar las canciones más tristes, pero también los villancicos más deslumbrantes, con estrellas guiando a magos de poderes asombrosos. Añada las gotas de improvisación ornamental justas y sirva con el ánima en vilo.
Nueve (Turina, 21 de marzo. 20:30). ¿Hay algo que descubrir todavía en las Sonatas para piano de Beethoven? Hace tiempo que es normal escucharlas en réplicas de pianos de principios del siglo XIX, aunque las ocasiones de disfrutar estos instrumentos en vivo son más infrecuentes. Dese el gusto, y valore las mil maneras que tuvo el compositor de trastocar el universo musical heredado de sus grandes maestros. Por ejemplo, escribiendo los cuatro movimientos de la Op.31 nº3 en forma sonata, eludiendo el tiempo lento y haciendo que un minueto siga de forma insólita a un Scherzo. Hasta usando las formas más clásicas imaginables, Beethoven inventó sus propios caminos.

[El conjunto La Vaghezza durante un recital en Innsbruck]
Diez (San Luis, 22 de marzo. 13:00). Una de las mayores revoluciones de la historia de la música. El nacimiento de la armonía tonal, el triunfo del violín... y los conjuntos instrumentales que empiezan a independizarse de las voces. Paralelamente, el Humanismo está impulsando una revolución de la ciencia cuyas consecuencias serán irreversibles. El dominio de la religión en las sociedades europeas empieza a tambalearse. En este mundo inestable, la experimentación es un valor en alza, y entre canzonas, sonatas, sinfonías y folías, los músicos experimentan, improvisando y compitiendo en virtuosismo y fantasía en un estilo desprejuiciado, espontáneo, libre.
Once (Alcázar, 22 de marzo. 20:30). Un arpa africana, un laúd persa, un salterio turco, una viola da gamba francesa, instrumentos percutivos de aquí y de allá. Eso que llaman músicas del mundo con sus zarambeques barrocos y hasta sus recercadas. Constantinopla como símbolo de sincretismo e integración. Y la mirada africana, sobre todo, la mirada africana.
Doce (Alcázar, 24 de marzo. 20:30). La mirada española. En los cancioneros del Renacimiento quedaron atrapadas tanto las tradiciones musicales heredadas del universo tardomedieval como las novedades impulsadas por las nuevas formas de la canción y de la danza forjadas en los contactos con Italia y con Flandes. Es difícil imaginar la música que sonaría en las naves de la expedición de Magallanes, pero que hubo música no lo dude. Y que su universo mental era el que se refleja en estas canciones, tampoco.

[El cuarteto vocal Cantoría]
Trece (San Luis, 25 de marzo. 20:30). Hay otra forma de acercarse al Renacimiento profano español. En las ensaladas se mezclaban diversas canciones, a veces en lenguas diferentes, con sentencias latinas y onomatopeyas de todo tipo. No debería engañarle el despliegue de imaginación y exuberancia sonoras, porque su fin no era el de la sátira carnavalesca, sino el de la reconvención moralizante. Pero ya sabe que el diablo se filtra a menudo por los detalles. Y que donde mucho moralizan es porque mucho también se peca.
Catorce (Turina, 26 de marzo. 20.30). Si es de los que aún piensa que Bach era una especie de fanático del luteranismo, que componía como quien reza, véalo aquí desde otro punto de vista, como el músico práctico que hacía lo preciso para sobrevivir y sacar adelante a su prole. Véalo como el padre que guiaba a sus hijos por los caminos de la música, componiendo con ellos (esa Sonata BWV 1021 acaso sea un trabajo conjunto con su hijo Emanuel) e inculcándole la ciencia contrapuntística antigua, aun sabedor de que los estilos cambian, y que alguien nacido en 1732, como su hijo Johann Christoph Friedrich, exploraría terrenos que ni él habría imaginado.
Quince (Turina, 27 de marzo. 20:30). Hemos crecido con la Semana Santa católica, pero con las Pasiones de Bach. Sin embargo el relato evangélico puede soportarse también en otro contexto musical. Aprecie si no estos timbres brillantes y agudos de las pasiones napolitanas, las audacias armónicas, la exuberancia del color.
Dieciséis (San Luis, 28 de marzo. 13:00). Pedro Rabassa fue maestro de capilla de la catedral de Sevilla más de cuarenta años, pero sus primeros empeños profesionales los pasó en Barcelona, donde aduló incluso a la esposa del archiduque Carlos, pretendiente al trono español, en una cantata sorprendente escrita en la lengua vernácula, es decir, el castellano. Es sólo uno de los caminos para penetrar en este programa sin infectarse con el virus nacionalista. Manalt fue un violinista de la Capilla Real madrileña. Valls, sustento de una polémica de orden europeo, como europeos los conciertos y sinfonías clásicos de los músicos belgas. Salga al mundo.
Diecisiete (Turina, 28 de marzo. 18:00). Bach como colofón en este concierto, porque su música representa una gran síntesis de la creación europea. Sí, otra vez Europa. Con sus suites francesas y sus tocatas en stylus phantasticus, que venía tanto de Italia como del norte de Alemania. Y junto a Bach, su estricto contemporáneo Scarlatti, que estiliza la danza, el color (también y, sobre todo, los de España) en un repertorio singular, único. Pero, usted, buscador de rarezas, hallará incluso algo más insólito en este programa: Geminiani, el italiano emigrado a Londres que decía ser alumno de Corelli y que era capaz de escribir sonatas para violín en estilo francés para después adaptarlas al clave. ¿Necesita otra prueba de que todo ese rollo de la pureza cultural y nacional es un mito?
Dieciocho (Alcázar, 28 de marzo. 20:30). A finales de septiembre de 1521, muerto ya Magallanes, con sólo 108 supervivientes y dos naves, los expedicionarios han llegado a las Molucas, la fuente de las especias. Allí, Juan Sebastián Elcano es nombrado capitán de la nao Victoria. Su vida y su aventura marinera serán glosadas aquí con folclore, danzas cortesanas e imaginación, mucha imaginación. Allí, en las Molucas quizás los expedicionarios escucharan en canciones las mismas penas de amor que ellos cantaban: "Lástima que esté mar allá, / porque iría hasta él caminando./ Estoy tan acostumbrada a verlo/ que si no lo veo enfermo./ Lejos parece cerca,/ pues nuestros corazones están unidos".
Diecinueve (San Luis, 29 de marzo. 13:00). No consta que en la casa de los Bach hubiera un arpa, pero eso importa poco. Es el ambiente familiar del genio el que se recrea aquí entre danzas estilizadas, preludios e improvisaciones. ¿Qué sería del domicilio de Bach sin música improvisada?
Veinte (Turina, 29 de marzo. 20:30). El contrapunto parece cosa muy seria, en absoluto hecha para improvisar ni para juguetear con él. Pero en realidad, qué es si no esta gloriosa Ofrenda musical, sino juego, fantasioso devaneo salido del puro talento improvisador del músico. Que luego los intérpretes lo respeten al pie de la letra o le sigan el juego haciendo más improvisaciones y planteando más enigmas es cosa de los intérpretes. Explore por sí mismo.
Veintiuno (San Luis, 31 de marzo. 20:30). Un jesuita sevillano en Italia dedicado a traducir a los místicos españoles y que hace música como diletante. Y es tan conocido que hasta puede eludir su nombre en las obras que como músico edita. Todos sabían ya en Brescia o en Bolonia quién era ese Académico Formato. Preste atención a los ritmos, porque desvelan algunas cosas sobre el origen del músico.
Veintidós (Maestranza, 1 de abril. 20:00). "Es posiblemente la más grandiosa obra de arte musical que ha visto el mundo", escribió de ella Zelter a principios del siglo XIX. Pero recuerde: Bach era ante todo un músico práctico, y su monumental Misa en si menor (sí, esa que está escrita sobre todo en re mayor) un ejemplo supremo del arte del collage. Con retales cogidos de aquí y de allá, un hombre fue capaz de ensamblar esta obra emocionante y sobrecogedora. ¿Cabe mayor reivindicación de nuestra estirpe?
[Diario de Sevilla, 11-03-20]
UNA GUÍA HETERODOXA DEL FEMÀS EN SPOTIFY
0 notes
Text
Por qué los políticos te hablan como si fueras idiota
RODRIGO TERRASA Madrid (ElMundo.es)
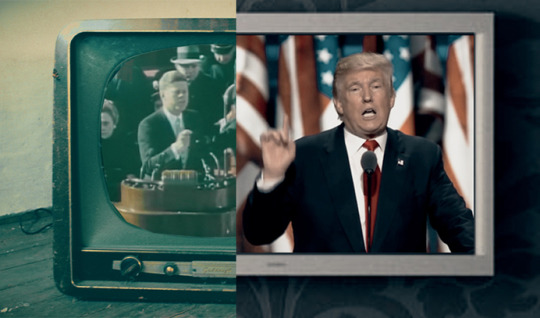
VÍDEO: NACHO MORENO
Un estudio de las universidades de Texas y Princeton, uno de los más ambiciosos hasta la fecha, prueba que la retórica simple de los políticos actuales es parte de una tendencia que se ha prolongado durante el último siglo: del pensamiento analítico se ha pasado a la emoción
La ampliación de la base de votantes y la transformación de los medios de comunicación ha cambiado el lenguaje; menos preposiciones y artículos y más verbos y pronombres
Una noche de junio de 2015, en una de tantas crisis existenciales de Podemos, Íñigo Errejón tuiteó lo siguiente: "La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación - apertura". 4.300 retuits. Sólo unos días antes, durante un acto electoral en Sevilla, Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, resumía la mejora económica del país como sólo él sabía hacer: "España es una gran nación y los españoles muy españoles... y mucho españoles". Ovación en la sala.
Entre un mensaje y otro apenas hay unas semanas de diferencia y quizás un siglo de historia de la comunicación política revuelta entre un caso y el otro. Entre el mitin de toda la vida y las redes sociales, entre el análisis más elitista y la más básica de las emociones, entre el argumento esnob y una completa bagatela.
La retórica aparentemente simple del ex presidente, un fantástico orador capaz de analizar a la vez la crisis de Cataluña con aquello de "un plato es un plato y un vaso es un vaso", no es ninguna rareza. Tampoco lo es, por ejemplo, el aparentemente inigualable estilo de Donald Trump en la Casa Blanca y su "make America great again". Todo forma parte de una tendencia en el ámbito de la comunicación política que arrancó hace un siglo y que ha viralizado (nunca mejor dicho) por todo el planeta.
Si hace cuatro años un trabajo del Boston Globe demostraba que el lenguaje del presidente de EEUU era tan básico que hasta un niño de 9 años lo podía comprender sin dificultad, ahora un complejo análisis elaborado por expertos en lingüística y psicología de las universidades de Texas y Princeton ha confirmado que Trump no es una extravagante excepción en la historia, sino el último síntoma de un proceso histórico. Los políticos de todo el mundo han ido abandonando el discurso racional y el pensamiento analítico y han decidido dirigirse a los votantes con mensajes simples y elementales que sólo transmiten seguridad y emoción.
El trabajo, liderado por la estudiante Kayla N. Jordan, editado por el psicólogo Steven Pinker, uno de los intelectuales más influyentes del mundo, y publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha analizado más de 33.000 textos de todos los presidentes de Estados Unidos desde finales del siglo XVIII, así como intervenciones en debates, entrevistas, campañas de primarias y discursos. También mensajes de líderes internacionales y contenido publicado en medios de comunicación, más de 5.000 novelas, 12.000 subtítulos de películas y más de dos millones de artículos del New York Times o transcripciones de programas de la CNN. Jamás se había hecho un estudio tan ambicioso.

LOS POLÍTICOS HAN ABANDONADO EL DISCURSO RACIONAL Y EL PENSAMIENTO ANALÍTICO Y HAN DECIDIDO DIRIGIRSE A LOS VOTANTES CON MENSAJES ELEMENTALES
Cada texto se ha revisado palabra por palabra para trazar el retrato robot del mensaje. "Los antiguos estudios psicológicos nos dicen que la organización de ideas de forma lógica, jerárquica y compleja se asocia con el uso de más artículos y preposiciones. Y quienes organizan sus ideas de manera más informal y simple, confiando más en las historias, usan más pronombres, verbos auxiliares y adverbios", explica Kayla N. Jordan desde el departamento de Psicología de la Universidad de Texas. "En los líderes políticos, podemos ver las mismas diferencias. Algunas figuras políticas comunican sus ideas formalmente y se enfocan en ideas y conceptos mientras que otras lo hacen de manera más informal y se enfocan en personas y acciones. En nuestro estudio, encontramos que todas las figuras políticas se están comunicando cada vez más de manera más informal, más narrativa".
Traducido al español: cuando un político utiliza preposiciones, conjunciones o adverbios enunciativos como "posiblemente" o "seguramente", o expresiones como "por lo visto" o "al parecer" está elaborando un discurso racional en el que se establecen relaciones lógicas entre lo que uno plantea y sus consecuencias. Sin embargo, cuando tiende a utilizar pronombres, sustantivos y verbos es porque lo importante ya no son las razones sino las cosas, las personas, los hechos. "España va bien". Y punto.
El estudio es fácilmente extrapolable a nuestro país. Por ejemplo, en Texas y Princeton han analizado especialmente el uso de los pronombres personales. Así, aquellos políticos con mayor capacidad de influencia tienden a utilizar el "nosotros", mientras que los líderes más inseguros abusan del "yo".
"El político que emplea el nosotros lo que hace es intentar transmitir que hay un montón de gente que le sigue, que tiene la seguridad de saber que los demás van a estar de acuerdo, que lo que él piensa lo piensa cualquiera", explica Inés Olza, investigadora en Lingüística del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Es el "yes we can" de Obama, la "América real" de Trump o el "nosotros somos la España que madruga" que repite ahora la derecha española. "Por contra -insiste Olza- si estás más inseguro de ti mismo y lo que quieres es reafirmarte, hablas más en primera persona del singular. Pedro Sánchez, por ejemplo, tiende mucho al "yo"".
"Lo que están haciendo es una concentración en contra de mi persona", dijo Sánchez tras la reciente manifestación de Colón. "Lo que yo estoy haciendo como presidente es resolver una crisis de Estado".

TRUMP NO TIENE EL NIVEL INTELECTUAL QUE SUGIEREN SUS PALABRAS. ÉL ES SÓLO EL PARADIGMA DE UNA TENDENCIA
Inés Olza, investigadora de Lingüística
Hablábamos antes de un trabajo del Boston Globe que aplicó a los discursos de los candidatos americanos un algoritmo que medía la complejidad de sus textos en función del número de palabras por frase y el número de sílabas por palabra. Inés Olza lo aplicó en 2015 a nuestros políticos en un trabajo para Papel y el resultado decía que el lenguaje de Rajoy lo podía entender un niño de 12 años y el de Pedro Sánchez, uno de 13.
"Esto no significa que nuestros políticos sean más tontos ahora que antes ni que el votante sea más simple", matiza la investigadora. "Seguramente Donald Trump no tiene el nivel intelectual que sugieren sus mensajes. Él es sólo el paradigma de una tendencia que nos dice que para tener éxito hoy en día hay que presentarse así, con un lenguaje muy sencillo y con un alto nivel de seguridad en lo que dices, sea cierto o no".
En su libro Sin palabras ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política (ed. Debate), el periodista Mark Thomson, presidente del New York Times, aseguraba que el éxito de Trump dependió en gran medida de la creencia de que era un hombre franco que no tenía nada que ver con el lenguaje convencional de la política. Un sondeo de Fox News reveló, de hecho, en 2015 que el 44% de los votantes americanos y un 62% de los republicanos creían que Donald Trump decía "las cosas como son". Vox presume de lo mismo en España, de ser un partido "de extremo sentido común".
"Lo último que quiere Trump es que su público piense que recita un guion preparado", escribe Thomson en su libro. "Trump habla como si la verdad y las políticas correctas fueran evidencias palmarias, mientras que esos supuestos y sabios consejeros que afirman que el mundo es un lugar complicado y que la actividad política consiste en abordar esa complejidad son idiotas o están a sueldo de alguien. (...) Su estilo deja de lado cualquier clase de inteligencia retórica".
¿Cómo hemos pasado de los complejos discursos de Roosevelt o Churchill a las bravuconadas del actual inquilino de la Casa Blanca? ¿Qué ha pasado entre Azaña y Abascal?
El estudio publicado en PNAS señala varios factores, principalmente la transformación de los medios de comunicación (desde los discursos impresos en los periódicos a las stories de Instagram) y la ampliación de la base de votantes con la incorporación de los jóvenes y las mujeres. "Es una paradoja del éxito de la democracia que ocurre desde los tiempos de Platón", explica Steven Pinker a Papel. "Los líderes políticos tienen que dirigirse a un grupo mayor de votantes cada vez y esto no lleva a una mejora de la calidad de su comunicación, sino a una mayor simplicidad y emocionalidad. Y esto no tiene nada que ver con sus habilidades comunicativas, sino a su necesidad de conseguir votos".

ES UNA PARADOJA DEL ÉXITO DE LA DEMOCRACIA. LOS POLÍTICOS TIENEN QUE DIRIGIRSE A MÁS VOTANTES Y ESTO NO LLEVA A UNA MEJOR COMUNICACIÓN, SINO A UNA MAYOR SIMPLICIDAD
Steven Pinker
La evolución es evidente. Se aprecia claramente en la Antología del discurso político que publicó en 2016 Antonio Rivera, historiador y catedrático de la Universidad del País Vasco y ex diputado socialista. 130 intervenciones de líderes de todo el mundo, desde las proclamas de Zhöu Göngdàn en el año 1036 antes de Cristo a los mítines multimedia de Barack Obama. "La sociedad de masas y sus instrumentos de comunicación, lejos de complejizar los procedimientos, nos ha llevado a la simplificación de los discursos", explica Rivera. "Los políticos de la sociedad tradicional de élites se dirigían a dos docenas de personas, ahora hablan para millones. Y, como decía (el líder socialista) Indalecio Prieto hace un siglo: a los mítines no se viene a dar clases de politología, sino a animar las pasiones de los tuyos. No se puede gestionar la multitud con procedimientos del siglo XIX".
Rivera radiografía ahora la trampa de los nuevos tiempos. Cada vez tenemos más información, tenemos acceso a un mayor número de fuentes en todo el mundo con un solo clic y nuestras posibilidades de descubrir las aristas de cada asunto son casi infinitas, sin embargo la tendencia que marcan la política y los medios de comunicación nos reduce la realidad a lo que cabe en un tuit. "La sociedad actual no propicia un discurso para escucharlo sentado, sino un discurso de cuatro referencias, el canutazo de 20 segundos, los 140 caracteres, el mensaje político que dure lo que dura un anuncio de yogures".
- ¿Han sido los medios de comunicación los que han destruido el lenguaje político?
- Lo fácil es culpar a los medios o a los políticos, pero hay que insistir un poco en que el ciudadano tiene infinitas posibilidades a mano y no las usa por pereza, por falta tiempo o por ausencia de inquietudes.
En plena metástasis del populismo, la pregunta es hacia dónde nos lleva el nuevo discurso. Los autores del estudio creen que la situación política en todo el mundo va a ayudar a perpetuar la tendencia simplista. Y esto no es necesariamente negativo. "No se trata de que los políticos nos hablen como si fueran Tarzán o que nos tomen por idiotas, pero la tendencia a una simplificación es bastante consistente. Esto permite democratizar el discurso y abrir los espacios públicos de debate, pero también nos lleva a los polos, al blanco o al negro, y ahí es normal que emerjan los extremismos", alerta Inés Olza.
"El futuro nos condena a insistir en esto", comparte Antonio Rivera. "Desde luego no va a volver el señor con levita a soltar discursos griegos con 14 referencias eruditas. El modelo de simplificación se intensifica en los escenarios más ruidosos y todos los partidos tienes que pasar por ahí. Porque hoy, si tú no anuncias tu yogur en 20 segundos, el cliente llega a la estantería y no sabe qué yogur eres".
0 notes