Text
Tajamar
Un campo sin tajamar es una planicie sin gracia, una nada verde. No importa el tamaño, lo que importa es que esa pincelada azul esté. De chicos los recorríamos a todos y en todos nos bañábamos y pescábamos, pero preferíamos el que estaba bajando la cuesta, ahí nomás, a pocas cuadras de casa. Un alambrado de seis hilos dividía el pueblo del campo, la frontera entre la zona urbana y la rural. Lo cruzábamos, cascoteábamos a los novillos que se acercaban curiosos y llegábamos enseguida hasta un eucalipto solitario desde donde lo podíamos ver: era un espejo, y entre las totoras el detalle de unas garzas rosas. Cuando nos acercábamos, descubríamos que en realidad era marrón, olía a barro podrido, las garzas se alejaban y entre las totoras quedaban sólo unas ranas gordas y sanguijuelas.
Los grandes nos advertían que ese tajamar no era para bañarse, que ahí el agua se estancaba y se pudría, pero sordos como éramos a palabras adultas, nos tirábamos de cabeza como si fuera pileta olímpica. Corríamos por el terraplén, saltábamos de bomba y nos enterrábamos hasta las rodillas en el barro chirle. Jugábamos a la escondida entre las totoras y buscábamos huevos de rana. Los saguaipés se nos prendían del cuello, de los sobacos, de las pelotas. Cuando nos cansábamos, salíamos del agua y nos tirábamos al sol. Ya secos y tostados, preparábamos las líneas con la ilusión de enganchar un dientudo o una palometa y, mientras ese momento llegaba, compartíamos semillas de girasol. Cuando la tarde empezaba a irse, nos acordábamos que teníamos hambre y volvíamos a casa con las manos vacías.
Yo solía ir con mis amigos, pero también me gustaba ir solo. Le sacaba sin permiso una o dos líneas de pescar a mi viejo, juntaba de la calle unos cantos rodados para la gomera y marchaba. Tiraba el anzuelo, esperaba unos minutos y, si no había pique, sujetaba la línea en un palo y me iba a recorrer el campo, a buscar cuevas, perdices, un pichón de paloma, alguna culebra, aunque más no fuera para asustarme y correr sin mirar atrás.
Como todos, de vez en cuando me prometo cosas. Hoy me prometí volver a sentarme en el pasto a pescar. Solo. Sentir el silencio, el viento del campo, el sol en la cara. A veces pienso que no hay nada mejor que ese charco de agua tranquila y marrón, sin gracia y sin apuro, que existe solo para mí y que espera que vuelva, una y otra vez.
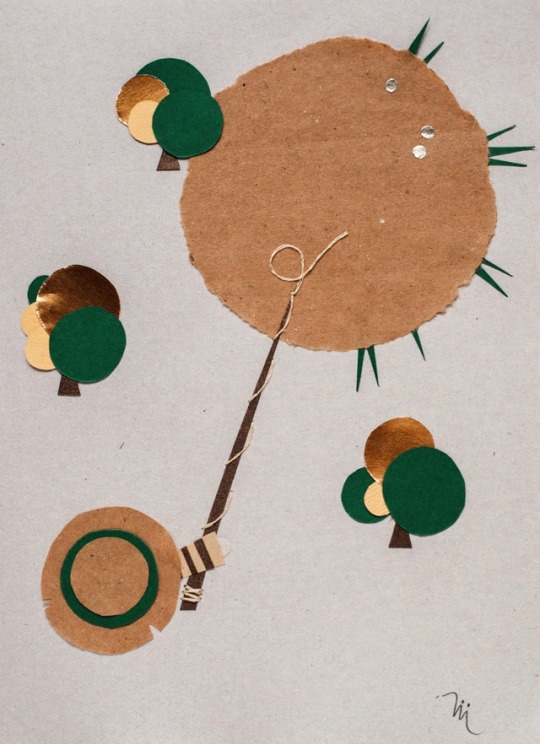
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis
0 notes
Text
Éxodo
Se distrajo un segundo y el cuchillo siguió de largo. El dolor le hizo apretar los párpados. No se animaba a mirar. Al fin, abrió los ojos y confirmó su sospecha: el corte era grande, cruzaba en diagonal toda la yema del índice. Sin embargo, no sangraba. Nada, ni una gota. No podía ser. Pero esa primera sorpresa fue pronto desplazada, porque lo otro no tardó en aparecer, abrió la carne como quien descorre un velo, se afirmó con las patas al borde de la herida y salió. Él acercó lentamente la mano a sus ojos. Lo que tenía en el dedo no se movió del borde de la herida y parecía atento. Asqueado, estaba a punto de sacudir la mano cuando un nuevo movimiento lo detuvo: otras patas asomaron por la herida, y el primero colaboró con las suyas para ayudar a salir al segundo. Sin perder tiempo, se ubicaron uno a cada lado de la herida y empezaron a sacar, de a uno por vez, a otros como ellos, que cada tanto relevaban a los anteriores y colaboraban con los siguientes. Ya llenaban toda la palma de la mano cuando la molestia, mezcla de ardor y picazón que sentía hacía un rato en los pies, y a la que por razones obvias no podía prestar atención, se volvió insoportable. Sin desviar la vista de su mano, estiró el otro brazo para sacarse las zapatillas. Pero al llegar abajo se topó con algo que lo obligó a mirar. Miró, y vio que donde antes había pies ahora sólo quedaba piel, una piel escurrida y arrugada, como un hollejo seco. Aún había talón, pero el proceso avanzaba. Con la calma lúcida del que sabe que está todo dicho, montó una pierna sobre la otra y se abandonó a seguir la trayectoria de su vaciamiento. Se preguntó por qué a él, y tuvo tiempo de responderse que a veces las cosas simplemente suceden y es absurdo resistirse. Cuando volvió a su mano vio que muchos de ellos, que para entonces eran cientos, habían saltado del brazo hacia la mesa y se alejaban en distintas direcciones, de un modo decididamente anárquico: algunos trepaban objetos; otros parecían buscar la manera de bajar al piso; otros, los menos, permanecían aún al borde la mano, indecisos.
Fue una muerte lenta. Como su cuerpo, su conciencia fue mermando hasta apagarse. Antes de que todo cesara, le pareció notar que ellos, quizá intuyendo el final y como gesto de despedida, detenían por un instante su labor.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis

0 notes
Text
La fábrica

Había una vez una fábrica que no producía nada. Estaba en el centro de un pueblo y brillaba por su ausencia de trabajadores. Era la única fábrica que había y estaba abandonada desde hacía muchos años, tantos que las nuevas generaciones dudaban que alguna vez hubiese funcionado. Aun así, todos la llamaban la fábrica. Había ancianos que afirmaban que sí había funcionado, y contaban grandezas de esa época, hablaban de centenares de obreros entrando y saliendo con sus atados de ropa y sus viandas en turnos rotativos e incesantes; humo de chimeneas, cintas transportadoras, órdenes que se daban y se recibían, camiones que llegaban con materia prima y otros que salían con el producto terminado para distribuir en todo el país y hasta en el mundo. Pero los más jóvenes no creen esas leyendas. Yo, que ya estoy pisando los cuarenta, nunca la vi en marcha y no creo las historias que me cuenta mi padre, tiendo más bien a creer que él tampoco la vio funcionar y sólo me cuenta lo que a su vez le contaba su padre. A veces me pregunto qué idea de futuro puede tener alguien que creció en un lugar en el que hay una sola fábrica y esa fábrica está cerrada desde que tiene memoria. Y como es una pregunta que en realidad debería hacerme a mí mismo y me asusta la respuesta, rasco en el fondo de mí hasta rescatar una pizca de fe y aunque sigo sin creer que la fábrica haya funcionado ni vaya a funcionar, el rezo que repito como un mantra día y noche se parece al rumor lejano de un motor en marcha.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis
0 notes
Text
Madrugar
Si todo iba bien, el tren pasaba por Hernández a las seis, seis y diez, y llegaba a Crespo a las siete. A las siete y veinte entrábamos al colegio: primera hora de los lunes, Educación Cívica. (A las siete y veinticinco roncábamos sobre el pupitre. Pero ese es otro tema).
Mamá me llamaba a las cinco y cuarto. Me preparaba un café y en invierno, además, como el agua de la canilla salía helada, calentaba un poco de agua en la pava para que me lavara la cara y los dientes. Me tenía que llamar más de una vez porque, aunque no me gustaba faltar ni llegar tarde, el frío ganaba la pulseada: yo abría un ojo, asomaba la cabeza, sentía el frío y me volvía a ovillar.
Pero el tercer aviso venía con sacudón y me hacía saltar de la cama. Me vestía volando: polera, pulóver, medias de lana, botas y un sobretodo que había heredado de mi primo Gustavo, que a su vez lo había heredado de su papá, mi tío Arturo. Tomaba el café dormido y tenía que salir corriendo para la estación porque se hacía tarde. Siempre se hacía tarde.
Antes de abrir la puerta mamá me acomodaba la bufanda, me tapaba hasta las orejas con un gorro, me colgaba el bolso cruzado y me despedía con un beso.
El viento silbaba entre los pinos de la plaza. Siempre que pienso en esas madrugadas de fines de los ochenta camino a la estación las recuerdo frías, oscuras y ventosas. O con lluvia. Como si durante toda mi peregrinación escolar no hubiese habido otra estación más que el invierno: un largo y húmedo invierno de seis años.
Eran pocas cuadras: cuatro hasta el paso a nivel y unos doscientos metros más por las vías hasta llegar a la estación. Cuando el pasto estaba muy crecido, para evitar mojarme los pies bajaba hasta la última calle y entraba por el molinete que daba al campo de Serra.
No tenía miedo. O un poco sí, la verdad. Porque no puedo decir que iba paseando sin mirar de reojo a los costados. Cuando pienso en la angustia que me produce estar solo, suelo acordarme de esas caminatas de madrugada a los doce, trece años. El viento helado, el crujido de los eucaliptos, la fábrica de aceite abandonada, un ave nocturna que chilla, quizá un tractor que arranca o se acerca al pueblo, un perro aullando a lo lejos, unas lucecitas miserables en las bocacalles y yo, solo, exhalando vapor y acompañado por ninguna otra cosa que los latidos de mi corazón.

Texto: Mauricio Koch
Ilustración: Mariana Gabis
0 notes
Text
Cartas
La última vez que se enamoró, Henry Miller tenía 84 años; vivía postrado y estaba ciego de un ojo. Conoció por carta a Brenda Venus, una actriz de treinta años que le había enviado una nota en la que le expresaba la pasión por él a través de sus libros. La relación duró los últimos cuatro años de Miller. En esos años le mandó a Brenda mil quinientas cartas de amor. Le escribía varias por día para decirle, por ejemplo: “Sólo gracias a ti continúo vivo. Lo sé mejor que nadie”.
Hay mil ejemplos más, pero este solo debería bastar para reivindicar al género. Hoy nadie escribe cartas. Hay costumbres e inventos que se las arreglaron para convivir con las nuevas tecnologías; el libro en papel, sin ir más lejos, sigue firme a pesar de los augurios. Pero no pasó eso con las cartas. Y tal vez está bien. El mail, el mensaje de texto y los chats nos han librado de tener que agotar un tema, por razones de tiempo y costos, lo que volvía las cartas largas y soporíferas. Y sobre todo nos olvidamos de las formalidades, del protocolo de los encabezados y el tedio de las despedidas con sus “sin más” y sus “quedo a disposición”.
Pero la carta de amor es otra cosa. En este caso el mail no sólo no aporta sino que quita, empobrece, da pena. La carta de amor perdió terreno ante lo peor de la presentación de imágenes, ante la frase de sobrecito de azúcar con letra inmaculada y melodía de sala de espera. Las máquinas tienen tipografía, la repetición ad infinítum de un mismo molde, pero nosotros tenemos caligrafía, y no importa qué tan bella o despatarrada sea nuestra letra: es nuestra, y eso le da un valor distinto, un valor humano precisamente.
Leo en una enciclopedia actual un texto que dice: “Las cartas de amor son un género decadente”. Decadente, según una de las acepciones del diccionario es “que gusta de lo pasado de moda”. Perfecto, me digo entonces, cada día hay más personas dando vueltas por ahí, usando y reivindicando lo vintage o pasado de moda: es el momento ideal.
No se trata de decir que todo tiempo pasado fue mejor, ni de hacer un rescate de las costumbres de la bisabuela o una receta de manual de autoayuda. ¿No se acuerdan cómo era escribir a mano? Prueben, es hermoso. Sólo se necesita papel y una lapicera.
Durante mucho tiempo los enamorados se sentaban a pensar y a dar lo mejor de sí para ponerlo en un papel que soñaban eterno; fumaban, mordían el lápiz, volvían a empezar una y otra vez porque no encontraban las palabras justas o nos les salía la curvita de la S. Era un desafío que valía la pena. Después de todo, si no hacemos algo jugado por nuestro amor, vale que nos preguntemos qué clase de amor es el que estamos viviendo. Una buena carta de amor tiene que ser palabrera, exagerada, llena de esos floripondios que sólo nos salen cuando estamos enamorados. Una carta de amor tiene que oler a perfume, y después hay que ir corriendo hasta el correo y despacharla o entregarla en mano, acompañada de una flor, mejor aún, o de un regalo, y si hay lugar, de un gran beso con ruido. En la carta quizá nos animemos a decir aquello que no nos sale decir de frente, por pudor, timidez o miedo a hacer el ridículo. Porque las cartas de amor son, deben ser, ridículas. Y esto no lo digo yo, sino el gran Fernando Pessoa: “Todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas”.

Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis
0 notes
Text
El mago

Era retacón, de piernas y brazos inflados como bombuchas, como esos muñecos que hacen con globos los payasos en el circo o, si buscamos un parecido con una figura humana, un pariente cercano de Dany DeVito caracterizado como El pingüino. Nunca supimos su nombre: para nosotros siempre fue y será el mago Zapallito. Y no recuerdo que haya contado o que alguien le preguntara durante un show por qué había elegido ese nombre artístico. Hoy se ve como una obviedad la alusión a su anatomía, y supongo que siempre lo fue, sólo que de chico no lo asociaba o no me importaba. Me gustaba el nombre porque sonaba bien. Era un buen nombre para un mago. Un gran nombre para nuestro mago: el mago Zapallito.
Llegaba dos veces al año en un auto verde destartalado y rechoncho como él, y estacionaba frente al salón del club donde daba las funciones. La voz se corría rápido, había llegado el mago. Los chicos largábamos los deberes, bajábamos los barriletes, juntábamos las figuritas y corríamos a amontonarnos frente a la puerta del club para tratar de espiar los preparativos. Pero él era prudente: hacía bajar las persianas, colgaba cortinas oscuras en las puertas y solo, sin ayudantes, preparaba sus secretos y montaba el escenario que no era más que un biombo, una mesita plegable, un par de sillas, unas latas de tomate perita y aceite de litro, una galera abollada por años de ajetreo y la varita mágica.
Previo a las funciones del fin de semana, pasaba por la escuela a promocionarse: repartía unos volantes y, a modo de anticipo, hacía un número breve durante el recreo: le pedía una moneda a un chico cualquiera, la tocaba con la varita mágica y la moneda desaparecía. Señalaba enseguida a otro chico y decía “él te la robó”. Todos mirábamos mal al chico señalado, que se ponía rojo y empezaba a revisarse los bolsillos, a tocarse por todos lados, hasta que Zapallito levantaba las cejas y le señalaba más arriba, en la mollera, allí, reluciente, estaba la moneda. Aplausos y reverencias. “Los espero el sábado a las siete de la tarde y ahora me despido con un apretón de manos”. Estiraba la mano y el primero que lo tocaba recibía una descarga eléctrica que lo hacía bailotear –sí, Zapallito fue un precursor de Krusty–. Eso nos parecía el colmo de lo gracioso, los chicos se peleaban por ganar lugares en la fila y recibir “el saludo de la patada”. Yo, aunque me moría de ganas, nunca me animé.
Llegaba el sábado y el club explotaba. El show era todos los años el mismo; sabíamos de memoria lo que venía, pero lo disfrutábamos como la primera vez. Levantábamos la mano y a los gritos le pedíamos a Zapallito que nos eligiera de ayudantes.
Él, parsimonioso, con su traje apretado, moñito y galera, hacía pasar a un chico y le ofrecía un vaso de agua. El chico, receloso, tomaba un sorbo y Zapallito le decía más, todo, yo invito. Después se daba vuelta, veía otro vaso sobre la mesita y se agarraba la cabeza, se arrodillaba, se arrancaba los pelos y empezaba a gritar como loco que se había equivocado, lo que le había dado al chico no era agua sino veneno para ratas. “Uhhh”, se escuchaba en el salón como cuando la pelota pega en el travesaño, y el chico se ponía pálido, le temblaban las patas y, antes de que se desmayara, Zapallito anunciaba “¡sólo hay una posibilidad de salvarlo: tenemos que bombear el líquido!”. Llamaba urgente a otro ayudante, con unas hojas de diario improvisaba un cono de papel, le decía al chico envenenado que se agachara y estirara un brazo hacia el costado, al ayudante le pedía que bombeara de ese brazo lo más rápido posible, que no había tiempo, que cada segundo era vital, y él se paraba atrás con el cono de diario y un jarro enlozado en la mano. “Bomba”, gritaba, “¡bomba, bomba!” El ayudante subía y bajaba el brazo de la víctima, Zapallito le hacía guiños al público, miraba asustado al chico, miraba el jarro vacío, inflaba los cachetes, hasta que por fin veíamos brotar un hilito de agua que salía del diario y empezaba a caer en el jarro. El envenenado escuchaba los aleluyas de todos y recuperaba el aliento y el color. El jarrito se llenaba y fuerte ese aplauso.
Después venían los números con monedas, los aros chinos, los trucos con naipes y pañuelos. Pero lo que todos, grandes y chicos, esperábamos, y casi lo único que en realidad nos importaba, eran los títeres, que siempre iban al final. Cuando veíamos que bajaban las luces y Zapallito se iba atrás del biombo, corríamos todos hacia adelante, a apiñarnos frente al miniteatro. Él, con voz impostada, anunciaba una lista de obras para que los chicos eligiéramos, y, aunque a veces, sólo para ponerlo a prueba, pedíamos alguna distinta, él terminaba haciendo las dos de siempre: un duelo a cuchillo entre dos malevos y la súper pelea de boxeo entre River y Boca. Cuando los títeres asomaban la cabeza el griterío era descomunal, una masa de gurisitos haciendo pogo frente al biombo.
Zapallito era políticamente correcto con ese tema: un año ganaba River, al siguiente ganaba Boca. Si algún padre le echaba en cara cierta animosidad porque el año anterior había ganado el mismo equipo, él sacaba una libretita donde tenía todo prolijamente anotado, con fechas y nombres de pueblos, y señalaba quién había ganado para que no quedaran dudas. Yo soy de Racing, así que me daba lo mismo quien ganara, me divertía el doble con las cargadas a los perdedores.
Cuando Zapallito se iba nos quedaba el entusiasmo y por un tiempo jugábamos a ser magos, inventábamos trucos y hacíamos desaparecer cosas con varitas mágicas improvisadas con ramas de ligustro y aparecer otras dentro de nuestras galeras de cartulina.
No sé cuándo fue que Zapallito dejó de ir al pueblo. O tal vez me fui yo antes de que él dejara de visitarnos. Aunque cada tanto llegaba algún circo, y en todo circo por pobre que sea siempre hay dos payasos, un malabarista, una contorsionista y un mago, en mi memoria hay lugar para uno solo y ese mago es retacón, tiene piernas y brazos como bombuchas, viaja en un Gordini verde destartalado y se llama Zapallito.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis
1 note
·
View note
Text
Un Dios comestible
Se escribe dinne kuchen o riwwel kuchen, y se pronuncia algo así como “dine kújen” o “rível kújen”. Para mí siempre fue “tinikugue”, que era como sonaba en la voz de mi abuela y como me sigue gustando decirlo. Aunque es una receta clásica de la cocina alemana, muchos la conocen como torta rusa, imagino que debido al mismo malentendido por el cual a los inmigrantes alemanes del Volga hasta el día de hoy se los llama rusos.
Cuando yo era chico, no había casa de descendientes de alemanes en la que no hubiera “tinikugue”. Sobre la mesa, en grandes asaderas tapadas con repasadores de un blanco inmaculado. Y no hacía falta robar porciones o comer a escondidas porque lo primero que nos decían cuando llegábamos de visita, después del saludo, era “¿Quiere un pedacito de ‘tinikugue’?” Y nadie se resistía.
Mi abuela Lidia era una gran cocinera y una mujer de apetito generoso que nunca tuvo inconveniente en admitir que le gustaba comer. Era fuerte y de buena salud, y si alguna vez se enfermaba era precisamente porque había rebalsado. A veces llegábamos a visitarla y se sentía mal. La escena se repetía: papá le preguntaba “¿qué comiste?”, la abuela respondía “un poquito de ‘tinikugue’”. Lo rico tiene sus consecuencias. Papá la sermoneaba; la abuela escuchaba mansa hasta que se cansaba y hacía un gesto como quien espanta una mosca: “aj, yo coma nomás”, decía. Después se hacía un té con limón, se ponía un paño con vinagre sobre el hígado y se iba a la cama. Al día siguiente estaba como nueva.
Ahora la torta rusa es más popular, se vende en las panaderías y muchos criollos aprendieron a prepararla. Es exquisita: la masa, la cobertura, todo; pero el rível, unas bolitas de manteca y azúcar que lleva arriba como decoración, cuando están bien hechas, son sublimes. En Catálogo de juguetes, el libro de Sandra Petrignani, dice que si Dios existe tiene forma de bolita. Yo creo que es de bolita de rível; y con ese sabor, sin duda.
Texto: Mauricio Koch
Ilustración: Mariana Gabis

0 notes
Text
La soledad
Los sábados a la tarde, después de tomar mate, papá preguntaba si alguien tenía que ir al baño porque iba a entrar él. Aunque no tuviéramos ganas íbamos igual, porque sabíamos que él iba a tardar una hora y si lo molestábamos en ese momento se ponía furioso. En realidad, los primeros veinte minutos o media hora los usaba para afeitarse y dejaba la puerta abierta. Apoyaba la radio portátil en el botiquín y, mientras escuchaba un partido o las noticias por Radio Rivadavia, se recortaba prolijamente la barba. Después se bañaba, se vestía con sus mejores ropas (que mamá le había planchado), se perfumaba y salía. Iba al club, casi siempre. También iba a otros bares, pero su preferido era el club. Ahí jugaba al truco, a las bochas, charlaba, se reía, tomaba algo con amigos, fumaba cuando aún fumaba. Se iba de casa a las siete de la tarde y volvía a las doce, una, dos de la mañana, o más tarde. Mamá se quedaba en casa planchando, mirando la tele, adelantaba la comida del día siguiente y, si le quedaba algo de fuerza, leía un rato en la cama. Para mí esto era lo normal, lo que pasaba cada sábado, todos los sábados de mi infancia, adolescencia y primera juventud hasta que me fui de casa. Es decir, mientras viví con mis padres fueron contadas las veces en que ellos pasaron el sábado a la noche juntos. Mamá a veces salía, claro, visitaba a una amiga, se juntaba a cenar con mis tías, o la visitaba alguien a ella, pero casi siempre era un rato, un par de horas; después volvía a casa y se quedaba sola y en silencio o con la tele de fondo. Yo de chico jugaba en la pieza con mis autitos, dibujaba o leía, y, ya más grande, empecé a salir con amigos y volvía a la madrugada. A veces cenaba con ella. Ella me decía que se aburría, que no le gustaba quedarse sola, que cuando vivían en Buenos Aires eso no pasaba porque con papá salían siempre juntos: al cine y a cenar si tenían plata, a tomar un helado y a mirar vidrieras si estaban con lo justo; pero juntos. Y desde que se mudaron al pueblo eso no volvió a pasar porque no había lugares para ir en pareja, porque todo estaba pensado para la diversión de los hombres, para que ellos la pasaran bien y para que las mujeres se quedaran en la casa.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis

2 notes
·
View notes
Text
Merienda
Me enteré hace poco que para algunos es una palabra proscrita. Me cuentan que está fuera de su vocabulario, que jamás la usan, e incluso, me comentó una colega, sus amigas suelen burlarse de la gente que la emplea. Mi conocimiento del mundo es tan acotado que desconocía por completo que decir merienda –una palabra para mí tan dulce al oído y tan habitual–, en ciertos estratos puede ser considerado de mal gusto. Denota ajenidad. Estaba tan sorprendido que pregunté cómo le llaman a ese momento particular del día. “Té”, me dijeron. En vez de decir “vamos a merendar”, dicen “vamos a tomar el té”. Me quedé pensando que yo no sólo no podría reemplazarla porque me quedaría un hueco en el lenguaje –no tengo sinónimos para merienda; lo más cercano podría ser “tomar mate” o, como decía de chico, “tomar la leche”–, sino también que decir merienda es decir infancia, viajar hacia atrás. La merienda es la única de todas las comidas que uno solía (y a veces suele) hacer fuera de su casa o, si la hacía en casa, era casi siempre con amigos. Cuando uno va a la escuela, la merienda es casi siempre un momento con amigos, antes de empezar a hacer los deberes (nunca “las tareas”) o en el entretiempo de un picadito que luego de la merienda sigue hasta que se va el sol, hasta que ya es de noche, hasta que nos llaman para bañarnos y cenar.
Había una merienda que destacaba sobre las demás: la que tomábamos cuando terminábamos la práctica de fútbol. Volvíamos de la cancha cansados, transpirados y hambrientos, y hacíamos la cola en el polideportivo (el poli) para recibir nuestra taza de leche y una galleta, y nos sentábamos en ronda a comer y a repasar las jugadas. La leche no tenía otra cosa que azúcar, y la galleta era una galleta de grasa con sabor a gloria. Era una merienda con amigos después de jugar. Y con hambre, ese hambre que se tiene a los diez, a los doce, ese hambre que asusta a los padres.
Liliana Heker en su taller nos decía siempre que no usáramos palabras que no tuvieran “carnadura”. Se refería a esas palabras que solemos incluir en los textos sólo porque “suenan bien” o porque nos parecen más “literarias” que otras. Borges da un ejemplo muy claro cuando señala que no se pueden usar todas las palabras del diccionario: “En el diccionario están azulino, azulado, azulenco, azulón, azuloso. La única que puedo usar –decía– es azulado, porque es la única que se desliza con las demás, que no va a ser una piedra en el ojo del lector”. Esto guarda relación con aquello que escribió en el prólogo de El otro, el mismo sobre la suerte del escritor, que al principio es barroco “y al cabo de los años puede lograr, si son favorables los astros, no la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad”. Esa modesta y secreta complejidad quizás pueda alcanzarse prefiriendo (otra vez Borges): “las palabras habituales a las asombrosas”.
Merienda, en mi caso, cumple todas las condiciones: es habitual, suena bien, tiene carnadura y se desliza como un pan con mermelada casera y chocolate caliente.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis

2 notes
·
View notes
Text
Granadas
En el patio de la casa de su abuela había un árbol de granadas. Las granadas, como las moras y los nísperos, no se venden en las verdulerías, al menos no en las que yo frecuento. Son frutas que solo llegan a nuestras bocas directo del árbol, o no llegan. Frutos con los que mantenemos una relación primitiva, sin intermediarios, y siempre gratuita. Son frutos anticapitalistas o precapitalistas. Y son esas frutas que, a diferencia de las mandarinas o los duraznos, los dueños no cuidan con tanto celo y hasta suelen ofrecerlas sin problemas. Nadie se ofende si uno se lleva una granada; aunque si la pide es mejor, claro. Durante el verano, a la hora de la siesta, mientras su abuela dormía, salíamos al patio y arrancábamos algunas granadas, dos o tres para cada uno. El árbol cargaba mucho y las maduras terminaban en el suelo, abiertas como bocas rojas y jugosas esperando para engullir hormigas. No hay otra fruta que tenga ese color. Supongo que granate viene de ahí, no lo sé. Las partíamos con un golpe suave contra el piso y nos íbamos adentro, a resguardarnos del sol de enero, a mirar novelas brasileñas o mexicanas y a besarnos entre bocados de granada. Nunca un beso volvió a tener ese sabor.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis

2 notes
·
View notes
Text
Escarcha
Hace frío. Es un septiembre frío y lluvioso que hace añorar otros septiembres que recordamos, o quizá imaginamos, más templados y en flor. Estoy sentado al lado de la estufa, con los pies entumidos, y trato de sacar adelante un cuento que se resiste, una historia en la que hace frío, es invierno y hay escarcha. Veo la escarcha. Una imagen que se impone y me gusta, su sonido crujiente. Es de mañana, muy temprano, el sol empieza a asomar y en la radio informan que va a ser un día despejado y amable. Un día soleado de junio. Los chicos cruzan la plaza para ir a la escuela. El pasto está blanco. Yo miro por la ventana mientras desayuno; no hablo, tengo sueño y quiero volver a la cama. Mamá va y viene por la casa, dice que me apure, que voy a llegar tarde. Golpean las manos. Mamá ahora está en el baño y me pide que me fije quién es. Es doña Luisa, la señora que viene dos veces por semana a lavar la ropa. Le abro y me saluda con un beso. Le digo que mamá ya viene. Ella va hasta la pileta del patio, se saca la campera, la deja a un lado, se arremanga el pulóver y me llama: Mauri mirá, dice. Me asomo a la pileta y veo que la ropa que mamá había dejado en remojo la tarde anterior está bajo una capa de hielo. Escarcha, dice doña Luisa. Le das un golpecito y se quiebra. Así. Luego, sin dudarlo, mete las manos en el agua y remueve la ropa, agarra el pan de jabón, un cepillo y empieza a fregar. Me quedo al lado, mirándola. Doña Luisa es corpulenta, de brazos robustos, retuerce la ropa con fuerza y la deja caer adentro de un fuentón que hay en el piso. Levanta un pantalón de trabajo de papá, lo pone hacia la luz para verlo bien, lo vuelve a sumergir, lo friega, abre la canilla y deja correr el agua; vuelve a fregar, salpica, se moja la ropa, la cara, me salpica a mí. La cara de doña Luisa se pone roja, sus brazos también se ponen rojos. Mamá sale, le da los buenos días y le pregunta si quiere un poco de agua caliente para entibiar el agua de la pileta. No, gracias, no hace falta, dice doña Luisa, y sigue lavando.
Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis

3 notes
·
View notes
Text
Tucas
No las llamábamos luciérnagas sino tucas (las tucas de marihuana vinieron muchos años después a usurparles el nombre. ¿O será al revés?) Las cazábamos y las manteníamos prisioneras entre los puños, abriendo apenas para dejarlas tomar aire y espiar su brillo de kryptonita. Tenían dos luces verdes fluorescentes al costado de la cabeza, que no son los ojos como creen algunos. Las noches en que la plaza se llenaba de bichitos de luz y salíamos con nuestras redes hechas con bolsas de cebolla a cazar, el desafío era encontrar una tuca, el premio mayor; los bichitos no podían competir en refinamiento y elegancia con estas princesas de baquelita. Además, las tucas tenían un poder especial, de superheroínas: al ponerlas al revés sobre la palma de la mano o en el piso daban un salto, “tac”, y caían del derecho para retomar el vuelo y la vida.

Texto: Mauricio Koch
Collage: Mariana Gabis
1 note
·
View note