#eva exaltacion
Text
‘Frankenstein’, 200 años después
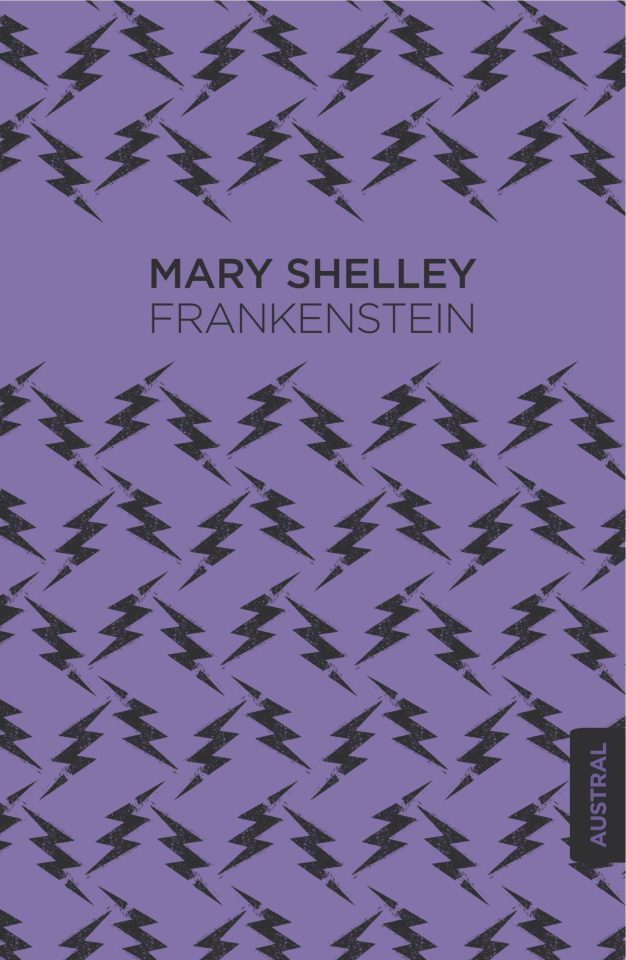
Este año se cumplen 200 años de la publicación de Frankenstein, la obra más importante de Mary Shelley. En lo referente a su personaje más célebre, no podemos, sin embargo, hablar de cumpleaños. El monstruo de Frankenstein no nació. Fue creado. Nunca tuvo un nombre ni un semejante, y solo cuando se enfrentó a los hombres supo que, pese a ser producto de su propia carne, no era uno de ellos. ¿El ser se hizo monstruo o acaso siempre lo fue? La obra más conocida de Mary Shelley plantea cuestiones tan trascendentales como el origen del mal, la naturaleza moral del hombre o el egoísmo del creador como semilla de la soledad del ser creado. Aborda dilemas que dos siglos años después de su publicación siguen siendo objeto de estudio en la ética y la bioética, y lo hace con una mirada deliberadamente inocente. Frankenstein es una Biblia moderna a mano alzada. No en vano, Shelley lo tituló El moderno Prometeo de forma alternativa. Como el héroe griego, Viktor Frankenstein desafía las leyes de la naturaleza al tratar de arrebatarle a Dios su poder más sagrado: el de decidir sobre la vida y sobre la muerte. Pero la autora británica va un paso más allá. Nos muestra el sacrilegio y da voz a sus víctimas, a las culpables y a las inocentes.
Es una suerte que Mary Shelley escribiera Frankenstein en pleno Romanticismo. El intrínseco interés de ese movimiento por el ‘yo’ da a la obra un enfoque individualista que, no obstante, en manos de la autora se convierte en una navaja de doble filo. Gracias al relato en primera persona de Viktor Frankenstein, el lector comprende a la perfección qué le lleva a encerrarse en el torreón de un cementerio y a insuflarle vida a un cuerpo compuesto de miembros humanos en descomposición. No es difícil darse cuenta de que es el talento, unido al ego, lo que le lleva a justificar lo injustificable, a defender lo indefendible. El mismo protagonista se da cuenta de su error en cuanto el monstruo abre por primera vez los ojos, tras lo cual huye y lo abandona en mitad de la noche. Pasan los días, las semanas. Nada parece haber cambiado hasta que, de repente, cambia todo. El monstruo sigue los pasos de su creador; lo busca primero, lo acecha después. Viktor Frankenstein se desespera: ¿cómo librarse de las garras del maligno ser que le persigue vaya donde vaya? Durante páginas y páginas, el lector es testigo de su dolor y de su angustia. Las cosas empeoran cuando Viktor recibe la noticia de que su hermano ha sido asesinado. A esa víctima la seguirán muchas más, y no hace falta ser un genio para darse cuenta de quién (o qué) es el asesino.
Es en esas páginas donde Shelley demuestra magistralmente su control absoluto sobre el juicio que el lector llega a formarse de Viktor Frankenstein. Sus lamentos, sus exaltaciones y sus remordimientos le resultan incómodas, no por exageradas ni falsas, sino por estar completamente desprovistas del mínimo sentido de la autocrítica. Su sufrimiento (y también el de su familia, por extensión) es el único que importa, el único a partir del cual el doctor considera que debe medir su culpa. ¿Fue este un reproche velado al prototipo de héroe romántico? ¿Es Viktor Frankenstein la caricaturización de una corriente culpable de mirarse demasiado el ombligo? Sea como fuere, la constante caracterización del Dr. Frankenstein como ‘creador’, en oposición al monstruo (el ser creado), invita a reflexionar sobre las sombras de un movimiento para el que la realidad empezaba y terminaba en uno mismo.
El punto de inflexión de ese juicio llega cuando la autora cede la palabra al monstruo, para que explique la historia de su desgraciada existencia. Su sufrimiento es si cabe mayor de lo que el lector habría podido imaginar. Tras abandonar el cementerio donde fue creado, vivió en el bosque durante unos meses y fue feliz. Allí descubrió los ciclos de la naturaleza, la belleza de las estrellas y de las flores. El día que vio a un ser humano por primera vez, no hubo nada que le llevara a pensar que pudiera haber grandes diferencias entre aquel y él. No fue hasta que empezó a percibir el horror en sus rostros al verle que el monstruo se dio cuenta de lo que era. Poco a poco, su reflejo en los charcos empezó a repugnarle. Comenzó a ser consciente de sí mismo a través de los demás, y con esa consciencia nació la de su pecado original. Como Adán y Eva, un día se vio a sí mismo tal y como era y sintió vergüenza. La frontera fue cada vez más evidente: estaban ellos, los humanos, y estaba él, solo él. “¡Maldito creador!”, exclama el monstruo. “¿Por qué creaste un monstruo tan horrible que hasta vos mismo le disteis la espalda con repulsión? Dios, en su compasión, hizo al hombre hermoso y atractivo, a su imagen y semejanza. Pero mi cuerpo no es sino una obscena imitación del vuestro, más horrible todavía por este parecido. Satán tenía a sus compañeros, otros diablos que lo admiraban y lo animaban, pero yo estoy solo y soy detestado”. Ni siquiera realizando los mayores actos de bondad el monstruo consiguió ganarse la confianza de los hombres, su cariño o su respeto. Repudiado por todos, incapaces de ver más allá de su aspecto, decidió buscar a su creador para implorarle que creara para él una compañera.
La soledad y el desprecio, dice el monstruo, aniquilaron la bondad a la que naturalmente se sentía inclinado. No hay razones para no creerle. La narración de su historia es sincera. Su simplicidad, su exaltación de la belleza de lo cotidiano y lo bueno, todavía desmerece más el relato grandilocuente de Viktor Frankenstein. Él, por supuesto, prefiere no dar crédito a su historia. Para el doctor es mucho más fácil pensar que es falsa, que es solamente una treta para conseguir que le proporcione una hembra con la que poder reproducirse y así poblar la tierra de seres tan indignos como sus progenitores. Ese pensamiento encaja mucho mejor con su propio discurso; aceptar lo contrario le supondría tener que dejar de pensar en sí mismo como la principal víctima de sus actos. Concebir al monstruo como un ser capaz de las mismas bondades que él y sus seres queridos requiere un grado de empatía fuera del alcance del Dr. Frankenstein. En el fondo, esta no es una reflexión ajena a nuestro tiempo. A menudo rechazamos ponernos en la piel del monstruo porque eso supone, en primer lugar, reconocer una semejanza entre nosotros y él. Una vez más, la cuestión gravita alrededor de los mismos sujetos: el nosotros, el yo.
Morfología y horror
200 años después de su publicación, la obra sigue planteando cuestiones de relevancia moral, intelectual y social. No queda lejos de Frankenstein una reflexión de Judith Butler sobre la violencia que se ejerce sobre los cuerpos que se apartan de lo natural o lo necesario. “Las normas que gobiernan la morfología humana idealizada producen un sentido de la diferencia entre quién es humano y quién no lo es, qué vidas son habitables y cuáles no”, escribe la autora americana en Deshacer el género. También en Frankenstein la morfología importa. El monstruo nunca hubiera sido percibido como tal de no ser por su abyecto físico. Nunca nadie hubiese huido de él al verle, nunca le hubieran atacado al mostrar su rostro. Prueba de ello es que la única persona que le trata con dignidad, hasta que otros le revelan cuál es su aspecto, es un ciego. De hecho, el físico del monstruo es lo que con más intensidad ha calado en el imaginario colectivo. Los tornillos, los bastos puntos que unen sus miembros unos con otros, el color grisáceo, amarillento o incluso verdoso de su piel... Curiosamente, nada de eso fue escrito por Shelley. Sí relató, en cambio, que el monstruo tenía los ojos azules, que aprendió a hablar y escribir leyendo a Milton, Plutarco y Goethe en una cueva en medio del bosque. Pero esos rasgos eran mucho más difíciles de encajar en la anormalidad que debía caracterizar al monstruo en una pantalla o en una lámina.
“Para que lo humano sea humano, debe relacionarse con lo no humano, con lo que está fuera de sí mismo pero que es continuo consigo mismo en virtud de su interimplicación en la vida”. También lo ha escrito Butler, pero es una reflexión que podría aparecer perfectamente en Frankenstein. El mero hecho de darle voz al monstruo es un inmenso acto de valentía, dispuesto al servicio de esa relación entre lo humano y lo no humano. Por supuesto, ambas autoras se refieren a fenómenos distintos. Pero la raíz del problema es siempre la misma: ¿qué es lo que nos hace humanos y, en consecuencia, lo que nos distingue de aquellos que no lo son? ¿Hasta qué punto deben ser relevantes esas diferencias? Lejos de estar resuelta, la discusión continúa.
/ Otras reseñas
#review#literatura#reseña#reseña literaria#frankenstein#mary shelley#frankenstein o el moderno prometeo
0 notes