Text
¡CAMBIO DE UBICACIÓN!
Dejamos este espacio y nos vamos a un nuevo sitio. Por favor, pasaos por aquí:
https://miguelmarias.blogspot.com/

8 notes
·
View notes
Text
Isn't Him Romantic?
Billy Wilder
No es casualidad, y sí una clave, que la célebre y maravillosa canción de Richard Rodgers y Lorenz Hart Isn't It Romantic? [¿No es romántico?] sea el insistente leitmotiv de Sabrina, probablemente la primera de las películas de Billy Wilder como director en que revela, para sorpresa de muchos y apenas disimulada decepción de algunos, su lado profundamente romántico, que hasta entonces había ocultado en lo más hondo de obras de apariencia dura y seca, y de tonalidad escéptica, irónica e incluso pesimista y misantrópica, que le han labrado una persistente reputación de cineasta cáustico y amargo, cuando no cínico, fama críticamente rentable, ya que a mucha gente le divierten las actitudes cínicas.
Lo que sucede, creo yo, es que Wilder, como buena parte de los románticos de corazón, y muy particularmente los más tardíos, los que han nacido a destiempo (en general, demasiado tarde, muy raramente antes de lo debido) y han tenido que sobrevivir este siglo, no tiene nada de optimista, ni encuentra motivo alguno para serlo, sino que sabe muy bien, por experiencia propia y ajena, lo difícil que resulta que las cosas acaben como uno querría, y lo peligroso que resulta soñar y confiarse a la suerte y a la bondad de los demás, sin olvidar el riesgo de que, encima, se rían de uno en su desdicha. Como dice otra gran canción, Smoke Gets in Your Eyes, "Ahora, los amigos se ríen, burlándose de las lágrimas que no puedes ocultar". Así que, prudentemente, el romántico actual suele pasarse a la clandestinidad, y procura disimular, además de protegerse de sí mismo con buenas provisiones de escepticismo, porque, sospecha, más le vale no hacerse demasiadas ilusiones. Lo que le hace, en realidad, desesperadamente romántico, es decir, doblemente romántico, porque su esperanza se basa no en la experiencia sino en los principios; podría decir, como otra estupenda canción, "I'm incurably romantic" [Soy incurablemente romántico], porque considera que es una enfermedad y que no tiene remedio.
Que Sabrina sea una película considerada menor por muchos de los fanáticos de Wilder, lo mismo que otra de sus obras menos vistas y más confesionalmente románticas, Ariane, no deja de ser revelador: prueba que Wilder no andaba descaminado al estimar que en los cincuenta, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el romanticismo no se llevaba y llegar a la conclusión de que enseñar demasiado su intimidad equivalía a poner en peligro su independencia. La situación no iba a mejorar, ciertamente, en las décadas siguientes, así que Wilder siguió disimulando, una y otra vez, para que no se advirtiese, por lo menos a simple vista, cuán románticas, idealistas, morales, melancólicas y sentimentales son, en el fondo, comedias alocadas o ferozmente sarcásticas como Con faldas a lo loco, El apartamento, Irma la Dulce, Bésame, tonto, En bandeja de plata... Sólo al final de su carrera, cuando se creyó invulnerable (tras varios grandes éxitos seguidos de público y crítica) o pensó que ya nada tenía que perder (tras varios estrepitosos fracasos sucesivos), se ha permitido Wilder mostrar su romanticismo a cara descubierta: La vida privada de Sherlock Holmes, Avanti! (no usaré el largo trabalenguas irrecordable que le impusieron en España) y Fedora; que tampoco se contaron, por cierto, entre sus grandes éxitos, ni de crítica en general ni, y eso fue lo más grave, de taquilla.
Retrospectivamente, no es difícil ver lo que hay de romanticismo en algunos de sus guiones para Mitchell Leisen (como Si no amaneciera), por supuesto; pero también en Perdición, en Días sin huella, en El vals del emperador, en Berlín-Occidente, en El crepúsculo de los dioses, en El gran carnaval, en La tentación vive arriba y hasta en Testigo de cargo. Es decir, en casi toda su filmografía, con muy contadas excepciones absolutas (como Traidor en el infierno). Su caso, por cierto, no tiene nada de único: piénsese en otro cuarteto de supuestos cínicos ilustres del cine, Josef von Sternberg, Alfred Hitchcock, Max Ophuls y Joseph L. Mankiewicz, cada uno a su manera. Mal que les pese a los que sólo quieren ver la cara visible de Wilder, que les resulta más cómoda y les parece más vigente o más fácil de tratar de remedar, y que niegan incluso, en algunos casos, la mera existencia —no digamos la importancia y la sinceridad— de la oculta, creo demostrable que el verdadero Wilder es, en el fondo, el más grave, serio e idealista, y que los restantes rasgos aparentes de su carácter como cineasta no son sino caretas o barreras protectoras frente al doloroso desengaño que puede producir todo aquello sobre lo que uno, si se descuida, llega a hacerse ilusiones, sea el amor, la familia, los amigos, los ideales, la política, la vida de sociedad o el mismísimo ser humano.
No está bien visto, en casi cualquier sociedad de este siglo, por ejemplo, ser honrado, que no es —ciertamente— una tentación frecuente entre los personajes wilderianos; menos todavía la figura del habitualmente ridiculizado buen samaritano, que es, a su pesar, la que acaba encarnando el inicialmente más bien interesado, codicioso, egoísta y poco o nada escrupuloso ejecutivo C. C. Baxter (Jack Lemmon) de El apartamento, y que se convierte, para mí, en la parte final de esta conmovedora obra maestra, en uno de los seres cinematográficos más admirables como persona de toda la historia del cine, frente al cual, de hecho, encuentro mezquinos y fatuos a casi todos los protagonistas —próceres, santos, artistas, héroes, mártires— de las películas hagiográficas. Romántica encuentro, y como pocas, la fantasmal relación que brota entre Pamela Piggott (Juliet Mills) y el muy reticente, convenientemente puritano y vulgar Wendell Ambruster Jr. (Lemmon de nuevo) en Ischia, en esa comedia de ambiente y tono totalmente funerario que es Avanti! Románticas en grado sumo me parecen la amargura y la postración casi suicida de Sherlock Holmes (Robert Stephens), que nos revela póstumamente sus recuerdos guardados durante cincuenta años en La vida privada de Sherlock Holmes, y que iluminan verosímilmente algunos aspectos controvertidos y enigmáticos de esta figura literaria tan resistente a la muerte y al olvido, pese a la incesante sucesión de generación tras generación de lectores. Románticas son, creo yo, las verdaderas razones de lo que sucede bajo el aparente vodevil picante y de mal gusto que cuenta Bésame, tonto, de superficie áspera y basta y corazón elegante y sensible, y en especial las dos entrañables figuras femeninas que componen la siempre exquisita y discreta Felicia Farr y esta vez la vulgar y llamativa Kim Novak, más carnal aquí que nunca, pero en el fondo tan soñadora y sensible como en Vértigo.
Es más, quizá lo más extraordinario del romanticismo de Wilder es que carece de su aureola artificial más ostentosa y evidente, lo mismo que algunos de los grandes poetas logran prescindir por completo tanto de las palabras (ruiseñor, alba, ocaso, etcétera) como de los giros gramaticales considerados poéticos. En Wilder surge el romanticismo —el amor, la pasión, la fidelidad, el sacrificio, la locura— donde menos se espera, entre las personas más prosaicas o mediocres a primera vista, en el terreno menos propicio y más baldío en apariencia, y se permite, para colmo, no presentarse como algo heroico, sino simplemente como un sentimiento irremediable. Ya dijo René Char: "Ante el infortunio, el poeta responde con salvas de felicidad", y creo que Wilder no hace otra cosa.
Publicado en el nº 10, dedicado a Billy Wilder, de Nickel Odeon (primavera de 1998)
1 note
·
View note
Text
Southern Comfort (Walter Hill, 1981)
El título original, Southern Comfort, es irónico. Y es una lástima que no se limite a parecerlo hasta los últimos veinte minutos, porque en ellos se juega la película, a mi modo de ver, su valía. Mientras se asemeja a una versión desorganizada e inexperta del avance de las tropas por Errol Flynn en Objetivo: Birmania (Raoul Walsh, 1945), La presa puede prescindir de cualquier alusión, por velada y tangencial que sea, a la guerra de Vietnam, porque da igual, no hace falta: si se suprimiese el rótulo, impreso en los primeros planos, que nos sitúa en «Louisiana, 1973», pensaríamos automáticamente que todo acontece donde realmente sucedieron hechos semejantes a los parabólicamente descritos —más que narrados— por Walter Hill.
La presa es, por tanto, durante cerca de ochenta minutos, una admirable explicación (complementaria de la ofrecida por Coppola en Apocalypse Now) de la «intervención» en Vietnam. La presentación —sumaria si se quiere, pero eficaz, y no tan simplista como se ha dado a entender— de los personajes y de la acción nos coloca, por supuesto, a favor de los indígenas cajun, habitantes residuales de los pantanos de Louisiana, descendientes francófonos de inmigrantes canadienses; de la patrulla intrusa de la Guardia Nacional, apenas dos integrantes —Keith Carradine y Powers Boothe— parecen salvables: el resto son unos chuletas belicosos de mala muerte, cuando no fanáticos o retrasados mentales que ocultan sus taras bajo un uniforme o que enarbolan la lucha por la supervivencia como pretexto para dar gusto al gatillo, probar no se sabe a quién su muy dudoso valor o satisfacer sus «instintos» adquiridos (fauna que en España conocemos mejor de lo que a muchos nos gustaría, pues abunda y cuenta con algunos ruidosos partidarios que actúan tan impunemente como sus patrocinados por el permanente acobardamiento de gente no muy convencida de la conveniencia de los derechos que dice propugnar o que tiene el deber de proteger). Así que, tal como se plantea la película, cuesta creer que algún espectador medianamente sensato se sienta demasiado apenado por la venganza —ciertamente excesiva, pero no del todo injustificada— de los cajuns, que van eliminando uno a uno, cuando no por parejas, a los miembros del comando, en una variante del viejo mecanismo de Agatha Christie en Diez negritos, consistente en aplicar la fórmula del cazador cazado.
Poco antes de que termine la película, los dos únicos supervivientes de la patrulla desembocan en una especie de Arcadia del pantano, una aldea cajun cuyos pobladores, felices y tranquilos, celebran una fiesta y les atienden, pese a las dificultades lingüísticas y a que van armados y con el uniforme hecho un asco, con amabilidad y deferencia. Parece entonces que la película va a revelar la paranoia que se vislumbra hasta en los dos personajes más apreciables, y que todo va a terminar, lógicamente, con el final de una pesadilla. Lástima — por lo menos para mí— que Walter Hill haya decidido, a última hora, demasiado tarde, sorprendernos con un final «no convencional» y que los simpáticos lugareños tengan que comportarse como criminales sedientos de sangre, porque entonces ya no me creo nada, y sospecho que, en el fondo, Hill tampoco: parece significativo que una película seca, fluida y desnuda, concisa y dominada durante casi hora y media caiga luego en una orgía de cámaras lentas, congelados de imagen y otros vulgares efectismos, para concluir con un clímax artificial que queda, por colmo, tramposamente «en suspenso» mediante detención en foto fija de tres series de imágenes.
Publicado en el nº 18 de Casablanca (junio de 1982)
0 notes
Text
Nevada Smith (Henry Hathaway, 1965)
Henry Hathaway es un veterano. Nació en 1898 y desde los treinta y cuatro años ha dirigido 56 películas. Siempre ha sido un honesto artesano, alternando lo mediocre con lo interesante. Curiosamente, se mantiene joven y activo; sus mejores películas son las más recientes: Del infierno a Texas, Alaska, tierra de oro, La conquista del Oeste (tres episodios), El fabuloso mundo del circo, Los cuatro hijos de Katie Elder, y sobre todo Nevada Smith (1965), que, sin ser una obra maestra, merece más atención que la que se le ha prestado.
Su origen literario (Los insaciables, The Carpetbaggers, de Harold Robbins), un trailer que intentaba presentar a Nevada Smith como un "Tom Jones del Oeste" y el ser su "productor ejecutivo" Joseph E. Levine (experto en remuneradores y escabrosos temas: Una casa no es un hogar, Harlow, El Oscar) me hicieron temer un derroche de mal gusto. Unas recientes declaraciones de Hathaway (''Yo nunca he hecho películas pornográficas y no tengo intención de empezar ahora") y Aldrich ("Un hombre como Hathaway tiene sin duda muchas debilidades, pero no puede decirse que sea un yes-man... hará lo que se le meta en la cabeza") y el que esté producida por Hathaway (sólo lo hace cuando le interesa mucho la película: Arenas de muerte, Alaska...) me devolvieron unas esperanzas que se han visto cumplidas, con creces, por el buen gusto, sensibilidad y sencilla elegancia con que Hathaway resuelve escenas tan difíciles como las dos (!) entradas de Suzanne Pleshette y las demás mujeres en la barraca de los presos, y las referentes a Janet Margolin (cf. sobre todo la planificación de la primera entrada de Suzanne y su encuentro con Steve McQueen, y la naturalidad con que están resueltas la primera y última escenas en que sale Janet).
Por otra parte, como Hathaway nunca ha sido un gran director de actores, pese a los notables resultados obtenidos de Diane Varsi y Don Murray (From Hell to Texas, 1958), Capucine (North to Alaska, 1960) y Carroll Baker (How the West Was Won, 1962), no tiene seguridad y necesita construir las secuencias a base de numerosos planos cortos, y esto lo hace de un modo rutinario y disgregador. En el mejor de los casos, Hathaway es un vigoroso narrador, con buen sentido del ritmo y de la composición en Cinemascope (pero sólo a nivel de plano). Su planificación destruye con frecuencia el tiempo, el espacio y la interpretación, y por eso sus películas suelen decepcionar en una segunda visión: siempre sobran unos doscientos cambios de plano, insertos innecesarios, etc. Pues bien, parece como si en Nevada Smith hubiera descendido sobre él esa serenidad de puesta en escena tan patente en los últimos films de los grandes viejos directores: Ford, Lang, Preminger, Hawks, Mizoguchi, Dreyer, Renoir, Walsh, Hitchcock, etcétera. En efecto, la planificación es medida y sosegada; en algunos casos (el final) extraordinaria, en otros, mediocre (cuando S. McQueen quema su casa). La mirada del cineasta se ha hecho serena, y contempla sin subrayar, con la mayor tranquilidad, bajo una música suave o en silencio, los actos más brutales (el cuchillo que rasga, corta la espalda de la madre de "Nevada", la muerte de Arthur Kennedy). Y en un final de antología, Hathaway abandona (como "Nevada") a Karl Malden, que tiñe el río con su sangre mientras pide una muerte rápida, que Steve McQueen le niega, como Hathaway le niega un contraplano. Por otra parte, la interpretación de Nevada Smith es excelente, sobre todo por parte de Margolin, Pleshette, Kennedy, Brian Keith y, dado lo difícil que es, Karl Malden. Así, con mayor dominio sobre la puesta en escena, y huyendo de cualquier efectismo, Hathaway ha logrado su mejor obra.
No hay que olvidar un notable y muy original guión de John Michael Hayes, que aúna satisfactoriamente temas clásicos del western (el hombre de experiencia, Brian Keith, que enseña al joven novato) con otros inéditos, sobre todo el de Janet Margolin y el de Suzanne Pleshette, dos de las más interesantes actrices jóvenes del cine americano.
Janet Margolin es una chica india que conoce en un saloon a Steve McQueen y al que cuida en el poblado, dando lugar a varias de las escenas más notables del film, como las que se desarrollan en el campamento indio, sobre todo la última, llena de sensibilidad, cuando Janet sopla la vela.
La idea motriz del film es la venganza, y ésta lleva a McQueen a hacerse internar en un campo de trabajos forzados de Mississippi. El campo, la huida a través de los pantanos, en piragua, con Suzanne enferma y con A. Kennedy; el paisaje, los guardianes y su violencia, las brumas y la extraña personalidad de Suzanne hacen pensar inmediatamente en Faulkner, sobre todo en dos de sus novelas menos conocidas, The Old Man y —un par de capítulos— Mosquitoes. Concretamente, el campo de presos es casi exacto, así como parte de la huida por el pantano y el final del episodio, al principio de The Old Man; pero hay que resaltar que no sólo argumentalmente, sino por su ambiente, su representación visual y hasta su espíritu. Por eso, junto con las enseñanzas de Keith y el amor de Janet Margolin, resulta que lo mejor de Nevada Smith son las personas que le ayudan, y que él abandona para proseguir su venganza, sobre la que Hathaway, afortunadamente, no se permite sermonear: es asunto de "Nevada", y se limita a contarlo, sin juzgar.
Al final de la película, Nevada Smith se aleja. Ya no le queda nada que hacer.
Publicado en El Noticiero Universal (29 de noviembre de 1966)
0 notes
Text
Koibumi (Tanaka Kinuyô, 1953)
This is a very difficult choice, but I will take a scene from one of the six films directed by the extraordinary Japanese actress Tanaka Kinuyô. I could have chosen almost any scene from any of her three earliest (and best) films as director. As in a similar poll I chose a scene from Chibusa yo eien nare (Eternal Breasts, 1955), I’m choosing now another, from her first effort as director, after having played at the other side of the camera in 147 films: Koibumi (Love Letters, 1953). This happens after some 35 minutes. Mayumi Reikichi (Mori Masayuki), who we already know passes time at train stations trying to find someone, overhears, hidden by a curtain at the store where he works as a writer of love letters in English from Japanese women to their departed American soldiers and former lovers, a voice that he thinks he recognizes, and runs after her across the streets of the city, until he sees finally Machiko (the graceful Kuga Yoshiko) already inside the train, and calls her. She comes out of the wagon, they look at each other on the platform, the train starts... and the scene ends. And then, after these 5 minutes, starts a very long (6 minutes) flashback which explains what happened to her from her childhood to her forced marriage, followed by another, terrible 5 minutes in which he reproaches her very rudely, tells her he lost uselessly for five years hopelessly searching for her (in Tokyo!), and she asks forgiveness and leaves, and then he hesitates for a moment before walking in the opposite direction. Of course, this is almost three scenes, but in really good films there are not isolated scenes for an anthology nor coups de théatre but rather what Robin Wood called “an organic structuring”, and that is what moves me very much, as someone that does not drive and therefore can imagine or project himself less in Vertigo’s Scottie (James Stewart) than in the more modest Mori looking across the crowds, waiting at bus or train or subway stations, walking and running after the woman he loves and has lost.
Respuesta a la pregunta sobre escena favorita en la revista finlandesa Filmihullu
0 notes
Text
La Femme d’à côté (François Truffaut, 1981)
Por lo general, las películas de Truffaut son claras, tenues, suaves, frágiles, sencillas y pequeñas —no necesariamente menores: es una cuestión de formato y dimensiones, no de categoría artística; todas las de Bresson, por ejemplo, son «pequeñas»—. La Femme d'à côté (La mujer de al lado, 1981) es más clara todavía, pero además es seca, sobria y áspera, dura y elemental.
Casi siempre tienen atractivos suficientes —y variados— como para que cualquiera pueda hallar algo en ellas que le agrade, interese o conmueva; de la cantidad que encuentre, y de la que pida, depende el grado de satisfacción de cada cual. El caso es que desde tiempos ya lejanos, por lo menos desde Jules et Jim (1961), el cine de Truffaut apenas agita las aguas estancadas de una crítica y una afición en trance de desvanecimiento progresivo: difícilmente puede indignar y el contento que procura es más bien de carácter íntimo y recogido, del que apenas se siente deseo de comunicar a los amigos o de vocear en la calle (lo contrario que una obra tan viva, amplia, liberadora, expansiva y contagiosa como Hatari!, de Hawks, por citar la última que he vuelto a ver). Como son además narraciones pausadas y ordenadas, apacibles y moderadas hasta cuando su materia bordea el delirio, el vértigo, lo turbio, lo criminal o lo amatorio, choca la apasionada y decididamente sostenida tozudez con que, siempre de tarde en tarde y cada vez con menos asiduidad, se adentra Truffaut en las zonas de sombra de sus personajes, de los lazos que les atan y de los tajos o desenlaces que promueven el paso del tiempo, la acumulación de circunstancias, un suceso fortuito, un malentendido. Porque Truffaut sólo se atreve a cruzar la línea de penumbra cuando, cubierto por un gran éxito comercial anterior, se siente tan seguro de sí mismo que cede a la tentadora llamada de lo impenetrable, incluso para él; y en parte porque —lo sea o no realmente— así se lo exige su discreción, que entonces conduce no a la superficie o la apariencia, sino al misterio; su sumisión a la lógica le lleva, por otra parte, a una poco llamativa desmesura, y esa misma renuncia a la pretensión resulta provocadora. Por eso, películas como La mujer de al lado tienen la virtud de que cortan, dividen en dos bandos no ya irreconciliables, sino entre los que no cabe diálogo alguno: no han visto la misma película, o, mejor dicho, sí es la misma, pero unos la han visto y otros no han querido verla. Porque al contrario que, por ejemplo, El último metro (1980) —donde uno puede seleccionar las escenas y hasta los gestos que le gustan o interesan, contarlos y decidir si vale o no la pena—, La mujer de al lado constituye un bloque monolítico, que avanza indetenible según el rumbo fijado por su autor, que no es divisible y que incluso se resiste, denso, desnudo y opaco, al análisis crítico.
Más allá de oscuros rencores personales, que hagan que unos detesten al personaje principal femenino y otros al masculino, si no a ambos por igual y de paso a los secundarios, creo que esa dureza compacta de la película es lo que la hace odiosa para sus detractores. La mujer de al lado se presenta, desde su arranque de urgencia, como un misterio, anunciado por una toma aérea —de ojo omnisciente— y una voz en off que nos conduce al pasado. Lo grave es que cuando concluye la película el misterio permanece: la vuelta al punto de vista elevado no presupone ya sabiduría y amplitud panorámica, sino distancia infranqueable, impotencia ante lo ajeno, limitación insalvable de la perspectiva exterior. Cierto que la narradora, Odile Jouve (Véronique Silver), nos ha referido parte de la historia de Bernard (Gérard Depardieu) y Mathilde (Fanny Ardant), pero a través de sus comentarios nos ha revelado menos acerca de ellos que sobre sí misma. No podía ser de otro modo, pues la pasión que realmente padecen —como una enfermedad incurable y propensa a las recaídas— los amantes, pese a su reticencia o contrariedad inicial o posterior, prematura o tardía, hasta que logran que se consuma —por falta de materia combustible, no de fuego— es estrictamente incomprensible desde fuera de ellos para los demás e incluso, mientras arden con ella, para ellos mismos, que están fuera de sí, pero son reincidentes y saben que no se trata de arriesgarse a ver el fin, acaso feliz, de un encuentro que puede ser aciago, sino del remake o la repetición —sin rectificar nada— de una relación condenada a acabar mal. Se trata, pues, de dos amantes malditos, pero de verdad: «La culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos», vino a decir Shakespeare, y aquí vemos que no son los remordimientos, la culpa, la moral, la religión, la familia —bien comprensivos y civilizados se muestran los respectivos cónyuges cuando llegan a enterarse: no se trata de un drama de adulterio, ni de triángulo, ni de amores culpables—, la sociedad, la economía, la guerra, una catástrofe, la divergencia de ideas o culturas o edades, la locura, el azar o el destino, qué va: la de Bernard y Mathilde es una relación maldita, porque se son funestos el uno al otro y, sin embargo, poco pueden —en los momentos que quieren— resistirse: ni para sustraerse a la atracción que sobre cada cual ejerce su pareja, ni para, una vez reunidos, soportarse. Porque no es que sean incapaces de vivir a solas o con otros —ninguno de sus matrimonios parece brillante, pero tampoco insufrible; ni siquiera consta que antes de reencontrarse como vecinos se recordasen o echasen de menos—, sino que algo falla en ellos, en su relación. En cuanto transcurren unas horas su mezcla da lugar a una combinación inestable, que pronto se deteriora, se pudre, se hace explosiva; tal vez su error estribe en aspirar a la unión permanente, a lo definitivo, al «para siempre»; tal vez han tenido la mala suerte de enamorarse de quien no debían, de cruzarse antes con el doble oscuro de la persona destinada.
Es esta historia, ante todo, lo que perturba, desasosiega y fastidia a muchos. Además, les irrita que no sea «de época» o irrealista, que no se adelanten explicaciones psicológicas o sociales ni se detecte un barniz «romántico» o «poético» que justifique tal carencia o que «sublime» el mortal fracaso del segundo intento de vivir tan elemental relación. Todo esto, que ya agrava el malhumor de quien siente que le cierran el paso —porque no es asunto suyo— al corazón de los hechos, resulta especialmente molesto para el crítico que tiene que definir la película y se encuentra con que su colección de etiquetas no le sirve, de modo que opta por acusar a Truffaut de no haber hecho ni un melodrama, ni una tragedia, ni una crónica social, ni un retrato psicológico, ni... (al final, el crítico en cuestión rompe los papeles furioso). Lo que sucede es, sin embargo, muy simple: que para narrarnos una de sus historias más simples, inquietantes y confidenciales —Los 400 golpes, Tirez sur le pianiste, Fahrenheit 451, La sirena del Mississippi, Diario íntimo de Adèle H., El amante del amor, no todas de las más logradas, y sospecho que las inéditas La Chambre verte y L'Amour en fuite, ambas inéditas en España—, Truffaut se ha servido, como en La piel suave (que seguía siendo hasta ahora su obra más madura, aunque no la mejor), de la precisión quirúrgica, de la dureza, del despojamiento —de personajes, de detalles, de anécdotas, de decorados— y de la fijeza de que permiten dominar plenamente el tiempo y el espacio de una película desde que empieza hasta que termina. Por eso esta película, que me hizo pensar en la sublime obra repudiada por Dreyer, Tva människor (1944), acaba por acercarse al Hitchcock más profundo y peligroso, aunque ni un solo encuadre acuse el influjo del maestro; le faltan carnalidad, crudeza y sexualidad para parecerse de verdad a Pialat, pero no sería imposible que llevase la savia subterránea de No envejeceremos juntos o Loulou, lo que situaría a Truffaut más cerca de lo que él cree, o quiere, de Sauve qui peut (la vie). Eso sí, creo que La femme d'à côté permite reírse no ya de El imperio de los sentidos, sino de Last tango in Paris, que a su lado se me antojan pintorescas y melodramáticas.
Publicado en el nº 17 de Casablanca (mayo de 1982)
#miguel marías#la femme d’à côté#françois truffaut#1981#casablanca#cine francés#cinéma français#french cinema
1 note
·
View note
Text
RIO LOBO de Howard Hawks
Los tres últimos "westerns" de Howard Hawks, con John Wayne, forman algo más que una "trilogía": Rio Bravo (1958), El Dorado (1966) y Rio Lobo (1970) son, si se observan los elementos que los constituyen, el mismo film, revisado una y otra vez mediante un juego de variaciones que alteran la disposición de los factores comunes, dando lugar a tres versiones cuyas diferencias no sólo revelan la identidad individual de cada film, sino que, además, contribuyen a precisar –enriqueciéndolo y delimitándolo– el sentido de cada uno de los otros dos. Una operación semejante fue efectuada, entre 1956 y 1959, por Budd Boetticher, en los siete "westerns" que rodó con Randolph Scott, y revela la concepción del género que tienen ambos directores por el uso que hacen –como parámetros– de los arquetipos y convenciones más tradicionales del mismo. Para Hawks, como para Boetticher, el "western" es un marco, lo bastante amplio y sencillo como para poder actuar con libertad en su interior. Los elementos que constituyen cada film de la serie Hawks-Wayne-"western" son, en rigor, los mismos: la acción de Rio Lobo sigue un curso paralelo al trazado por El Dorado, que a su vea se basaba en la trama de Rio Bravo, convirtiendo cada film a la vez en una prolongación del precedente y en una réplica crítica a éste; los personajes –con Wayne como eje– son equivalentes; los escenarios y las situaciones se repiten una y otra vez, poro en combinaciones diferentes. Por ello es necesario conocer las demás si se quiere comprender y valorar debidamente cada una de estas tres etapas del paso de Hawks por el "western" intimista, por contraposición a Red River (Río Rojo, 1948) o a The Big Sky (Río de sangre, 1952), "westerns" históricos y de más amplia perspectiva espacio-temporal. Sería, pues, muy interesante llevar a cabo un minucioso análisis comparativo entre este tríptico, pero este trabajo queda frustrado por la imposibilidad material de volver a ver seguidas, en este momento, las tres películas. Sin embargo, en Rio Lobo hay una serie de innovaciones capitales, de alcance muy general, y que pueden apreciarse, en consecuencia, a partir incluso, del recuerdo de Rio Bravo y El Dorado.
Al ser Wayne (aquí llamado Cord McNally, pero en sustancia no otro que el John T. Chance de Rio Bravo o el Cole Thornton de El Dorado), más viejo y menos autosuficiente, precisa de más ayuda, y el número de personajes con cierto relieve se ve incrementado de seis (Rio Bravo, El Dorado) a ocho. En Rio Bravo bastaba con una mujer, destinada a Chance; en El Dorado, Thornton había de competir con J. P. Herrah (Robert Mitchum) por Maudie (Charlene Holt), y Mississippi (James Caan) exigía un segundo personaje femenino, Joey (Michele Carey); en Rio Lobo, McNally ya no es más que confortable para las mujeres, por lo que el personaje algo maduro y con pasado de Feathers (Angie Dickinson), desdramatizado en Maudie, desaparece, quedando tan sólo algunos vestigios en Shasta Delaney (Jennifer O'Neill), mucho más joven y que sólo alude, y brevemente, a su condición de viuda de tahur, sin que ello provoque en su pareja, que no es Wayne ni la conoce hace tiempo (como en El Dorado), la menor susceptibilidad. A esta mujer se suman otras dos, Mari Carmen (Susana Dosamantes) y Amelita (Sherry Lansing), que corresponden al número creciente de jóvenes que luchan junto a Wayne. Hay que hacer constar que las relaciones hombre-mujer, en esta película, carecen por completo de elementos conflictivos: no hay rivalidades, ni desconfianzas mi complejos; la agresividad de las mujeres hawksianas es aquí muy relativa, y nunca se prolonga demasiado (reticencia de Shasta, insinuaciones de Amelita). Además, al ser la intervención de las tres casi simultanea a la constitución del grupo masculino, no hay ninguna acusación de intrusismo –véase Hatari! (1961), con Wayne– hacia las mujeres, ni actúan de forma marginal o perturbadora (Red River, The Big Sky, Rio Bravo, Hatari!, El Dorado), mientras que en ocasiones anteriores las relaciones estaban dadas al iniciarse el relato, o poco después eran completadas (Wayne-Martin-Brennan más Nelson, Wayne-Mitchum-Hunnicutt más Caan), y siempre antes de que las mujeres tuviesen influencia en ellas, en Rio Lobo asistimos, en cambio –como en Red River o The Big Sky–, a la formación del grupo. Como siempre, estas agrupaciones amplias se producen por fusión de otras menores, que se fusionan en un momento crítico: en Red River, Clift se suma a Wayne-Brennan y, tras una prueba, se admite a Ireland; en The Big Sky, Douglas encuentra a Dewey Martin y luego se les agrega el tío de éste, Hunnicutt; en Rio Bravo, y tras la consabida prueba, Nelson se une a Wayne-Dean Martin-Brennan; en Hatari, Blain (y Elsa Martinelli) tienen que demostrar su valía para unirse al grupo preexistente que formaban Wayne-Cabot-Kruger-Vargas-Buttons (y Michèle Girardon); en El Dorado, la célula básica Wayne-Mitchum se ve incrementada por Caan, que se adhiere con Wayne a Mitchum-Hunnicutt. Al inicio de Rio Lobo, Pierre Cordona (Jorge Rivero) y Tuscarora Phillips (Christopher Mitchum) forman parte de un destacamento confederado que causa la muerte del amigo filial –el teniente Forsythe– del unionista McNally, que les persigue, es capturado por ellos y, finalmente, les hace detener hasta el fin de la Guerra de Secesión, tras la cual todos se dispersan. De esta forma, al perder Wayne a su amigo (más joven o protegido) en una escena que repite con mas sequedad (y sin mostrar dicha amistad) una famosa de Only Angels Have Wings (1939), y separarse Pierre y Tuscarora en el primer tercio del film (como Wayne y Mitchum en El Dorado), sin que aparezca ninguna mujer, los tres se ven reducidos a su originaria condición de solitarios, que comparten –aunque no siempre explícitamente– con los demás personajes de Hawks (Wayne tras perder a Coleen Gray en Red River, Kirk Douglas en The Big Sky, Bogart en To Have and Have Not y The Big Sleep, todos los de Red Line 7000 y los de las comedias serían los ejemplos más evidentes), que con frecuencia se agrupan, son solidarios, pero sin perder su independencia ni dejar de ser solitarios (especialmente cuando son lacónicos y pudorosos, o se creen autosuficientes, y no confiesan a nadie sus problemas).
Al morir Forsythe, desaparece el personaje representado por Dude (Dean Martin) en Rio Bravo, y por Herrah (R. Mitchum) en El Dorado, intermedio entro los interpretados por Walter Brennan en To Have and Have Not, Red River y Rio Bravo, y los encarnados por Montgomery Clift y Dewey Martin en, respectivamente, Red River y The Big Sky (pues los Arthur Hunnicutt de ésta y El Dorado, Ricky Nelson en Rio Bravo y James Caan en El Dorado representan otro nivel afectivo, mucho menos conflictivo). En Rio Lobo ninguno de los amigos de Wayne es alcohólico, ni está inutilizado, sino que tanto Pierre como Tuscarora (y luego otros habitantes de Rio Lobo, cuya ayuda es aceptada por Wayne, no rechazada como la de los pobladores de Rio Bravo) han probado en la guerra su eficacia (lo que les dispensa de los “exámenes” a que otros jovencitos se veían sometidos en anteriores films de Hawks), y además la conservan. Por si fuera poco, todas las mujeres son hábiles, resueltas y eficientes (montan o disparan tan bien como los hombres, y saben más que ellos sobre la situación de Rio Lobo), y el viejo pintoresco –aquí padre de Tuscarora, o interpretado por Jack Elam– está algo chiflado pero no es más viejo que Wayne y no tiene nada de inútil.
De esta forma, desaparecen en Rio Lobo todos los elementos conflictivos de las relaciones que unen a los personajes protagonistas, que existían tanto en Rio Bravo como, con mas humor, en El Dorado: por un lado, se nos muestra el nacimiento de estas relaciones (tanto amistosas como amorosas), al ser todavía muy recientes cuando acaba la película, no existe posibilidad de deterioro ni decepción, y los lazos entre los personajes no son aún permanentes ni demasiado profundos, sino espontáneos e inmediatos, sin excesiva implicación (por esto puede parecer que las relaciones son más superficiales en esta película que en las otras dos, cuando en realidad es un intento de profundizar en ellas mostrando su origen: seguramente acabarán siendo como las de Rio Bravo y El Dorado, pero se nos muestran en su periodo de formación y solidificación), dado que aún son provisionales y circunstanciales; por otro lado, los personajes son más numerosos, más equivalentes –especialmente Pierre, que, al no necesitar la ayuda de Wayne y ser el protagonista de la historia amorosa, tiene aún más relieve frente a Wayne que Herrah en El Dorado–, y aun más sanos y efectivos que de costumbre en Hawks: no hay novatos torpes, ni borrachos, ni viejos renqueantes, ni neuróticos, ni obsesos vengativos (pues para McNally la venganza no es, como para Mississippi, en El Dorado o para Boone en The Big Sky, la única motivación de su existencia, sino una de las tres que le llevan a luchar en Rio Lobo: vengar a Forsythe, descubrir a un oficial traidor y ayudar a Tuscarora); sí hay, en cambio –como siempre– humor, pero menos estrepitoso que en El Dorado, y menos heroico que (dada la situación) en Rio Bravo: más libre, más directo, más constante.
Esta salud moral y física –pese a la edad de Wayne y a la poca madurez de los demás– es el único rasgo que hace ejemplares a los personajes de Hawks, que nunca han tenido nada de héroes mitológicos ni de figuras bigger than life; no son héroes por grandeza personal, sino por su forma de actuar; lo único que tienen de extraordinario estos hombres y mujeres es ser tan normales; su proeza consiste en hacer bien lo que tienen que llevar a cabo. Por eso Hawks se ocupa de que elijan las mejores armas y las más adecuadas (véase cómo Wayne cambia su rifle por otro, que puede empuñarse y cargarse mejor, y más deprisa, con una sola mano), de que acudan a la astucia y no duden en hacer trampa cuando no hay otra salida, de que sean lo bastante hábiles y numerosos como para vencer verosímilmente a su enemigos (más corrompidos y poderosos que nunca, pues incluyen al sheriff y sus agentes, que dominan el pueblo y poseen todos los ranchos de la zona). Es más, cuando Hawks iba a empezar El Dorado, se dio cuenta de que los protagonistas de Rio Bravo salían victoriosos y además ilesos, y convirtió a Wayne en un lisiado, a Mitchum en un borracho tembloroso, e hizo que hiriesen a los dos, en Rio Lobo. Hawks conserva a sus héroes en bastante buena forma física hasta el final, pero entonces no sólo ellos, sino hasta Amelita, resultan lesionados.
Gracias a esta naturalidad de los personajes y de las relaciones que les unen, los films épicos de Hawks se convierten en comedias, lo que impide ya definitivamente cualquier mitificación heroica y permite enriquecer las situaciones y acelerar el ritmo de la película, que hace surgir lo cómico no sólo de las situaciones dramáticas, sino incluso de lo dramático de las situaciones. La aceptación con humor de los reveses de la acción evoca el paso continuo de ganador a perdedor (y viceversa) de Randolph Scott en Buchanan Rides Alone (1958) de Boetticher, y permite suprimir cualquier queja o lamento, cualquier ruptura de continuidad en la acción y cualquier pausa injustificada. Esto, que es lo acostumbrado en el cine de Hawks, alcanza su punto culminante en Rio Lobo, que es, por tanto, la más hawksiana de sus películas.
Hawks ignora la crisis, la decadencia y los complejos, la nostalgia y la amargura. Es significativo que en toda la carrera no haya utilizado el flashback: es decir, que lo pasado, pasado está, y aunque pueda servir como explicación del presente, jamás puede pesar tanto como para interrumpir su transcurso. La estructura lineal y despojada de digresiones de sus films ilustra la recta trayectoria vital de sus personajes En este sentido, el que haya rodado a los 74 años Rio Lobo, probablemente al más animoso de sus films, evidencia en Hawks una juventud y una salud moral a toda prueba, pues en esta película no sólo conserva el empuje que siempre ha caracterizado su cine, sino que lo redobla y lo renueva. De todos sus “westerns”, Rio Lobo es el más dinámico y activo, el más seco y expeditivo, el más sencillo y claro, el más desnudo y preciso; el más tradicional también –ya que en él se dan cita casi todos los temas clásicos del género, incluso algunos, como el de la Guerra Civil, que Hawks había eludido–, aunque siempre teniendo en cuenta la modernidad de sus personajes, que son actuales (de 1970) pese a desenvolverse en una época y un contexto social del pasado (hacia 1870), circunstancia ésta que favorece la aparición de la comedia en el interior del “western”. A diferencia de lo que ocurre con Ford y otros, el Viejo Oeste no es para Hawks sino un decorado, un escenario; no una forma de vida (véase la ausencia de vida cotidiana de las ciudades fronterizas de Hawks, y compárese con, por ejemplo, el Tombstone amorosamente recreado por Ford en My Darling Clementine). Por eso Hawks no siente la nostalgia que late en los últimos “westerns” de Ford; ni siquiera por el género (que ocupa tan solo una pequeña parte de su obra) siente añoranza (¿es que había que sentirla cuando este género se mantenía tan vivo que podía seguir dándonos obras tan ricas y variadas como los últimos “westerns” de Hawks, Ford, Peckinpah, Boetticher, Walsh, Mankiewicz, e incluso John Sturges, Richard Thorpe y G. R. Hill le habían hecho un buen servicio en los anteriores seis años?). Por tanto, Rio Lobo no es un film de ocaso; y sólo la mala conciencia o la ignorancia pueden intentar justificar el agrado con que se ve Rio Lobo diciendo que es un Canto del Cisne (sin duda, creen así trascendentalizar un film que carece por completo de pretensiones). No hay nada más falso, como nada hay menos hawksiano que la actitud testamentaria, por lo que implica de inmodestia, de egocentrismo y de autocompasión (a menos que se esté ya a las puertas de la muerte). Al no ser nostálgico ni ser su visión agónica, Hawks no podía entonar cantos de cisne; es más, no era probable que jamás lo hiciera: Hawks murió intestado. Por el contrario, Rio Lobo tiene la concisión directa, lacónica y expeditiva de una “fe de vida”, y la contundencia irreversible de lo que se prueba con hechos: el movimiento se demuestra andando. Pretender que Rio Lobo tiene algo de acta de defunción cegarse a la evidencia y negar la realidad, pues Rio Lobo demuestra con su existencia que en 1970 era posible volver a hacer Rio Bravo, y por tanto que ni Hawks ni el “western” habían muerto; es decir –si tenemos en cuenta que Hawks fue su director por excelencia y el “western” su género más representativo–, que el cine americano sobrevivía todavía.
Miguel MARÍAS
Artículo no publicado. Escrito en 1971 para “Film Ideal”.
0 notes
Text
CINÉFILOS EN RED
Se ha discutido mucho, desde hace lo menos 35 años, sobre si la llamada "nueva cinefilia" tiene poco o mucho que ver con la "antigua", que no cambió gran cosa, creo yo, entre 1945 y 1965, entre otras cosas porque las ideas se transmiten despacio y tardan más todavía en asentarse y extenderse en un ambiente hostil. Los "viejos" tendemos inconscientemente a pensar que teníamos las cosas más difíciles (algunas sí; sobre todo en algunos países, entonces más aún que ahora), y todos en general, jóvenes, viejos o medianos, solemos creer sinceramente que éramos o somos más auténticos que quienes nos siguieron y quienes nos precedieron.
Como las cosas han cambiado mucho, y muy deprisa, en los últimos tiempos, conviene pasar revista a algunas novedades que son determinantes para contemplar el estado actual de ese pintoresco fenómeno que se ha dado en llamar "cinefilia".
Advierto que no me refiero sólo a la tecnología, a pesar de que es más importante el cambio producido en ese terreno que en ninguno de los periodos anteriores. Por ejemplo, yo empecé a escribir con tres dedos (y sigo más o menos con esos) en una vieja Royal, un auténtico mamotreto en desuso que parecía salido de una novela de Dashiell Hammett, mi primera crítica debí de escribirla en una Olivetti portátil, antes de usar ocasionalmente una IBM electrónica de bolita giratoria, y hace ya veinte años que escribo en PC, ahora portátil, en el que también puedo ver películas, que ya no suelo imprimir para corregir, y que no me exigirían, de hacerlo, las ingentes cantidades de typex líquido que consumía. Se escribe, pues, de otra forma, se revisa y corrige con mayor facilidad, y se envía el texto, en segundos, a cualquier rincón del mundo, donde puede aparecer en una revista on line o en un blog instantes después. Veinte años de críticas y algún libro grueso caben – y sobra – en una pequeña memoria extraíble, que puede llevarse en el bolsillo. Y puedes contarle lo que has visto a un amigo, a miles de kilómetros, nada más llegar a casa. Cabe intercambiar pistas sobre descubrimientos recientes con cuatro o veinte personas de diversos continentes y lenguas, a las que probablemente no has visto nunca y que puede que no llegues a conocer en persona.
El cinéfilo ha tendido a ser solitario, aunque no por gusto. De hecho, era un fenómeno predominantemente urbano y juvenil, propio de grandes ciudades, donde había más cines y llegaban antes las películas nuevas; sobre todo, allí había, de haberla, una cinemateca, algunos cine-clubs, y se encontraban revistas. Pero la cinefilia siempre ha creado complicidades, a la salida de un cine, en la cola de un cine-club, ahora por e-mail. Mis amigos peruanos saben que yo he sido durante años aficionado a la comunicación epistolar, aunque el correo postal cada vez resultase más lento, y pese a que de verdad no conocía más que a uno de mis corresponsales peruanos, y tardé años en ver alguna vez a la mayoría de ellos, y de los colombianos. Pero esto era más raro, y menos sostenible a largo plazo. Ni siquiera era fácil hablar de las mismas películas. En nuestra ciudad, en cambio, al acudir casi los mismos a los mismos lugares, nos íbamos conociendo de vista. Y es fácil que acabáramos trabando conversación, intercambiando noticias y opiniones y hasta charlando durante horas, en un bar o una esquina, o caminando varios kilómetros, a veces hacia otro cine. Solían ser amistades estrictamente cinéfilas, éramos discretos y reservados, nada sabíamos de la familia u opiniones políticas de nuestros ocasionales contertulios. Y por lo general, ese trato carecía de continuidad, salvo que coincidiéramos varios en la redacción de una nueva revista, casi siempre efímera o muerta con el número 0. Luego, la gente se echa novia (dada la escasez de cinéfilas, esto suponía a menudo un cambio de costumbres drástico) y hasta se casa, se pone a trabajar, no tiene tiempo, y en cambio tal vez sí hijos, no hay dinero para gastarlo en frivolidades, y deja de ir asiduamente al cine, mientras alguno se convierte en director. A veces duran, pero no es lo frecuente. Hasta si esas amistades cinéfilas no se ven minadas por las mismísimas rencillas cinéfilas, las discrepancias de opinión insalvables, o la política. Algo de todo ello sacudió y disgregó a la cinefilia mundial hacia 1965 – hundimiento de Hollywood, aparente brote de nuevos cines, Mayo del 68 y sus secuelas, en algunos lugares endurecimiento de las dictaduras -, y llevó diez años que volvieran a reagruparse los supervivientes y sus herederos, a menudo enfrentados, con raíces distintas, criados y formados por cines muy diferentes, con otras lecturas y otra tradición oral. A los veteranos nos chocaba que, frente a la fiebre escritora de las generaciones pre-Mayo del 68, los nuevos cinéfilos – y me refiero a los que lo eran realmente, aunque hayan permanecido en el anonimato – eran extrañamente ágrafos, o muy tímidos para siquiera intentar publicar lo que pensaban. Descubrí, sobre todo en viajes fuera de la capital, que en la periferia, en las provincias más pequeñas, donde ya no quedaban cines, había gente joven que sabía y entendía, que veía – como podía, en televisión, en VHS, viajando – cuanto podía, que hasta leía, pero que, sin embargo, no se decidía a escribir lo que era perfectamente capaz de decir oralmente, a veces ni a expresarlo en público.
Afortunadamente, Internet y el correo electrónico, los blogs y las revistas on line han ido cambiando – hasta casi invertirlo – el panorama. Ahora escribe (y se escribe) todo el mundo en la red, en paralelo al estrechamiento o la anulación del espacio no publicitario o promocional dedicado al cine en la prensa impresa, y a la paradójica decadencia simultánea de las revistas de cine en papel y colores. Obvio es que mucho de lo que se cuelga en Internet es malo, descuidado, y está deficientemente escrito, que a menudo es caprichoso, sumario y sin fundamento... pero no más que lo que se publica en diarios, semanarios y hasta revistas mensuales o trimestrales supuestamente "especializadas" y hasta de pretensiones académicas y "científicas", o que lo que se dice en sesudos y pomposos congresos y simposios, que lo que se dicta como clases (hay cursos incluso de crítica de cine... por lo visto, para los que apenas han visto nada) en aulas lo mismo de academias privadas que de universidades públicas. Y, en cambio, lo que uno se topa en la red es a veces más sincero, menos pedante, más divertido, menos "quedabién", menos autocensurado, menos "policorrecto". Habrá sin duda más opinión que análisis - ¿dónde no? -, pero prefiero una opinión libremente expresada como tal que una opinión ajena (o una consigna) disfrazada de teoría y maquillada de presunta objetividad o de erudición. Y, para colmo, hay cosas muy buenas, y también muy bien escritas, que se descubren día a día, por casualidad o por recomendaciones o links entrecruzados, en todos los lugares del mundo, en todas las lenguas que alcancemos a comprender. De hecho, yo veo periódicamente tres o cuatro revistas, pero sólo una me lleva tiempo (es decir, la leo entera) y la encuentro provechosa, mientras que la columna de favoritas de la red, a las que cada semana echo un vistazo por si hay novedad, y puede en ciertos casos haberla a diario, crece exponencialmente; algunas desaparecen, o se quedan congeladas, pero siempre hay una que las reemplaza. Hasta para discutir con ellas – a veces con un montón de gente de todas las edades, ideas y países - son más divertidas, porque al menos ofrecen esa posibilidad.
Por otra parte, los cinéfilos no sólo están permanentemente en contacto y mejor comunicados, sino que a menudo son más activos. Antes escudriñábamos la cartelera, viajábamos a los barrios más alejados de la ciudad, buscábamos en bibliotecas libros y revistas, como mucho escribíamos. Hoy buscan en internet películas, traducen y añaden subtítulos, compran DVDs tras inspeccionar los catálogos de tiendas on line de cualquier país (yo he comprado en Bangla Desh, Brasil, Dinamarca, Hong Kong, Polonia, Filipinas, Rusia), además de escribir o incluso hacer películas. Y ya no hace falta vivir en las grandes ciudades de los países ricos: cualquiera puede conseguir ver, con relativa facilidad, lo que hace poco parecía imposible hasta en París, sobre todo aquello tan raro, tan antiguo, tan desconocido, tan poco valorado por la opinión dominante y consabida, que nadie, absolutamente nadie, lo va a comercializar, ni pronto ni tarde, por mucho que los incontables "perros del hortelano" que existen en el mundo traten de librarse de cualquier cosa que les pueda hacer la competencia o meramente ponerlos en evidencia (pues a ninguno de esos les "saca los colores" nada) convirtiéndolos en supuestos "piratas".
Pero hay más, quizá el cambio más decisivo y determinante, y que se centra en la palabra cinéfilo. Hace años, los cinéfilos nos definíamos positivamente, con orgullo, como tales, incluso frente a los que daban a esa palabra una tonalidad despectiva, y convertían la cinefilia en poco menos que una enfermedad. Poco después, los cinéfilos más cucos y postmodernos empezaron a renegar de esa palabra, a repudiar ese apelativo, a cargarlo de connotaciones negativas y malsanas, pese a que practicasen con verdadero fundamentalismo e intransigencia muchos de los vicios y de las desviaciones de los cinéfilos más pasivos y solitarios, más gregarios y sometidos a consignas ajenas, fueran estéticas o ideológicas, académicas o interesadas. Generalmente, los más organizados y mercenarios de estos supuestos cinéfilos se convirtieron en lobbies o grupos de presión o de influencia, copando cuanto se podía copar, en publicaciones, cursos de verano, centros de estudio o instituciones, cuando no en agentes de prensa, encargados de relaciones públicas o "animadores culturales" bien retribuidos. Por eso, en esta época en la que los fascistas niegan serlo y los que se proclaman socialdemócratas son en realidad discípulos aplicados de Margaret Thatcher, no viene mal que tenga "mala prensa" y "mala imagen" el término que a uno mejor le define, pues así queda reservado a los verdaderos cinéfilos, y fuera de las ambiciones de los oportunistas de todo pelo.
Lo que quiere decir que los cinéfilos actuales (aunque no todos; nunca todos lo fueron) son tan "auténticos" y tan "amigos del cine" (lo prefiero a "amantes”) como los de cualquier tiempo pasado, y resulta también que, además de estar conectados, hay en el mundo muchos más cinéfilos que nunca, pues hoy están en todas partes, en cualquier pueblito aislado, y no están del todo solos.
Publicado en el nº 4 de Ventana indiscreta : revista de cine de la Facultad de Comunicación. Universidad de Lima (1 de enero de 2010)
0 notes
Text
LOS MISTERIOS DE MURNAU
Pese a haber visto todas las películas suyas que hoy se conservan, algunas de ellas muchas veces, y a contarse Friedrich Wilhelm Murnau, sin la menor duda, entre mis tres o cuatro cineastas favoritos, debo confesar que su arte sigue siendo, para mí, un insondable misterio.
Ni siquiera la más límpida y perfecta de sus obras, que es desde hace ya unos cinco años la que elegiría de toda la Historia del Cine, si tuviera que limitarme a una, para dar cuenta de lo que entiendo por cine, porque en apenas hora y cuarto, con una concisión solo comparable a su densidad y su fulgor, reúne y comprende, con un máximo de intensidad, todo lo que más me interesa de este medio de conocimiento y expresión; me refiero a su último film, Tabu (Tabú, 1931), en el que encuentro resumida y depurada, no sólo toda su filmografía, sino lo esencial del cine que prefiero: de Ford a Mizoguchi, de Renoir a Hitchcock, de Griffith a Nicholas Ray, de Chaplin a Ophuls, de Rossellini a Dreyer, de Sternberg a Hawks, de McCarey a Lubitsch, de Sirk a Godard, de Vigo a Preminger, de Jacques Tourneur a Buñuel, de Keaton a Stroheim, de Walsh a Naruse, de Ozu a Satyajit Ray, de Vertov a Lang, de Barnet a Rouch, de Lumière a Donskoi, de Bresson a Borzage, de Flaherty a Murnau, todo está en Tabú, con un sentido del humor y de la ternura sólo igual al que demuestra de la tragedia sin aspavientos: todos los sentimientos y todas las experiencias, de la felicidad a la desdicha, de la maldición al milagro, de la fatalidad al azar, del amor al espanto, de la ilusión a la desesperanza, de las bromas al miedo, de la derrota al esfuerzo, de la luz a las sombras, del melodrama a la comedia, de la sequedad al lirismo, se dan cita en una lección inigualada de economía narrativa, de sobriedad y hondura dramática, de realismo y estilización, de espontaneidad aparente y elaboración invisible.
No cabe duda de que una gran parte de la emoción contenida que transmiten las películas de Murnau - Sunrise, A Song of Two Humans (Amanecer, 1927) es tan sublime como Tabu , y poco a la zaga les van Faust, Nosferatu, Herr Tartüff, City Girl/Our Daily Bread o Der letzte Mann - procede de la discreción que permitía el cine mudo, y que no siempre se supo aprovechar; su obsesión por la belleza y precisión del gesto entronca, evidentemente, con D. W. Griffith, pero muy pronto se fue liberando de las "muletas" del cine mudo, probablemente por rehuir y trascender tanto la "ilustración" de un texto como la mera "escenificación" y filmación de los guiones, para dar un gigantesco paso adelante: escribir directamente con la cámara y los actores, pensando ya en imágenes, es decir, en sombras y luces, en encuadres y composiciones, en movimientos y miradas. Por eso es tan evidente que Murnau, al menos en sus últimas películas, no sentía necesidad alguna del sonido, cuya ausencia había dejado de ser una mutilación, una carencia o un límite, y era una característica más de este nuevo arte, una condición, un punto de partida, si se quiere un "pie forzado" o una exigencia, pero también la posibilidad de crear un lenguaje nuevo, extraído de la realidad pero no confundible con ella ni una mera reproducción fotográfica de la misma; por otra parte, es presumible que Murnau, de haber vivido un poco más, se hubiese adaptado sin ningún problema al sonoro, aunque creo que no le hubiese aportado a su cine gran cosa. Hasta tal punto representa Murnau la culminación del "cine silente" que puede considerarse su obra de madurez como la encrucijada del "séptimo arte" en el momento de su mayor mutación.
Si la influencia de F. W. Murnau fue, durante varios años, decisiva y vastísima, también es cierto que sólo fue profunda en algunos casos, y meramente superficial en la mayoría, y que dejó huella duradera o permanente, sobre todo, cuanto más inconsciente e imperceptible a primera vista resultaba. Hoy cabe decir que no tuvo herederos ni discípulos fieles y obedientes: no generó ortodoxias, no creó escuela, no añadió convenciones a las ya establecidas o en curso de consolidación. A pesar de ello, en el mejor cine de todas las épocas, de cualquier país, podemos detectar de vez en cuando un eco, un soplo, una sombra de su estilo, un reflejo de su manera de servirse de la luz o del movimiento ominoso de una sombra, de su forma de llenar el cuadro sin marco que crea la cámara o de repartir las figuras en ese hueco en perspectiva que, desde 1920, Murnau componía en profundidad, sin esperar el advenimiento, veinte años más tarde, de Citizen Kane.
Y, sin embargo...yo creo que, en el fondo, las grandes enseñanzas de Murnau, lo que puede extraerse de su manera de hacer cine que no es privado y exclusivo - y por tanto inimitable, a lo sumo plagiable, y muy difícilmente con éxito y con algún sentido expresivo -, lo que además se mantiene en plena vigencia y es - o sería, más bien - de aplicación general, no han sido atendidas, comprendidas y aprendidas: me refiero no ya a golpes de intuición magistrales, pero cuyo secreto parece haberse llevado a la tumba, como su talento para conseguir tratar los objetos como personajes -recuérdense, sobre todo, ciertos vehículos, como los veleros de Tabú, el tranvía y la barca de Amanecer, el carruaje, los féretros y el buque apestado de Nosferatu -, haciéndoles entrar en campo y salir del encuadre como si fuesen seres vivos, sino lecciones más elementales quizá, pero fundamentales, como, por citar algún ejemplo, que no es necesario - antes al contrario - multiplicar los planos ni forzar los ángulos y la composición para obtener un efecto dramático inigualablemente contundente: basta un gesto seco, casi imperceptible pero inapelable, como dar un tajo a una cuerda, o detenerse en silencio en un umbral y dejar que la sombra ominosa de Hitu se proyecte, como una nubarrón, sobre el pacífico sueño de Reri. De este tipo de ademanes encontramos un eco, de tarde en tarde, incluso a muchos años de distancia (Inkijinoff en La tumba india de Fritz Lang, Ray Milland en Al borde del río de Allan Dwan, los finales de Centauros del desierto, El hombre que mató a Liberty Valance o 7 mujeres de John Ford), en personalísimas obras de vejez y plenitud de otros grandes cineastas, mucho más que en las que rodaron en los tiempos en que Murnau triunfaba con El último, Fausto o Amanecer - pese a la obvia influencia de sus movimientos de cámara o de su uso del decorado en Four Sons, Flesh o The Informer de Ford, en varias de Lang, Hawks, Hitchcock o Borzage, o a que Tabú sirviese de modelo e inspiración a King Vidor en una de sus mejores películas, Bird of Paradise, 1932, a Ford en The Hurricane, 1937, o a Delmer Daves en su autónoma y excelente Ave del Paraíso, 1951 -; de hecho, fuera de estos casos, la presencia de Murnau en el cine posterior a su muerte hay que rastrearla casi donde menos se espera, y suele ser sutil y no proclamada, posiblemente tan profunda que sus contados discípulos o seguidores no son conscientes de ella: es más fácil encontrarla en Jacques Tourneur - desde Cat People o I Walked With a Zombie a Out of the Past - que en Edgar G. Ulmer, que fue colaborador suyo - al menos, eso es lo que ese mitómano pretendía -, en Víctor Erice que en Éric Rohmer, que dedicó su tesis doctoral al empleo del espacio en el Faust de Murnau, en Rossellini y Max Ophuls, o, extrañamente, los Straub, Manoel de Oliveira, Mur Oti, Robert Bresson, o el primer André Delvaux, que en Alain Resnais o Bernardo Bertolucci.
Murnau es un cineasta tan secreto que es poco, y muy oblicuo, lo que de él nos revelan, siempre indirectamente, cuando no por inversión y contraste, sus películas; además, de poco nos serviría llegar a saber si son "autobiográficas", aunque sea en clave, o si convierten cualquier materia prima ajena en metáforas o alegorías de sus vivencias y sentimientos más íntimos, si reflejan sus obsesiones o simplemente es que se expresa obsesivamente, con la tenacidad de un cineasta experimental, cuando aún en el seno de la industria eran posibles al mismo tiempo, y hasta compatibles, la creación y el comercio. Tampoco aclara gran cosa saber lo mucho que se va averiguando acerca de su origen, su familia, su carácter, su educación, su cultura, sus gustos o sus costumbres: a partir de un momento dado, su biografía consiste esencialmente en hacer cine, y el resto de su vida - pública o privada - acaba por resultar irrelevante, cuando no irrisoria.
Las etiquetas que se le han adherido, en un momento u otro, siempre sin contar con él (y, sobre todo, la de "expresionista", con la que se le mete en un mismo saco con directores tan opuestos como Wiene, Leni, Lang, etc.), tampoco permiten avanzar demasiado hacia su comprensión, cuando no son formas de atajar o desviar la reflexión, simplificando y esquematizando lo que es, por definición, tan rico y vivo que está en constante transformación, lo que ciertamente dificulta el análisis, sacrificando su personalidad, su carácter único y aislado, su caminar solitario, la desorientadora falta de programa de su trayectoria.
Es más, se diría que Murnau hizo todo lo posible por borrar las huellas y preservar intacta su intimidad, al mismo tiempo que tenía clara conciencia y vocación de artista y que aspiraba, evidentemente, a la originalidad y a ser recordado por su obra cinematográfica, y quizá esa contradictoria pista sea, en el fondo, la más reveladora del conflicto interior que siempre estuvo presente en este gran cineasta, como insinúan sus constantes incursiones en el territorio de lo maldito y lo prohibido, lo inconsciente y lo reprimido, lo deseado y temido, lo destructivo y lo autodestructivo, lo sensible y lo oculto, lo radiante y lo tenebroso, lo latente y lo emergente, lo extraño y lo inquietante. Cineasta de dos caras - habría que encontrar Die Januskopf -, trató de abarcarlo todo con su mirada, sin excluir - como algunos - la parte oscura, las zonas de sombra, ni cegarse a la belleza del mundo ni a la posibilidad remota de una felicidad tan improbable como ilimitada en su intensidad, acrecentada si cabe por su propia condición de efímera, fugaz, frágil y amenazada, cuando no condenada de antemano a no durar.
Publicado en Diario 16, seguramente en diciembre de 1988
0 notes
Text
LA INFAUSTA NOCHE DEL DUQUE DE UBERVILLE
Desenvainando la espada, atravesó de una limpia y certera estocada el corazón de su estupefacto adversario, que no tuvo tiempo para percatarse de la identidad de su ejecutor, mucho menos para encomendar su alma a Dios o al Diablo ni para siquiera amagar un gesto defensivo. El teniente Eclair se desplomó como un fardo, ignorando por qué moría y quién le daba tan inesperada muerte. Cuando ya la oscuridad más absoluta se cernía sobre él, ciego y sin aliento, se preguntó si existiría otra vida -como afirmaban sus padres- o todo acababa allí -como muchos de sus compañeros de milicia sostenían-, y si, de haber un más allá, viviría una vida muy diferente de la terrena o bien, por el contrario, una réplica menos intensa y dramática de la que había malgastado durante veintinueve años.
El Duque de Uberville limpió de sangre la hoja plateada de su arma contra la húmeda hierba del jardín, la enfundó en terciopelo granate y, sin ocuparse de verificar la defunción de su recién descubierto y liquidado rival, le arrebató el negro antifaz de raso que disimulaba su rostro. No le conocía, y no sintió por él ni curiosidad ni lástima, ni remordimiento alguno. Era joven, sí, y su edad tal vez excusase su notoria imprudencia, pero no bastaba para exculparle de las aviesas intenciones que el Duque le atribuía. Ningún sentimiento turbó su serenidad de duelista experimentado; si acaso, admiró la sólita habilidad y presteza con que se había deshecho de un obstáculo, y sonrió maliciosamente mientras se ponía el dominó negro que había pertenecido a su víctima.
Empujó con el pie el cadáver, hasta ocultarlo parcialmente entre unos rosales. Al ver que la luna lograba desasirse momentáneamente de las nubes que tamizaban su brillo, aprovechó la claridad que en su plenitud irradiaba el astro para situarse con precisión. No sin alivio, dedujo que se encontraba al pie de la ventana del dormitorio de alguna de las parejas invitadas al castillo por su esposa, y no, como en un principio había imaginado, bajo el que solía compartir, en los primeros meses de su matrimonio, con la Duquesa.
Guiado por un impulso que no se detuvo a analizar, no pudo desdeñar la ocasión que le brindaban su máscara, la noche nuevamente oscurecida, el teniente muerto y la ventana abierta de par en par, y trepó hacia el acogedor dormitorio donde una desconocida esperaba, sin duda con impaciencia, al misterioso visitante furtivo que ahora yacía, lívido e inerte para siempre, entre las flores del jardín francés.
La penumbra era casi absoluta. Ya en la habitación, el Duque se descalzó con sigilo, se despojó de la espada vengadora y del correaje que la sustentaba y, sin desnudarse completamente, atravesó de puntillas la distancia que le separaba del lecho. Al introducirse en él, notó que era amplio y que estaba ocupado: las cálidas sábanas y un leve perfume de violetas delataban la presencia de una mujer.
La durmiente no se inmutó. ¿Se habría cansado de esperar al difunto? ¿Acaso su víctima era un simple advenedizo que pensó aprovecharse de la incauta que dormía con la ventana abierta? ¿Esperaba ella a otro? Se acercó al cuerpo de la joven, y la tanteó acariciadoramente. Parecía bien formada. Su piel era suave e invitadora. De pronto, tal vez turbada por la atrevida mano que acariciaba sus senos casi descubiertos, la desconocida se dio la vuelta con un hondo suspiro de satisfacción, le abrazó con fuerza y siguió durmiendo. No roncaba, pero su respiración, honda, regular y pausada, indicaba que estaba acostumbrada a compartir el lecho con alguien a quien amaba.
El Duque de Uberville se sintió inmovilizado. Los brazos y las piernas de la joven le impedían cualquier movimiento, tanto de avance amoroso como de retirada. Si aquella deseable mujer no aflojaba su abrazo, no podría ni poseerla, como cada vez le parecía más oportuno e incluso urgente, ni tampoco escapar con la prontitud necesaria a un adúltero, caso de que llegase a ser precisa la huida. La idea de disfrutar de sus favores sin que ella fuese consciente no le hubiera desagradado del todo, aunque tal vez su orgullo se inclinase por el halago verbal que sólo despierta podría susurrarle la dama, pero estaba casi impedido, atado de pies y manos por los de su compañera, y juzgó necesario lograr que se desvelase. Estirando, no sin esfuerzo, el cuello, trató de besarla, mas no consiguió alcanzar los prometedores labios de la joven, que la luna, de nuevo liberada de las nubes, reveló poseedora de una singular belleza. La excitación del deseo redobló, sin éxito, los esfuerzos del Duque. Tras una nueva tentativa de beso, también fallida, optó por sacar la lengua y lamer la mejilla de la empedernida durmiente. Sin despertarse, la dama sintió un húmedo cosquilleo, y se rió suavemente. Era una risa cristalina, leve, incitante. Esperanzado y encendido por el deseo, el Duque repitió la maniobra. Una risa franca, complacida, casi infantil, respondió a su nuevo avance lingüístico. Pero la joven no se despertó. Por tercera vez, y casi descoyuntándose las vértebras cervicales, ya sin suavidad, con furia incluso, pasó su lengua el Duque por el cuello de la jovencita, que prorrumpió en estruendosas carcajadas, mientras le apartaba de un manotazo, exclamando entre dientes: "¡Quieto, señor!" y, con un bostezo que al frustrado conquistador se le antojó el colmo de la coquetería, "No sé qué os pasa esta noche ... os noto travieso ... a vuestra edad. No debéis olvidar el estado de vuestro corazón ni los consejos del galeno: calma y nada de emociones..." El Duque se quedó petrificado: la joven estaba casada, sin duda, con un señor mayor y de salud quebrantada, y creía hallarse en compañía de un esposo con el que compartía castamente el lecho conyugal. Como ningún marido legítimo y en su sano juicio acude al dormitorio de su esposa enmascarado y penetrando por la ventana, y su víctima le pareció joven, el Duque se vio asaltado por el temor de que el amo y señor de su compañera de sábanas pudiese en cualquier instante, concluida una inocente partida de damas, abrir tranquilamente la puerta y encontrarse con él, y no con el teniente que, sin duda sin la complicidad de la joven, pretendía aprovecharse de la ventana abierta. Por vez primera, el Duque lamentó haber caído en la tentación de suplantarle. Un sudor frío empezó a correrle por la frente cuando se le ocurrió la posibilidad de que si, por ventura -o más bien desventura-, el muerto estaba predestinado a morir aquella noche, muy bien pudiese tocarle ahora a él la misma suerte.
Necesitaba, pues, desasirse del férreo y cálido abrazo que le mantenía inmóvil. Para ello no le quedaba otro remedio que insistir, volviendo a despertarla con las cosquillas que su lengua provocaba en ella. "Suerte", pensó, "que la tengo bastante larga". Pero esta vez el éxito superó su propósito. Las carcajadas de la joven se le antojaron verdaderamente escandalosas, estridentes, histéricas casi, y fueron acompañadas de un abrazo entusiasta y lleno de gratitud, sellado éste con un beso que le enmudeció por completo. Estaba totalmente desarmado: los esfuerzos denodados de su lengua encontraban la amorosa respuesta de otra lengua, no por tentadora menos desesperante, y de una boca que no lograba separar de la suya. El abrazo apasionado que le aprisionaba, pese a la suave ternura que demostraba y al embriagador aroma que emanaba del cuerpo apenas cubierto de la joven, se le antojó al Duque tan mortal como el de un oso.
Le pareció escuchar pisadas en el pasillo, y trató de desprenderse de los ardientes brazos de la muchacha; pero ella, sin duda creyendo que era el suyo un gesto fingido, de coquetería, se arrojó sobre él con los ojos cerrados, cubriéndole de besos y frotando todo su cuerpo contra el del Duque, al tiempo que se desprendía del camisón transparente que la envolvía y dejaba caer al suelo las sábanas, la colcha y el edredón de plumas. El Duque se vio sometido a la insostenible presión de dos sentimientos contradictorios: tenía un miedo cerval, un pavor desconocido ante la inminencia del desastre, que le incitaba a huir; al mismo tiempo, se sentía incapaz de oponer resistencia al cuerpo que con tal pasión y tantas caricias se le ofrecía. En ese momento, se abrió la puerta, cayó sobre la cama el rayo de luz temblorosa y dispersa de un candelabro y apareció en el dintel la silueta armada de un hombre que, bramando de celos y sin pedir explicaciones, ensartó de una certera estocada al desdichado Duque de Uberville y a su inocente y frustrada amante, hincándose con tal fuerza que atravesó el colchón y dejó la punta del sable clavada en la madera del suelo, que poco a poco, gota a gota, se fue tiñendo de bermellón.
Cuento publicado en el nº 2 de Revista Hiperión (otoño de 1978)
10 notes
·
View notes
Text
Chibusa yo eien mare (Tanaka Kinuyō, 1955)
Tanaka Kinuyō (1910-1977) fue una famosa actriz, favorita de Mizoguchi y muy presente en las filmografías de Ozu y Naruse… y de casi todos los cineastas japoneses que hicieron cine entre 1924 y 1976, pues intervino en 214 películas. Es mucho menos sabido que entre 1953 y 1962 dirigió seis películas. De ellas logré ver ya cinco hacia 1990, y cuatro se cuentan desde entonces entre las que más me emocionan y admiran de cuantas he visto. Quizá la mejor sea Chibusa yo eien mare (1955), que al parecer significa "Pechos eternos"; es para mí la máxima obra cinematográfica dirigida por una mujer, y ninguna hecha por un hombre me parece superior. Pero podría decir lo mismo de las dos primeras que realizó, Koibumi (1953) y Tsuki wa noborinu (1954/5), que algunos días se alternan en pasar a ser mi preferida... y casi de las tres últimas. Es decir, una carrera de directora breve, pero extraordinaria y además variada.
De las múltiples historias que, como quien no quiere la cosa, cuenta Tanaka en esta su tercera película, me impresiona de modo especial una muy marginal. La protagonista, Fumiko, una mujer en trance de separarse de su marido, y poeta, visita - con su niña Aiko - a su amiga Kinuko, casada con el poeta Hori, que está enfermo. Kinuko tiene que salir, Fumiko mira un álbum de fotos (en el que aparecen los tres, más jóvenes, antes de la guerra); Aiko se queda dormida, y de pronto se pone a diluviar. Hori las acompaña hasta la parada del autobús, cubriendo a Fumiko (que lleva a Aiko cargada a la espalda) con un paraguas. Por el camino, Fumiko le dice a quien comprendemos quería que no volverá a visitarle. Un lento travelling les sigue, mientras ella le confiesa que sólo acude a las tertulias poéticas para verle.
Se paran junto a una valla, ante la parada del autobús, y la cámara sigue adelante un poco. Ella, en plano un poco más cercano, le desea felicidad con Kumiko; él advierte que se acerca el autobús. Hori la ayuda a subir y queda solo bajo la lluvia en la carretera, cubierto por el paraguas. (En la escena siguiente sabremos que Hori ha muerto).
Todo muy tranquilo, muy triste.
Actualización de 2020 de un e-mail a Álvaro Arroba de 2006 sobre “escena favorita” para la revista Letras de Cine
#miguel marías#chibusa yo eien mare#eternal breasts#tanaka kinuyo#kinuyo tanaka#1955#cine japonés#letras de cine
0 notes
Text
Reds (Warren Beatty, 1981)
Si la vida, la obra y la personalidad de John Reed (1887-1920) no fuesen tan intensas y apasionantes como corresponde a un hombre que asistió a dos revoluciones y una guerra mundial sin conformarse con desempeñar un papel de testigo pasivo, sería más disculpable que Warren Beatty se hubiese empeñado en tomarle como pretexto para su segunda aventura como director de cine, la primera en solitario. Si la única razón para que —en una película de más de tres horas— se despache así la intervención de Reed en la Revolución mexicana hubiera sido que merecía todo el metraje disponible, y que ya existe un film, pobre de medios y rico en todo lo demás, dedicado a ella, el genial Reed: México Insurgente (1972), de Paul Leduc, podría perdonarse tan grave amputación. Si no acabase por hacerse tan pesado se podría tolerar, incluso, que el director de Reds parezca indeciso entre emular al Bertolucci de Novecento o al Bergman de Gritos y susurros, sin encontrar un tono ni un estilo que puedan considerarse propios u originales más que en los fragmentos de entrevistas —filmados durante los años 70— con una serie de personas que conocieron a Reed y que hablan acerca de él, y no porque lo que cuentan tenga particular interés, sino porque brota de sus gestos, de sus actitudes y de sus palabras una autenticidad, un sentimiento o un espíritu de la época de los que carece por completo el resto de la película; como, por otra parte, estas intervenciones del «coro de testigos» constituyen una porción minoritaria de Reds, y están repartidas a lo largo de su proyección, acaban por convertirse en una especie de crítica de lo demás, consagrado fundamentalmente a la tarea —yo creo que innecesaria, aunque es obvio que Beatty no piensa lo mismo, o teme que sin ella el público no los acepte— de embellecer (en inglés, glamorize) a sus protagonistas, para colmo con un criterio de lo que puede considerarse beautiful people, que estoy lejos de compartir, y que sospecho irritaría profundamente a la principal víctima de tal tratamiento, el propio John Reed, naturalmente interpretado —como cualquiera puede adivinar— por el director Warren Beatty, cuyos esfuerzos acaban de ser recompensados por uno de los Oscar más injustos que recuerdo.
Lo sorprendente es que, a pesar de todo, no se trata de una película desmedidamente narcisista: como actor, Beatty está bastante simpático, más contenido que de costumbre; a quien no ha sabido —o querido, cegado sin duda por el entusiasmo que le inspira— poner freno es a Diane Keaton, actriz cada vez más encasillada en papeles de neuróticas intelectualoides y más incapaz de evitar los incontables «tics» —no sé ya si interpretativos o nerviosos— que la sacuden. La generosidad del director para con su actriz ha inflado fuera de toda proporción el personaje de Louise Bryant, con lo que la película se ha centrado en los aspectos que, personalmente, menos me interesan —sobre todo, tal como los cuenta Reds— de la vida de John Reed.
Tenemos así una película que dura demasiado —el doble de lo que todavía es normal— para lo poco que relata de un personaje histórico de vida breve y muy llena, sobre el que había mucho que contar y del que se sabe o se puede averiguar casi todo. Tal derroche de tiempo —para mí, como espectador, mucho más grave que el de dinero que pueda haberse producido— apenas ofrece compensaciones intermitentes, episódicas y pasajeras, tales como las apariciones —salvo la primera, amenazadora— de Jack Nicholson (como Eugene O'Neill) y algún otro de los muchos buenos actores —en general, desaprovechados, cuando no desbocados, como Maureen Stapleton— reclutados por su colega Beatty, no se sabe muy bien si para acrecentar el valor comercial de su producto o si para apuntalar una obra dispersa y arrítmica que podría desmoronarse en cualquier momento si no lograse recobrar y mantener unos minutos, cada cierto tiempo, la atención del espectador.
Publicado en el nº 17 de Casablanca (mayo de 1982)
0 notes
Text
Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1961)
1. Una vez, al preguntársele por qué era tan grande la pantalla de la Cinématheque Française en el Palais de Chaillot, Henri Langlois dijo que era para poder proyectar las películas de Rossellini, que continuaban más allá de los encuadres. Este es el primer punto de contacto entre el maestro italiano y el primer film de Jacques Rozier, Adieu Philippine (1961), que podrán ver si prestan un poco de atención a los programas de los cineclubs, y si las Juntas directivas de éstos se la prestan a su programación. Por tanto, nada de encuadres rígidos, delimitados y exactos: el encuadre es un margen que debe ser flexible para abarcar los signos de vida —los gestos, las miradas— allí donde los haya.
2. Pocos de los intérpretes de Adieu Philippine son actores profesionales. Todos se mueven con libertad, casi todos improvisan. Rozier ha rodado con varias cámaras, como si hiciera un reportaje en directo para la TV. Su punto de vista es, ante todo, documental (de nuevo Rossellini). Sin embargo, esta película no se presenta como un documental, ni pretende ser cinéma-verité. Simplemente, unas personas que no son actores dan cuerpo y vida a unos personajes con los que, sin duda, tienen bastante que ver. Por consiguiente, tras dar un rodeo por la ficción, volvemos a lo real: Rozier filma la verdad de sus intérpretes.
3. Adieu Philippine es una de las películas menos "construidas" y predeterminadas que se han hecho. No cuenta una historia, muestra estados de ánimo, relaciones, movimientos. No tiene un desarrollo claramente estructurado en escenas y secuencias: como la vida, se percibe como algo continuo en lo que siempre pasa algo, hasta cuando aparentemente no ocurre nada. En consecuencia, su motor es el tiempo, y la película un gotear de instantes que se acumulan, segundo a segundo, en nuestras sensaciones (y en las vidas de sus personajes). Pocas películas han sabido recrear con tal exactitud el fluir del tiempo. Ni siquiera La commare secca (1962), de Bernardo Bertolucci.
4. Adieu Philippine es un film sobre la juventud. Pudo haber sido alegre, brillante, artificial, pero Rozier supo no interponerse entre el espectador y la realidad, devolviendo al objetivo su función originaria —como Chaplin, Renoir, Rossellini, Hawks, Rohmer—, y filmando con sencillez y claridad. El orden y la libertad, en el cine, no son incompatibles. Por ello, Adieu Philippine derriba la barrera que separa al cine de la vida, a la ficción de la realidad, y rasga la pantalla que se interpone entre el film y sus —escasos, por desgracia— espectadores. Como Hatari!, Adieu Philippine es un fragmento de vida, y no una película. Godard dijo: "la vida llena la pantalla como un grifo una bañera que se vacía de la misma cantidad al mismo tiempo". Adieu Philippine es la película que mejor cumple esta definición del cine, pues "(la vida) pasa, y el recuerdo que nos deja es su imagen" (Godard).
5. Adieu Philippine es anterior a Forman, Passer, Mészáros y otros cineastas del comportamiento. Godard aprendió mucho de ella —como Rozier de À bout de soufle— y, vampirizándola, la enriqueció en Masculin Féminin (1966). También Maurice Pialat, autor de la capital L'Enfance nue (1968), debió sacar un buen provecho. En España, lo único que se acerca a ella es un mediometraje de Antonio Drove: ¿Qué se puede hacer con una chica? (1969).
6. Con Adieu Philippine, Jacques Rozier paga su deuda a los creadores del realismo cinematográfico: Lumière, Griffith, Chaplin, Stroheim, Renoir y Rossellini, sin olvidar al polifacético Vigo, lo sabrían. Adieu Philippine es la quintaesencia de la "Nouvelle Vague", su película más representativa. Dificultades de producción, de rodaje y, sobre todo, de sonorización, elevaron su presupuesto de tal manera, que Rozier no ha conseguido desde entonces volver a hacer una película, pese a sus esfuerzos. Mal estrenada, Adieu Philippine fue un fracaso comercial. Muchas personas desconocen esta obra maestra; si puede, deje de ser una de ellas.
Publicado en el nº 97 de Nuestro Cine (mayo de 1970)
#miguel marías#adieu philippine#jacques rozier#nuestro cine#1961#cine francés#cinéma français#french cinema
0 notes
Text
L 182
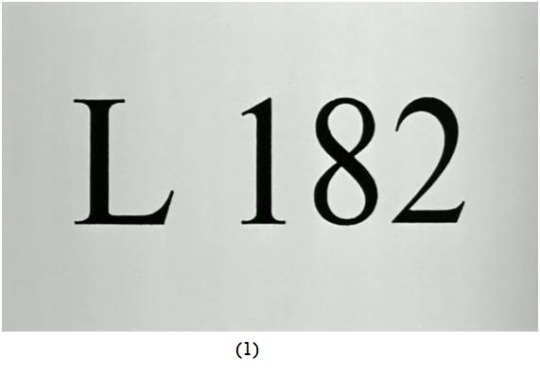
Aunque, para mi estupor perenne, no figure en las filmografías, en los libros sobre Bergman o en lo que la pereza ha convertido en mayoritaria obra de referencia y consulta mundial (IMDb), éste (1) es el único título verdadero (en la claqueta (7) se lee, manuscrito con tiza) de la película conocida, según los países, como "En passion", "Pasión" o "The Passion of Anna" y otros "alias" que nunca han gozado de un cartón en los títulos de crédito originales, sino que suelen aparecer, fantasmalmente, como subtítulos de "L 182"... o de la nada, cuando de la copia se han suprimido los fotogramas inmediatamente precedentes al letrero "En film av Ingmar Bergman", "un film de Ingmar Bergman" (como sucede en (2), extraída de mi copia en DVD).
Así es como la vi por vez primera, en el Festival de Valladolid, y la he visto cada vez que he encontrado una copia no mutilada (en algunas, como la inglesa, han sido cortados planos importantes, con la excusa de que mostraban - obviamente, ya que es uno de los temas que aborda - crueldad con animales... que parece importar más a algunos que la sufrida por seres humanos).
Si insisto en este “detalle” no es por manía historiográfica ni por obsesión de precisión filmográfica, aunque también, sino porque pienso que altera la visión de la película y dice algo acerca de Bergman, por un lado, y de los distribuidores y demás mercaderes del cine, por otro. No es lo mismo enfrentarse con algo cuyo título es una mera matrícula, el largometraje 182 de la Svensk Filmindustri (no sé contando a partir de cuándo, y no he visto otra de Bergman ni de la SF que lo indique), variante despersonalizada del aún reciente (seis años) "Otto e mezzo" de Federico Fellini, sobre todo siendo - como es - una película que se presenta abiertamente como tal, y no como un fragmento de realidad, que con una que, en abstracto, indeterminadamente, o determinada y singularizada arbitrariamente (de padecer alguien en la película, ¿por qué no Eva, o Andreas, o sobre todo el secundario Johan, o incluso Elis?), evoca de nuevo la tendencia contenutista y el aprovechamiento ideológico doloso de los que ha sido víctima, desde 1956, el cine de Bergman, convertido en “religioso” (y en España hasta en “católico”, lo que ya tiene bemoles) o, cuando menos, englobado en la línea jesuítica marcada por Paul Schrader en un libro misteriosamente célebre (y que encuentro francamente infumable), en “trascendental” o “trascendente” (en cualquier caso, “serio e importante”).
No es que "L 182" sea una película violentamente – como birriosamente se dice ahora - “deconstructiva”, seguramente no es tan “radical” y “contestataria” como otras y como muchos (¡justo tras Mayo del 68!) hubieran deseado o hasta (los más fatuos) exigido (¿con qué derecho?), pero digamos que continúa y prolonga una tendencia autoreflexiva y distanciadora (aunque no por ello necesariamente “brechtiana”), reciente y progresivamente afianzada en Bergman después de la celebrada “trilogía”, precisamente desde la muy subvalorada "För att inte tala om alla dessa kvinnor (Esas mujeres, 1964)" y hasta ese momento ilustrada, en grados diversos, por "Persona (1966)", "Vargtimmen (La hora del lobo, 1967)" y "Skammen (La vergüenza, 1968)". Es decir, que el Bergman de esos años - en una de esas impresionantes series de obras maestras con las que a veces nos sorprenden los grandes maestros - ha abandonado el clasicismo (austero o barroco, según el caso) de años anteriores y ha dejado de presentarse como un registro transparente y continuado de una parte de la realidad, estructurado en forma de historia o de pieza de teatro. Desde el punto de vista de una supuesta (¿y fijada por quién?) ortodoxia narrativa, Bergman pasa de gran narrador y dramaturgo a deficiente e ineficaz en ambos terrenos. Es como si Bergman hubiera perdido (además de, supuestamente, la fe) la confianza en sí mismo y dudase.
Esta permanente inseguridad, vacilación, interrogación, que puede desconcertar y decepcionar a algunos, a mí me merece todos los respetos, pues veo como evidente que no es una pose “modernista” ni está motivada por el oportunismo (a menudo agresivo para el espectador) tan extendido en aquellas fechas, y además la encuentro tan comprensible (si no ineludible) como interesante. No ha sido Bergman nunca (en sus declaraciones) un “fan” de Godard - más bien al contrario -, mientras que Godard sí era un admirador confeso de Bergman por lo menos desde 1958 (su artículo "Bergmanorama" sigue siendo interesantísimo y hasta profético), pero el caso es que precisamente en estos años los respectivos cines de ambos se acercan, en lo que yo tendería a considerar un proceso de influencia mutua y recíproca, dijera lo que dijera Bergman. Detecto también otras dos influencias básicas en este Bergman se diría que involuntariamente “moderno”, una reconocida, la de Luis Buñuel, y otra tan silenciada como evidente, la de Alfred Hitchcock (veo en "L 182" citas de "Psycho", "The Birds" y "Marnie"). Bueno, y el cierre de la película – aunque con antecedentes muy remotos en la filmografía del propio Bergman – parece evidentemente sugerido por "Wavelength (1966-7)" de Michael Snow (no deja de ser significativo que lo que a ciertos vanguardistas les ocupa toda una película, a Bergman o Antonioni les dé para un plano o una escena como mucho).
Creo que podría organizarse una especie de interesante ciclo retrospectivo con algunas obras de los años 60 de Hitchcock, Buñuel, Bresson, Rossellini, Bergman, Antonioni, Godard y Rivette que permitirían descubrir curiosas afinidades y tal vez ocultas influencias, ciclo que, me temo, resultaría hoy tan revelador como deprimente, ya que la mayor parte de las películas, que entonces se produjeron y estrenaron con normalidad, hoy serían irrealizables y, en todo caso, inestrenables, lo que reafirma la múltiple sensación de caminar hacia atrás, hacia el pasado, en sentido opuesto al que siempre se consideró el curso de la historia, que se observa ya en otros muchos terrenos, más vastos que el cine.
Esa interrogación bergmaniana se detecta ya a los pocos minutos, cuando una voz en off – no casualmente la suya – presenta al personaje en el que parece centrarse la película, Andreas Winkelman, y se hace brusca y brevemente manifiesta cuando el actor (Max Von Sydow) que lo encarna habla de él y de la dificultad que supone representarlo. Este proceso se repite otras tres veces, con los otros personajes fundamentales. Es algo que hoy resulta impensable, pero entonces apenas sorprendía levemente. Bergman consigue, además, mantener la tensión pese a esas rupturas de la homogeneidad dramática, e incluso crear, mediante brutales elipsis, una suerte de suspense adicional, no ya sobre los personajes, sino sobre la película misma.







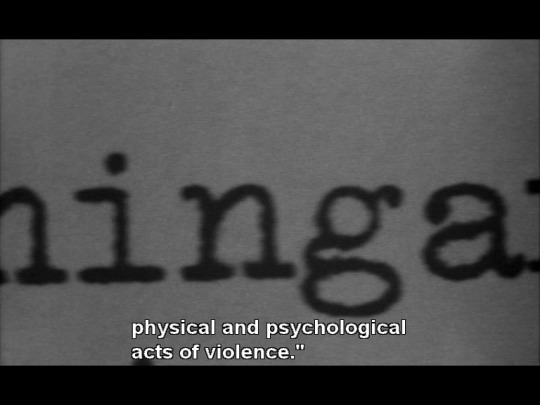

















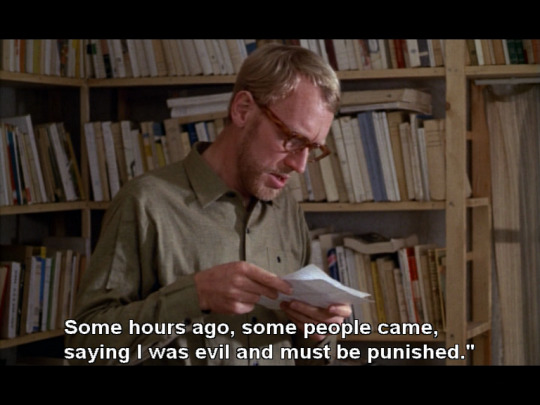






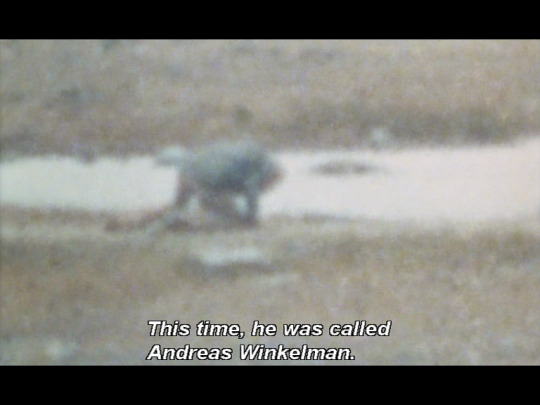
Publicado originalmente aquí: http://postcefalu.blogspot.com/2013/06/l-182.html
2 notes
·
View notes
Link
#miguel marías#vivre sa vie#jean luc godard#josé luis garci#antonio martínez sarrión#fernando rodríguez lafuente#qué grande es el cine#cine francés#cinéma français#french cinema#vivir su vida
0 notes
Text
The Naked Kiss (Samuel Fuller, 1964)
Samuel Fuller y la estética de la provocación
Solapadamente, casi de incógnito, se ha estrenado en Madrid Una luz en el hampa. Tras ese ridículo nombre se oculta The Naked Kiss, la última obra de Samuel Fuller, a la espera del triste destino de ser una de las películas más odiadas del año.
Fuller es un autor completo, pues es productor y guionista de casi todos los films que dirige. Su libertad, como la de Godard, empieza por sí mismo, y no se limita a ser independiente de exigencias económicas, productores y "estrellas", sino que tampoco se somete al público; causa ésta última de no pocos fracasos financieros, por "incompatibilidad de caracteres" entre Fuller y el público. Sin ningún obstáculo que se lo impida, Fuller nos muestra su fuerte personalidad en todas sus películas, sin diluirla a un "término medio" que no molestara a nadie. Así, sus films con frecuencia desagradan a más de un espectador. Esto me parece lícito "a posteriori", pero no en cambio el que esa "repulsa" se base en juicios gratuitos sobre las inclinaciones políticas de Fuller. Porque ha hecho algún film de guerra y de espionaje en que los "malos" eran comunistas se ha tachado a Fuller de fascista. He leído dos entrevistas con él, he visto cinco de sus películas, y sigo sin comprenderlo. Invasión en Birmania (Merrill’s Marauders, 1962) y Casco de acero (Steel Helmet, 1950) son, junto a La colina de los diablos de acero (Men in War, 1957) de Anthony Mann, los mejores films de guerra que conozco, y los más auténticamente antibelicistas de los estrenados en España. Además, Fuller fue condecorado dos veces por luchar precisamente contra los fascistas. Todo eso aparte de que no veo por qué un fascista no pueda hacer buen cine. Pues bien, no creo que nadie se atreva a acusar a The Naked Kiss de fascismo.
Porque The Naked Kiss es un film "negro", género que parece estar renaciendo desde hace unos años (Sed de mal, de Welles; La ley del hampa, de Boetticher; E1 buscavidas, de Rossen; Harper, de Smight; Código del hampa, de Siegel; Sylvia de Douglas, entre los éxitos; El último homicidio o La trampa del dinero entre los fracasos) en mayor o menor estado de pureza.
La osadía increíble de la historia que nos narra Fuller parte de lo convencional, de lo melodramático, para darle un giro de 180 grados y descargar sobre el espectador una verdadera tempestad de imágenes líricas, brutales, insólitas, que golpean la hipocresía de la sociedad y que van demoliendo las apariencias hasta mostrarnos que una pequeña ciudad del Sur de los Estados Unidos y sus habitantes son muy distintos de lo que parece. Un primer acercamiento al film, por tanto, nos lo muestra como una "crónica negra" o una crítica social, y nos hace suponer un estilo realista.
Sin embargo, la cosa no acaba ahí. Fuller, espíritu contradictorio por excelencia, une en sus últimos films dos tipos de cine opuestos y que suelen ir separados: el cine "objetivo" y el "subjetivo". Esto es muy notable en The Naked Kiss y es, al parecer, la esencia misma de Shock Corridor (Corredor sin retorno, 1963, de próximo estreno). Algunas de las mejores escenas de Kiss están basadas precisamente en el paso de lo real a lo imaginario: así, las escenas paralelas en que, Kelly (Constance Towers) sugestiona a los niños inválidos de que tienen piernas y pueden correr y aquella en que el millonario Grant (Michael Dante) "transporta" a Kelly a Venecia con ayuda de películas de "amateur".
Kelly es una prostituta que llega a Grantville huyendo de una venganza. Griff (Anthony Eisley), policía eficiente pero corrompido, es su primer cliente, pero le ordena abandonar la ciudad, no sin antes recomendarle el cabaret de Candy (Virginia Grey), al otro lado de la frontera estatal (luego vemos que es la táctica habitual de Griff: mantiene "limpia" la ciudad y cobra una comisión "extra"). La falta de nobleza de la policía es una constante en Fuller: La casa de bambú (House of Bamboo, 1955). Kelly se da cuenta de que envejece, y "sólo" por eso, decide cambiar de vida. Encuentra trabajo en el Hospital Ortopédico para Huérfanos, creado y mantenido por el filántropo Grant, y pronto cobra fama por la mezcla de dureza y ternura con que trata a los niños (les da órdenes como a piratas, les oculta su cariño para hacerles curarse: véase la escena en que Skip se presenta con sus nuevas piernas artificiales y los ejercicios que ella le ordena).
Fuller, igual que Ford o Mann, tiene fama como "director de hombres". Aquí nos da la sorpresa de conseguir la mejor interpretación de la admirable Constance Towers, que no está fuera de la pantalla apenas un minuto, y que supera sus actuaciones en dos obras maestras de su descubridor, John Ford (Misión de audaces, 1959, y El sargento negro, 1960).
Ya antes de los títulos de crédito conocemos uno de sus rasgos principales: la violencia (fantástica paliza a un borracho). Poco después nos sorprende escuchando la sonata Claro de luna, citando a Goethe y admirando a Beethoven y Lord Byron (acertada selección, pues son grandes artistas, lo suficientemente famosos y románticos para que Kelly los conozca). A partir de ahí vemos que nada es realmente como parece, y asistimos a una serie de escenas violentas (paliza de Kelly a Candy, bofetadas, discusiones), tiernas (los niños paralíticos cantando "Mamie Dear" con Kelly), comedidas (total ausencia de mal gusto en un tema que se prestaba a la sordidez), exacerbadas (interrogatorio de una niña: pensamos en Viento en las velas, de Mackendrick), insólitas (un homicidio a golpes de teléfono, mientras suena una canción infantil: un velo de novia cae sobre el cadáver).
Al final, decepcionada por la hipocresía y la ingratitud del pueblo, Kelly se va. Fuller nos sugiere que vuelve a la prostitución.
La primera vez que se ve The Naked Kiss impresiona, pero deja la leve sospecha de si no será un tanto gratuitamente efectista. Esta sensación puede servir a algunos críticos para acusarla de "mero exhibicionismo técnico", apoyándose en la perfección de su fotografía (Stanley Cortez), de su música (Paul Dunlap), de la planificación (que, por lo demás, es totalmente antiacadémica), de la interpretación.
Pero esta acusación, habitual en los enemigos del cine americano, se desvanece en una segunda visión del film, pues vemos que hay delirio, sí, pero organizado, y que, en el fondo, todo es lógico y nada es gratuito. Las siguientes visiones sirven para admirar la perfección y el rigor de The Naked Kiss, quizá la obra cumbre de uno de los grandes del cine americano: Samuel Fuller.
Publicado en El Noticiero Universal (14 de diciembre de 1966)
2 notes
·
View notes
Text
JACQUES TOURNEUR
¿Qué tiene de particular el cine de Jacques Tourneur? ¿Qué lo hace, para algunos, no sólo insólito e intrigante, sino fascinante y permanentemente misterioso, mientras para otros es uno más de los incontables artesanos, eficientes pero impersonales, del cine hollywoodense del periodo clásico?
Hace falta conocer bien (y valorar) ese largo periodo histórico del cine norteamericano, de hoy inverosímil creatividad y variedad, para poder apreciar esa diferencia que, sin embargo, se intuye desde el primer contacto con cualquiera de sus películas, me atrevería a asegurar que incluso se siente al ver las menos controladas o logradas, como La battaglia di Maratona, o el montaje de episodios de una serie de TV como Frontier Rangers.
Las reacciones subjetivas a esa sensación de extrañeza han sido muy variadas, y sólo quienes han observado su constancia y continuidad en el cine de Tourneur hijo han sabido apreciarla como algo positivo, o al menos sumamente curioso, excepcional e interesante, en lugar de tomarla como una prueba de su supuesta incapacidad narrativa, de su falta de interés por lo que contaba o de un presunto descuido que chocaba con el muy cuidado aspecto visual de todas sus películas sin excepción, incluso las más pobres.
Sin embargo, no fue nunca este hijo de cineasta “histórico” reputado (Maurice, también con carrera doble en Francia y Estados Unidos) uno de los cineastas descubiertos o validados un poco “en bloque” por Cahiers du Cinéma en los años 50, y hubo que esperar a que, ya mediados los 60, tomaran su defensa algunos críticos individuales de Présence du Cinéma – básicamente Jacques Lourcelles y Pierre Rissient –, unos pocos de Cahiers – los primeros, Serge Daney, Louis Skorecki que entonces firmaba como Jean-Louis Noames, Jean-Louis Comolli, Dominique Rabourdin y Jean-Claude Biette – y algunos otros en otros países, generalmente caracterizados por los demás como “una pandilla de locos que pretende que un tal Jacques Tourneur es un cineasta importante”.
Con el tiempo, puede decirse que buena parte de los escépticos se ha rendido a la modesta evidencia no de nuestros razonamientos, sino de las películas mismas de Jacques Tourneur, hasta acabar ejerciendo una especial fascinación y una influencia implícita en algunos de los más importantes cineastas actuales. No es ilógico si se cree, como yo, que es tal vez Tourneur el más directo continuador de la herencia de Murnau – y por eso había elegido Tupapaoo (A Miniature) para iniciar esta muestra – y además el cineasta al que mejor se aplica una aseveración ya muy antigua de Jacques Rivette, según la cual Hawks habría realizado a lo largo de su carrera la mejor película de cada género. Yo encuentro más bien que el mejor ejemplo de film noir es Out of the Past – seguido de cerca por Nightfall –, el mejor de piratas Anne of the Indies, el mejor de aventuras The Flame and the Arrow, que varios de los mejores westerns son Canyon Passage, Great Day in the Morning, Wichita, Stranger on Horseback y Stars in My Crown, que poco cine fantástico iguala Cat People, I Walked With A Zombie, The Leopard Man o Night of the Demon, que pocos de desierto superan Timbuktu, y pocos de jungla Appointment in Honduras, pocos de guerrillas Days of Glory y pocos de indagación sobre el pasado bélico Circle of Danger. No habría mucha competencia tampoco, en el mínimo subapartado “cine de gauchos”, para Way Of A Gaucho, pero ocupa un puesto de honor en la más nutrida e ilustre rúbrica de “amantes perseguidos”, lo mismo que Experiment Perilous en el también concurrido departamento de “maridos asesinos” o sospechosos. Cierto que no hay en su carrera muestras ilustres de comedia o musical, pues Tourneur se vio confinado al amplísimo apartado del cine “de acción” … pese a que incumplió sistemática y contumazmente las reglas no escritas de ese vasto conglomerado de géneros y subgéneros cuya divisa era “ritmo, acción y violencia”.
Porque, curiosamente, el cine de Tourneur, además de muy poco ruidoso (pero decidida y consecuentemente sonoro) y más bien susurrado, fue siempre más bien lento y desprovisto de aceleraciones vertiginosas, eludió en la medida de lo posible la mostración explícita de la violencia y dedicó más tiempo a la reflexión que a la acción, por otra parte casi nunca trepidante. Y en eso se apartó decidida y tenazmente del grueso del cine americano clásico, de forma aún más total y llamativa incluso que otro notorio “disidente”, también europeo, Fritz Lang, o que esa otra anomalía (realmente inexplicable) que fue Allan Dwan, incluso mucho antes de convertirse en un viejo dinosaurio.
Lo más asombroso de casi cualquier película de Jacques Tourneur, junto a su prodigioso poder de síntesis, es que todo está contado y presentado al mismo nivel. Encuentro imposible destacar no ya una secuencia, sino un plano, porque todos son exactos, certeros, precisos, medidos y necesarios. Todo es claro, simple, breve, escueto, desnudo, directo. Nada es arbitrario, caprichoso o coqueto. No hay adornos ni florituras, ni la menor pretenciosidad. Nada sobra. Nada se anuncia, nada es previsible, pero todo resulta – hasta lo más fantástico – extrañamente verosímil.
Tanto Canyon Passage como otro gran western rodado nueve años más tarde, Wichita, consiguen dar un tono, un ritmo y un sabor absolutamente insólitos al más clásico y tradicional material, que parece en ambos casos un guión de western típico, casi antológico. Es una habilidad – si es que se trataba de algo deliberado – de Tourneur que hace profundamente originales todas sus obras, sea cual fuere el género al que, en teoría, se puedan adscribir, y por diferentes que sean sus actores, sus presupuestos, sus formatos o las compañías productoras para las que trabajase. Todas se parecen, como poco, en su carácter marginal, atípico, a "contrapelo", que es, probablemente, lo más personal de su cine, dada su escasa afición a referirnos sus intimidades biográficas: nos cuente lo que nos cuente, el estilo narrativo es el mismo, y poco tiene que ver con lo que suele considerarse normal – y que no siempre suele serlo, dicho sea de paso – en el cine americano llamado "clásico" o "tradicional".
Lo primero que llama la atención, si uno se fija muy atentamente, de las nada pretenciosas ni llamativas películas de Tourneur es que parecen caminar "de puntillas", como si tratasen de pasar desapercibidas. Si nos preguntamos a qué se debe tal discreción, veremos que tiene bastante que ver con una serie de rasgos comunes:
a) su brevedad: es rara la película de Tourneur que supera o incluso que llega a la hora y media, y bastantes ni alcanzan la hora y cuarto;
b) paradójicamente, la extraña sensación de calma que se desprende de ellas, aunque sean cine “de acción” o incluso de terror;
c) la acción, por constante o violenta que pueda ser, no es nunca trepidante, y el terror no procede de escenas explícitas de sangre y muerte, sino de un inquietante ambiente enrarecido;
d) su volumen sonoro es siempre muy discreto, además de monocorde, y hay que aguzar el oído – lo que nos obliga a estar atentos y siempre pendientes de la pantalla –, porque los personajes hablan bajo y despacio, casi en un susurro, de la manera más confidencial y menos teatral concebible; desgraciadamente, esta característica casi exclusiva y fundamental no fue nunca respetada por el doblaje en España, que traicionaba así el estilo de Tourneur, por lo que es ignorada por todos aquellos que no hayan visto sus películas en V.O.;
e) el destierro total de los efectos, de la retórica, de las presentaciones espectaculares y de los remates y las "tracas finales": al arrancar, parecen asomarse a la historia, llegar tarde a una acción ya en curso; al final, se apagan, se disuelven;
f) de ahí su carácter "fragmentario": dan la sensación de no ser toda la historia, sino un trozo, y de limitarse a la pura apariencia de lo material visible;
g) paradójicamente, a menudo tratan de fantasmas, apariciones, posesiones y otros fenómenos espirituales e intangibles o, más prosaica pero no menos misteriosamente, de relaciones personales, influencias, intrigas subterráneas, conspiraciones, tramas insondables, investigaciones que no llegan a esclarecer nada, o de ideales, principios o filosofías vitales.
Todo es tan evidente y trasparente en casi cualquiera de sus películas que ni siquiera parecen escritas, pensadas, preparadas, ensayadas, encuadradas, iluminadas, filmadas y montadas: todo parece simplemente estar sucediendo, así, en tiempo presente, y además sin dar la sensación de ser ni un mero registro documental ni nada que se parezca ni remotamente a la realidad. Simplemente, parece el cine sucediendo, en el acto de ser. Desdichada virtud, ya que, suponiendo que se considere como tal, es casi invisible, y para colmo, parece algo fácil de lograr, algo que no requiere esfuerzo, cuando es, por fuerza, el resultado de mucha sabiduría y modestia, de mucha experiencia y mucho despojamiento, de una visión clara, una mente despierta y una ética profesional sin holguras ni resquicios, de alguien que ni quiere ser rico ni aspira a ser famoso, que no codicia premios ni prestigio, que no necesita elogios y que puede, por tanto, atreverse a hacer lo que cree que debe hacer, que además es lo que le apetece, sin tener que rendir cuentas a nadie.
Texto para la presentación de un ciclo sobre Tourneur en la Cinemateca Portuguesa (marzo de 2015)
3 notes
·
View notes